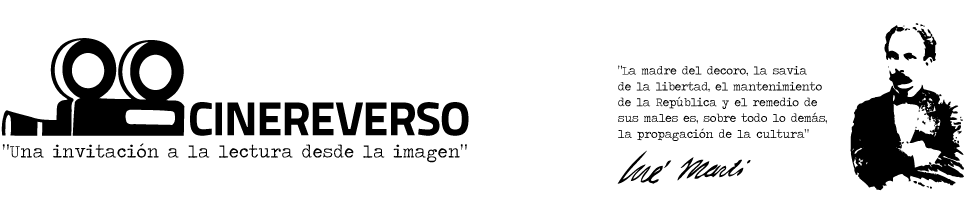Francois Truffaut, cineasta francés (1932-1984)
Por Francois Truffaut
“Se puede querer que el sentido de la palabra arte conciencie a los hombres de la grandeza que ignoran que hay en ellos”.
André Malraux (Le temps du mépris, prefacio)
La finalidad de estos apuntes consiste sólo en intentar definir una cierta tendencia del cine francés —la llamada tendencia del realismo psicológico— y esbozar sus límites.
Diez o doce películas…
Si bien los cineastas franceses realizan un centenar de películas cada año, de todos es sabido que sólo diez o doce merecen el interés de los críticos y los cinéfilos, el interés, por tanto, de estos Cahiers. Estas diez o doce películas constituyen lo que curiosamente se ha llamado la tradición de la calidad; debido a su ambición despiertan la admiración de la prensa extranjera y defienden dos veces al año los colores de Francia en Cannes y en Venecia, donde, desde 1946, obtienen con bastante regularidad medallas, leones de oro y grandes premios.
Al principio del cine sonoro, el cine francés se desmarcó de forma honesta del cine americano. Bajo la influencia de Scarface, el terror del hampa, realizamos el divertido Pepe le Moko (Pépé le Moko, 1937). Más tarde, gracias a Prévert, el cine francés experimentó una gran evolución: Quai des brumes (1938) sigue siendo la obra maestra de la escuela llamada del realismo poético.
La guerra y la posguerra renovaron nuestro cine, que evolucionó bajo el efecto de una presión interna, y el realismo poético —del que se puede decir que murió cerrando tras de sí Les portes de la nuit (1946)— fue sustituido por el realismo psicológico (1), representado por Claude Autant-Lara, Jean Delannoy, Rene Clément, Yves Allégret y Marcel Pagliero.
Películas de guionistas…
Si bien películas como las que hace poco rodó Delannoy —Le bossu (1944) y La parí de l’ombre (1946)—, Claude Autant-Lara —Le plombier amoureux (1932) y Lettres d’amour (1942)— e Yves Allégret —La boíte aux réves (1943) y Les démons de l’aube (1945)— están consideradas como estrictamente comerciales y su éxito o fracaso depende de los guiones que escogen los cineastas, La shymphonie pastorale (1946), Le diable au corps (1947), Juegos prohibidos (Jeux interdits, 1952) y Manéges (1950) son esencialmente películas de guionistas.
Y, además, la indiscutible evolución del cine francés ¿no se debe básicamente a la renovación de los guionistas y los temas, a la audacia con respecto a las obras maestras, a la confianza, en fin, que se pone en el público de que sea sensible a temas generalmente calificados como difíciles?
Por este motivo, aquí sólo hablaremos de los guionistas, los que precisamente se encuentran en el origen del realismo psicológico y en el seno de la tradición de la “calidad”: Jean Aurenche y Pierre Bost, Jaques Sigurd, Henri Jeanson (nueva forma), Robert Scipion, Ro-land Laudenbach, etc.
Todo el mundo sabe ya…
Después de dirigir dos cortometrajes olvidados, Jean Aurenche se especializó en la adaptación. En 1936 firmó, con Anouilh, los diálogos de Vous n’avez ríen a déclarer y de Les dégourdis de la 11e. En la misma época, Pierre Bost publicó en la N.R.F. excelentes novelas cortas.
Aurenche y Bost formaron un equipo por primera vez al adaptar y dialogar Douce (1943), que dirigió Claude Autant-Lara. Todo el mundo sabe ya que Aurenche y Bost rehabilitaron la adaptación cambiando la concepción que se tenía de ella, y que sustituyeron la antigua tendencia del respeto a la escritura por la opuesta, la del respeto al espíritu, hasta el punto en que se llega a escribir este atrevido aforismo: “Una adaptación fiel es una traición” (Cario Rim, Travelling et Sex-appeal).
La equivalencia…
El procedimiento llamado de la equivalencia es la piedra de toque de la adaptación que Aurenche y Bost practican. Este método parte de la hipótesis de que en la novela adaptada hay escenas que se pueden rodar y otras que no, y que, en vez de suprimir estas últimas (como se hacía hasta hace poco), se han de inventar escenas equivalentes, es decir, las que el autor de la novela habría escrito para el cine.
“Inventar sin traicionar”, ésta es la consigna que predican Aurenche y Bost, quienes olvidan que también se puede traicionar por omisión. El sistema de Aurenche y Bost es tan seductor en el enunciado mismo de su principio que nadie ha pretendido nunca comprobar de cerca su funcionamiento.
Esto es más o menos lo que me propongo hacer ahora. Toda la reputación de Aurenche y Bost está establecida sobre dos puntos precisos:
1) La fidelidad al espíritu de las obras que adaptan (2)
2) El talento que utilizan.
Esta famosa fidelidad…
Desde 1943, Aurenche y Bost han adaptado y dialogado juntos las siguientes obras: Douce, de Michel Davet, La symphonie pastorale, de Gide (3), Le diable au corps, de Radiguet (4), Un recteurá l’íle de Sein (a partir de la cual surgió la película Dieu a besoin des hommes), de Queffelec, Les jeux inconnus (vertida en el filme Juegos prohibidos) y Le ble en herbé, de Colette (5).
Además, escribieron una adaptación del Diario de un cura de campaña que nunca ha sido rodada (6) un guión sobre Juana de Arco (7), una parte del cual ha sido realizado por Jean Delannoy, y, finalmente, el guión y los diálogos de L’auberge rouge (1958, dirigida por Claude Autant-Lara).
Habrán observado la gran diversidad de inspiración de las obras y los autores adaptados. Para llevar a cabo esta proeza que consiste en mantenerse fiel al espíritu de Michel Davet, Gide, Radiguet, Queffelec, Frangois Boyer, Colette y Bernanos, me imagino que se ha de tener una soltura y una personalidad abierta muy poco comunes, al igual que un eclecticismo singular.
También hay que tener en cuenta que Aurenche y Bost colaboran con los directores de cine más diversos; Jean Delannoy, por ejemplo, se considera con gusto un moralista místico. Sin embargo, la gran bajeza de Le garcon sauvage (1951), la mezquindad de El minuto de la verdad (Le minute de verité, 1952), o la insignificancia de La route Napoleón (1953) son buenos ejemplos de la intermitencia de esta vocación.
En cambio, Claude Autant-Lara es famoso por su inconformismo, sus ideas “avanzadas”, su feroz anticlericalismo; debemos reconocer el mérito de este cineasta de ser siempre, en sus películas, honesto consigo mismo.
Pierre Bost es el técnico del tándem, por lo que parece que Jean Aurenche es el responsable de la parte espiritual de esta tarea en común.
Educado por los jesuítas, Jean Aurenche conservó al mismo tiempo la nostalgia y la rebelión. Si bien flirteó con el surrealismo, parece que simpatizó con los grupos anarquistas de los años treinta. Esto demuestra la dureza de su personalidad y su aparente incompatibilidad con las de Gide, Bernanos, Queffelec o Radiguet. Sin embargo, analizando sus obras descubriremos sin duda muchas otras cosas.
El padre Amédée Ayffre ha sabido analizar muy bien La symphonie pastorale y comparar la obra escrita con la filmada: “Reducción de la fe a la psicología religiosa de Gide, reducción luego de ésta a la psicología a secas… A esta caída cualitativa corresponde ahora, según una ley muy conocida por los esteticistas, un aumento cuantitativo. Se añadirán nuevos personajes, Piette y Casteran, encargados de representar ciertos sentimientos. La tragedia se convierte en un drama, un melodrama”. (Dieu au Cinema, pág. 131.)
Lo que me molesta de este famoso procedimiento de la equivalencia es que no estoy nada seguro de que una novela comporte escenas que no se pueden rodar y aún menos de que las escenas consideradas “irrodables” lo sean para todo el mundo.
Para alabar a Robert Bresson por su fidelidad a Bernanos, André Bazin concluía su excelente artículo “La stylistique de Robert Bresson” con estas palabras: “Después de El diario de un cura de campaña, Aurenche y Bost ya sólo son los Vlollet-Le-Duc de la adaptación”.
Quienes admiren y conozcan bien la película de Bresson recordarán la admirable escena del confesionario en la que el rostro de Chantal “empezó a aparecer poco a poco, gradualmente” (Bernanos). Cuando, varios años antes que Bresson, Jean Aurenche escribió una adaptación del Diario de un cura de campaña que Bernanos rechazó, consideró que esta escena no se podía rodar y la sustituyó por la que reproducimos a continuación:
— ¿Quiere que la escuche allí? (Señala el confesionario.)
—Nunca me confieso.
—No obstante, ayer se confesó porque esta mañana ha comulgado, ¿verdad?
—No he comulgado. Él la mira, muy sorprendido.
—Perdone, pero yo le he dado la comunión. Chantal se va rápidamente hacia el reclinatorio donde había estado por la mañana.
—Venga a ver.
El cura la sigue. Chantal le señala el libro de misa que ella ha dejado allí.
—Mire dentro de este libro, padre. Yo ya no tengo ningún derecho a tocarlo.
El cura, muy intrigado, abre el libro y descubre, entre dos páginas, la sagrada forma que Chantal ha escupido. Se queda estupefacto y trastornado.
—He escupido la hostia —dice Chantal.
—Ya lo veo —dice el cura, con una voz neutra.
—Nunca había visto nada igual, ¿no es cierto? —dice Chantal, dura, casi triunfante.
—No, nunca —dice el cura, con un aspecto tranquilo.
—¿Sabe usted lo que debo hacer?
El cura cierra los ojos un momento. Reflexiona o reza. Dice:
—Es muy fácil reparar esta falta, señorita. Pero es horrible cometerla.
Se dirige al altar, con el libro abierto. Chantal le sigue.
—No, no es horrible. Lo que es horrible es recibir la hostia estando en pecado.
—¿O sea que está en pecado?
—Menos que otras personas, pero a ellas esto les da igual.
—No juzgue.
—No juzgo, condeno —dice Chantal violentamente.
—¡No hable ante el Cuerpo de Cristo!
El cura se arrodilla delante del altar, coge la sagrada forma del libro y se la come”.
Una discusión acerca de la fe enfrenta, a mitad del libro, al cura y a un ateo obtuso llamado Arséne. Esta discusión acaba con esta frase de Arséne: “Cuando uno se muere, todo muere”. En la adaptación, esta discusión, sobre la tumba misma del cura, entre Arséne y otro sacerdote pone fin a la película. Esta frase —”Cuando uno se muere, todo muere”— había de ser la última del filme, la que queda, quizá la única que el público retiene en su memoria. Bernanos no acababa la película con “Cuando uno se muere, todo muere”, sino con la frase: “¿Qué más da?, todo es gracia”.
“Inventar sin traicionar”, dicen, pero yo creo que en este caso se trata de poca invención y mucha traición.
Todavía uno o dos detalles más. Aurenche y Bost no pudieron escribir El diario de un cura de campaña porque Bernanos estaba vivo. Robert Bresson declaró que, si Bernanos estuviera vivo, se habría tomado más libertades con la obra. De modo que Aurenche y Bost se quejan porque estaba vivo y Bresson se queja porque está muerto.
La máscara arrancada…
De la simple lectura de este extracto se desprende:
1) Un deseo de infidelidad, tanto al espíritu como a la escritura, constante y deliberado;
2) un gusto muy marcado por la profanación y la blasfemia.
Esta fidelidad al espíritu degrada también Le diable au corps, novela de amor que se convierte en una película antimilitarista y antiburguesa, La symphonie pastorale, una historia de un pastor enamorado en la que Gide se muestra como la nueva Béatrix Beck, Un recteurá l’fle de Sein, cuyo título fue cambiado por el equívoco Dieu a besoin des hommes, obra en la que los habitantes de la isla se nos presentan como los famosos “cretinos” de la película Las Hurdes/ Tierra sin pan (1932), de Buñuel.
En cuanto a su gusto por la blasfemia, se manifiesta constantemente de forma más o menos insidiosa según sea el tema, el director e incluso el actor.
Como ejemplos recuerdo la escena del confesionario de Douce, el entierro de Marthe en Le diable audiovisual corps, las sagradas formas profanadas en esta adaptación del Diario de un cura de campaña (escena trasladada a Dieu a besoin des hommes), todo el guión y el personaje de Fernandel en L’auberge rouge y la totalidad del guión de Juegos prohibidos (la pelea en el cementerio). *
Todo señalaría, por tanto, a Aurenche y Bost como autores de películas claramente anticlericales, pero como los filmes de sotanas están de moda, nuestros autores han aceptado someterse a esta moda. Sin embargo, como —según ellos— no se deben traicionar sus convicciones, recurren a menudo al tema de la profanación y la blasfemia y a los diálogos con doble sentido para demostrar a sus compañeros que dominan el arte de “timar al productor”, dándole satisfacción, y timar también al “gran público” igualmente satisfecho.
Este procedimiento merece el nombre de coartadismo, que es disculpable y necesario en una época en la que continuamente se ha de fingir que se es tonto para obrar inteligentemente; pero, si es acertado “timar al productor”, ¿no es un poco escandaloso reescribir así a Gide, Bernanos o Radiguet?
En verdad, Aurenche y Bost trabajan como todos los guionistas del mundo, como hacían antes de la guerra Spaak o Natanson.
En el fondo, todas las historias comportan los personajes A, B, C, D. En el interior de esta ecuación, todo se organiza en función de criterios que sólo ellos conocen. Los líos de cama se efectúan según una simetría bien concertada, algunos personajes desaparecen, otros se crean, el script se aleja poco a poco del original para convertirse en un todo, informe pero brillante y, paso a paso, una nueva película entra solemnemente a formar parte de la tradición de la calidad.
Me dirán…
Me dirán: “Aun cuando Aurenche y Bost fueran infieles, ¿niega usted también su talento?”. El talento, sin duda alguna, no tiene nada que ver con la infidelidad, pero yo no concibo ninguna adaptación admisible que no esté escrita por un hombre de cine. Aurenche y Bost son esencialmente literatos y yo les reprocharía que desprecien el cine infravalorándolo. Su comportamiento con respecto al guión es el mismo de quien considera que reeduca a un delincuente encontrándole un trabajo; siempre creen haber “hecho lo máximo” por él adornándolo con sutilezas, mediante esta ciencia de los matices que constituye un escaso mérito en las novelas modernas. Además, la idea que tienen los exegetas de nuestro arte de que lo están honrando al utilizar jerga literaria es uno de sus mayores defectos. (¿No se ha hablado de Sartre y de Camus a propósito de la obra de Pagliero y de fenomenología a propósito de la de Allégret?)
En verdad, Aurenche y Bost quitan la gracia a las obras que adaptan, porque la equivalencia siempre va unida al sentido de la traición o de la timidez. He aquí un breve ejemplo: en Le diable au corps de Radiguet, Francois se encuentra con Marthe en el andén de una estación cuando Marthe salta del tren en marcha; en la película, se encuentran en la escuela convertida en hospital. ¿Cuál es la finalidad de esta equivalencia’? Permitir a los guionistas introducir los elementos antimilitaristas añadidos a la obra, de común acuerdo con Claude Autant-Lara.
Ahora bien, es evidente que la idea de Radiguet era una idea de puesta en escena, mientras que la escena inventada por Aurenche y Bost es literaria. Créanme cuando les digo que podríamos multiplicar infinitamente los ejemplos.
Cualquier día nos tendrán que explicar…
Los secretos sólo se guardan durante un tiempo, las fórmulas se divulgan, los descubrimientos científicos son objeto de comunicaciones en la Académie des Sciences y, puesto que según Aurenche y Bost la adaptación es una ciencia exacta, cualquier día de éstos nos tendrán que explicar en nombre de qué criterio, en virtud de qué sistema, de qué geometría interna y misteriosa de la obra, eliminan, añaden, multiplican, dividen y “rectifican” las obras maestras. Una vez transmitida la idea según la cual estas equivalencias son tan sólo tímidas astucias para salvar las dificultades y resolver mediante la banda sonora problemas que atañen a la imagen, purgaciones para tener solamente en la pantalla encuadres inteligentes, iluminaciones complejas, fotografías “relamidas”, todo manteniendo muy vivaz la tradición de la calidad, es el momento de examinar el conjunto de las películas dialogadas y adaptadas por Aurenche y Bost y de investigar la permanencia de ciertos temas que explicarán, sin justificarla, la infidelidad constante de dos guionistas hacia las obras que toman como “pretexto” u “oportunidad”.
Resumidos en dos líneas, vean cómo se presentan los guiones tratados por Aurenche y Bost: La symphonie pastorale: es pastor, está casado. Quiere a una mujer y no tiene derecho a ello.
Le diable au corps: juegan a amarse y no tienen derecho a ello.
Dieu a besoin des hommes: oficia, bendice, da la extremaunción y no tiene derecho a ello.
Juegos prohibidos: amortajan y no tienen derecho a ello. Le ble en herbé: se quieren y no tienen derecho a ello.
Me dirán que también he explicado el argumento del libro y no lo niego. Sin embargo, quiero hacer constar que Gide escribió también La porte étroite, Radiguet Le bal du comte d’Orgel, Colette La vagabonde, y que ninguna de estas novelas ha motivado a Delan-noy o a Autant-Lara. Recalquemos también que los guiones de los que no he hablado aquí porque no lo he creído útil confirman también mi tesis: Audelá des grilles, Le cháteau de verre, L’auberge rouge… Es evidente la habilidad de los promotores de la tradición de la calidad de escoger sólo temas que se prestan a malentendidos sobre los cuales descansa todo el sistema. Con el pretexto de la literatura —y, por supuesto, de la calidad— dan al público su dosis habitual de maldad, inconformismo y atrevimiento fácil.
La influencia de Aurenche y Bost es inmensa…
Los escritores que se han convertido en guionistas han observado los mismos imperativos; Anouilh, entre los diálogos de Les dégourdis de la 11 y Un caprice de Caroline chérie, ha introducido en películas más ambiciosas su universo ávido de desorden que tiene, como telón de fondo, las brumas nórdicas trasladadas a la Bretagne (Paites blanches [1948]). Otro escritor, Jean Ferry, ha seguido también la moda, de forma que los diálogos de Manon [Manon, 1949] podrían haber estado firmados perfectamente por Aurenche y Bost: “Cree que soy virgen y, en la vida civil, ¡es profesor de psicología!”. No se puede esperar nada mejor de los guionistas jóvenes. Sencillamente toman el relevo, evitando tocar los tabúes. Jacques Sigurd, uno de los últimos en introducirse en el mundo del “guión y los diálogos”, trabaja en equipo con Yves Allégret. Juntos han dotado al cine francés de algunas de sus obras maestras más oscuras: Dedé de Amberes (Dédé d’Anvers, 1947), Manéges, Une si jolie petite plage (1949), Les miracles n’ont lieu qu’une fois (1951), La jeune folie (1952). Jacques Sigurd ha asimilado la fórmula muy rápido; debe estar dotado de una admirable capacidad de síntesis porque sus guiones oscilan ingeniosamente entre Aurenche y Bost, Prévert y Clouzot, todo ligeramente rejuvenecido. La religión no interviene nunca, pero la blasfemia siempre aparece de algún modo por medio de algunas jóvenes devotas o algunas monjas que cruzan por la pantalla en el momento menos esperado (Manéges, Une si jolie petite plage).
La crueldad mediante la cual se pretende “remover las tripas del burgués” aparece reflejada en frases tan famosas como: “Era viejo, en cualquier momento podía palmarla” (Manéges). En Une si jolie petite plage, Jane Marken envidia la prosperidad de Berck debida a la presencia de los tuberculosos: “¡Sus familiares les van a ver y favorecen el comercio!”. (Esto recuerda la plegaria del rector de la isla de Sein.)
Roland Laudenbach, que parece más hábil que la mayoría de sus colegas, ha colaborado en las películas más típicas de este género: El minuto de la verdad, Le bon Dieu sans confession (1953), La maison du silence.
Robert Scipion es un hombre de letras competente; sólo ha escrito un libro: un libro de pastiches; señas particulares: frecuenta diariamente los cafés de Saint-Germain-des-Prés y es amigo de Marcel Pagliero, a quien llaman el Sartre del cine, probablemente porque sus películas se parecen a los artículos de Les temps modernes. Les incluimos algunas frases de Les amants de Brasmort, película populista en la que los “héroes” son unos marineros, del mismo modo en que los dockers (estibadores) eran los protagonistas de Un homme marche dans la ville:
“— Las mujeres de los amigos están para acostarse con ellas.
— Haz lo que te parezca; tú te lo montarías con cualquiera, sólo tienes que proponértelo”.
En una única bobina de la película, hacia el final, en menos de diez minutos se oyen las palabras: zorra, puta, ramera y jilipollada. ¿Es esto el realismo?
Echamos de menos a Prévert…
Teniendo en cuenta la uniformidad y la bajeza común de los guiones de hoy, se echan de menos los guiones de Prévert. Él creía en el diablo y, por tanto, en Dios, y si bien la mayoría de sus personajes representaban, por capricho suyo, todos los pecados de la creación, siempre había lugar para una pareja a partir de la cual, como nuevos Adán y Eva, una vez acabada la película, la historia podía empezar mejor.
Realismo psicológico, ni real, ni psicológico…
No hay más que siete u ocho guionistas que trabajen regularmente para el cine francés. Cada uno de estos guionistas sólo tiene una historia que contar y, como cada uno aspira solamente al éxito de los “dos grandes”, no es una exageración decir que los ciento y pico filmes franceses realizados cada año tienen el mismo argumento: siempre se trata de una víctima, en general un cornudo. (Este cornudo sería el único personaje simpático de la película si no fuera siempre infinitamente grotesco: Blier-Vilbert, etc.)
La astucia de sus allegados y el odio que los miembros de su familia se profesan entre ellos conducen al “héroe” a su perdición; la injusticia de la vida y, como toque local, la maldad del mundo (los curas, los porteros, los vecinos, los peatones, los ricos, los pobres, los soldados, etc.).
Durante las largas noches de invierno podrían entretenerse en pensar en títulos de películas francesas que no se adapten a este esquema y, ya que están puestos, podrían tratar de encontrar entre estas películas aquellas en las que no figura en los diálogos esta frase, o su equivalente, pronunciada por la pareja más despreciable del filme: “Siempre son ellos los que tienen dinero (o suerte, o amor, o felicidad); ¡oh! Es muy injusto”.
Esta escuela que busca el realismo lo destruye siempre en el momento preciso en que logra captarlo, puesto que está más preocupada en aislar a los seres en un mundo cerrado, tapiado por fórmulas, juegos de palabras, máximas, que en dejar que se muestren tal como son, ante nuestros ojos.8 El artista no siempre puede dominar su obra. A veces ha de ser Dios, a veces su creación. Todos conocemos esta obra de teatro moderna cuyo protagonista, que normalmente lo es desde el momento en que se levanta el telón, aparece mutilado al final de la obra, durante la cual ha ido perdiendo sucesivamente sus miembros en cada cambio de acto. Curiosa época en la que el peor actor fracasado utiliza palabras de Kafka para calificar sus avatares domésticos. Esta forma de hacer cine procede directamente de la literatura moderna, ¡medio kafkiana, medio bovarista!
Ya no se rueda ninguna película en Francia cuyos autores no crean estar rehaciendo Madame Bovary. Por primera vez en la literatura francesa, un autor adoptaba una actitud lejana, exterior, frente a su tema, mediante la cual éste se convertía en el insecto asediado en el microscopio del entomólogo. Pero si, al principio, Flaubert había podido decir “Les arrastraré a B todos por los suelos y se lo merecerán” (frase que los autores de hoy día adoptarían gustosamente como suya), después tuvo que declarar “Madame Bovary soy yo”, y dudo que los mismos autores puedan volver a utilizar esta frase… ¡y por cuenta propia!
Puesta en escena, director, textos…
El objeto de estos apuntes se limita al examen de un cierto estilo de cine desde el único punto de vista de los guiones y los guionistas. Sin embargo, creo que conviene precisar que los directores son y se consideran responsables de los guiones y los diálogos que ilustran.
Antes he hablado de películas de guionistas y sin duda no serán Aurenche y Bost quienes me llevarán la contraria. Cuando ellos entregan su guión, la película ya está hecha; el director, a sus ojos, es el señor que hace los encuadres… ¡y por desgracia es cierto! Ya he comentado esta manía de añadir entierros por todas partes y, sin embargo, siempre se elude a la muerte en estas películas. Recordemos la admirable muerte de Nana o de Emma Bovary, de Renoir; en La symphonie pastorale, la muerte es sólo un ejercicio de maquillador y de director de fotografía; comparen un primer plano de Michéle Morgan muerta en La symphonie pastorale, de Dominique Blanchard en El secreto de Mayerling (Le secret de Mayerling, 1949) y de Madeleine Sologne en L’éternel retour (1943): ¡es el mismo rostro! Todo ocurre después de la muerte.
Citemos por último esta declaración de Delannoy que pérfidamente dedicamos a los guionistas franceses: “Cuando algunos autores con talento dedican un día a ‘escribir para el cine’, ya sea por ánimo de lucro o por debilidad, sienten que se rebajan. Se entregan a una curiosa tentativa hacia la mediocridad, preocupados en no comprometer su talento y seguros de que, para escribir cine, hace falta hacerse entender por las clases bajas”. (La symphonie pastorale o L’Amour du métier, revista Verger, noviembre de 1947.)
Debo mencionar enseguida un sofisma que se utilizará como argumento para contradecirme: “Estos diálogos son pronunciados por personas abyectas y nosotros les prestamos este lenguaje tan duro para estigmatizar su bajeza. Así es como actuamos los moralistas”.
A lo que yo respondo: no es del todo cierto que estas frases sean pronunciadas por los personajes más abyectos. Sin duda alguna, en las películas “realistas psicológicas” no sólo hay seres ruines, pero los autores se muestran tan desmesuradamente superiores a sus personajes que los que por casualidad no son infames, al menos son infinitamente grotescos.
En fin, conozco a un puñado de hombres en Francia que serían incapaces de concebir estos personajes despreciables que pronuncian frases despreciables; se trata de cineastas cuya visión del mundo es como mínimo tan válida como la de Aurenche y Bost, Sigurd y Jeanson; me refiero a Jean Renoir, Robert Bresson (9), Jean Cocteau, Jacques Becker, Abel Gance, Max Ophuls, Jacques Tati o Roger Leenhardt. No obstante, son cineastas franceses y resulta que, curiosamente, son autores que escriben a menudo sus diálogos y algunos de ellos son los propios creadores de las historias que realizan.
Me dirán también…
Algunos me dirán: “Pero, ¿por qué?; ¿por qué no se puede admirar de igual forma a todos los cineastas que se esfuerzan en trabajar en el seno de esta tradición de la calidad de la que usted se burla con tanta ligereza? ¿Por qué no sentir la misma admiración por Yves Allégret que por Becker, por Jean Delannoy que por Bresson, por Claude Autant-Lara que por Renoir?” (10).
Pues bien, yo no puedo creer en la coexistencia pacífica de la tradición de la calidad y de un cine deautores.
En el fondo, Yves Allégret, o Delannoy no son más que caricaturas de Clouzot, o Bresson.
No es el deseo de crear polémica lo que me lleva a infravalorar un cine por otro lado tan alabado. Sigo estando convencido de que la existencia exageradamente prolongada del realismo psicológico es la causa de la incomprensión del público frente a obras de concepción tan nueva como La carrosse d’or (1952), París, bajos fondos (Casque d’or, 1951), o incluso Les dames du bois de Boulogne y Orfeo (Orphée, 1949).
En cuanto a la audacia, todavía falta ver dónde está realmente. Si al finalizar este año 1953 tuviera que hacer una especie de balance de las osadías del cine francés, no aparecerían ni el vómito de Los orgullosos (Les orgueilleux, 1954), ni el rechazo de Claude Laydu de tomar el agua bendita en Le bon Dieu sans confession (1953), ni las relaciones pederastas de los personajes de El salario del miedo, sino más bien el modo de andar de Hulot, los soliloquios de la criada de La Rué de l’Estrapade (1953), la puesta en escena de La carrosse d’or, la dirección de los actores en Madame de… y los intentos de polivisión de Abel Gance. Como habrán adivinado, estas audacias corresponden a hombres de cine y no a guionistas, a directores y no a literatos.
Considero significativo, por ejemplo, el fracaso que experimentaron los guionistas y directores más brillantes de la tradición de la calidad cuando abordaron la comedia: Ferry-Clouzot en Miquette et sa mere (1949), Sigurd-Boyer en Tous les chemins ménent á Rome (1950), Scipion-Pagliero en La rose rouge (1951), Laudenbach-De-lannoy en La route Napoleón, Aurenche-Bost-Autant-Lara en L’Au-berge rouge o, si se prefiere, en Occupe-toi d’Amélie (1949).
Cualquier persona que un día haya intentado escribir un guión no puede negar que la comedia es el género más difícil, el que requiere más trabajo, más talento y también más humildad.
Todos burgueses…
La característica más peculiar del realismo psicológico es su voluntad antiburguesa. Pero, ¿qué son Aurenche y Bost, Sigurd, Jeanson, Autant-Lara, Allégret si no burgueses?; ¿y qué son los cincuenta mil nuevos lectores que atrae cada película extraída de una novela si no burgueses?
¿Cuál es pues el valor de un cine antiburgués hecho por burgueses y para los burgueses? Está claro que los obreros no aprecian demasiado este estilo de cine a pesar de que intente acercarse a ellos. Se niegan a identificarse con los dockers de Un homme marche dans la ville o con los marineros de Les amants de Bras-mort. Quizá se deba enviar a los niños al rellano para hacer el amor, pero a sus padres no les gusta oírlo, sobre todo en el cine, aunque sea con “benevolencia”. Si bien al público le gusta corromperse utilizando la literatura como pretexto, también quieren hacerlo de forma social. Es instructivo considerar la programación de las películas en función de los barrios de París. Uno se da cuenta de que el público popular prefiere quizá las insignificantes películas ingenuas extranjeras, que les muestran a los hombres “tal como deberían ser” y no como Aurenche y Bost creen que son.
Como si se les hubiera dado un pase gratis…
Siempre es bueno concluir; es algo agradable para todo el mundo. Es curioso que todos los “grandes” directores y los “grandes” guionistas hicieran durante mucho tiempo películas insignificantes, y que el talento que utilizaban en ellas no bastase para que destacaran de entre los demás (quienes no utilizaban ningún talento). También llama la atención que todos se pasaran a la tradición de la calidad al mismo tiempo, como si se les hubiera dado un pase gratis. Y después un productor —e incluso un realizador— gana más dinero con Le ble en herbé que con Le plombier amoureux. Las películas “atrevidas” resultan muy rentables. La prueba: un Ralph Ha-bib que renuncia bruscamente a la semipornografía realiza Les compagnes de la nuit y se vale de Cayatte. Ahora bien, ¿qué impide a los André Tabet, los Companeez, los Jean Guitton, los Pierre Véry, los Jean Laviron, los Ciampi, los Grangier hacer, de la noche a la mañana, cine intelectual, adaptar las obras maestras (todavía quedan algunas) y, cómo no, añadir entierros por todas partes?
Entonces estaremos hasta el cuello de la tradición de la calidad, y el cine francés, rival del realismo psicológico, de la severidad, del rigor, de la ambigüedad, sólo será un gran entierro que podrá salir del estudio de Billancourt para entrar más directamente en el cementerio que parece haber sido emplazado al lado expresamente, para ir más rápido del productor al sepulturero.
Sin embargo, a fuerza de repetir al público que se identifique con los “héroes” de las películas, éste acabará creyéndoselo, y el día que comprenda que este cornudo gordo de cuyas desgracias se ha de compadecer (un poco) y reírse (mucho) no es, como él creía, su primo o su vecino del rellano sino él mismo, esta familia abyecta, su familia, esta religión ridiculizada, su religión; entonces, este día, puede que se muestre ingrato hacia un cine que se habrá esforzado tanto en presentarle la vida tal como se ve desde un cuarto piso de Saint-Germain-des-Prés.
Sin duda alguna, he de reconocer que la pasión y una idea preconcebida han presidido el análisis deliberadamente pesimista que he llevado a cabo sobre una determinada tendencia del cine francés. Algunos dicen que esta famosa “escuela del realismo psicológico” había de existir para que pudieran existir a su vez El diario de un cura de campaña, La carrosse d’or, Orfeo, París, bajos fondos o Las vacaciones del señor Hulot (Les vacances de M. Hulot, 1951).
No obstante, estos autores que querían educar al público han de entender que quizá le han hecho pasar de la enseñanza primaria a la de la psicología, más sutil; lo han trasladado a esta clase de sexto que admira a Jouhandeau, ¡pero no hace falta aumentar el número de alumnos indefinidamente!
(Cahiers du cinema, n° 31 – enero de 1954)
Tomado de: Cinéfagos
Leer más