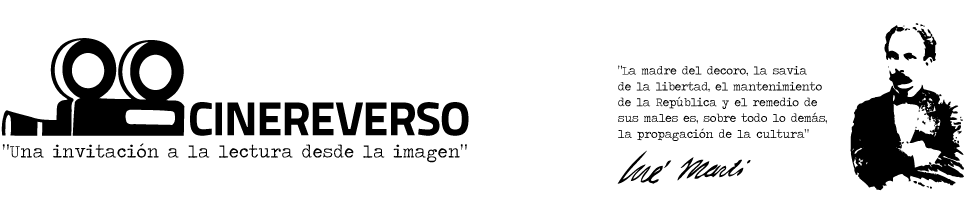Por Jorge Mañach
San Cristóbal de La Habana
Amablemente, señora, sabiéndome recién llegado al país después de un largo exilio que a poco comprende toda mi adolescencia y lo que llevo de la madura etá –amablemente me pidió usted que le escribiera, y aun que hiciera públicas, mis impresiones de la tierra y de la casta.
Y yo no he sabido sino ceder, porque es usted quien me lo pide; pero me preocupa la posibilidad de que no teniendo otros para mí la misma gentil amistad que usted, de viejo, me viene dispensando, encuentren sin autoridad, y acaso sin interés, las impresiones que a usted divertirán.
Porque ¿qué monto, ni qué peso, ni qué extraordinaria significación (y usted ya sabe que no es de los vicios míos la modestia, señora), pueden tener, para extraños oídos, las sensaciones primerizas y por tales algo falaces ya, de un repatriado ambiguo, injerto de español y de criollo, que vuelve a los lares con los bolsillos abultados de certificados inútiles, y cuyo nombre ha perdido ya el lustre lívido que le dio la Tragedia un día? ¿Venir de tierras extrañas? Pero, amiga mía, ¿qué hijo de vecino, de dos lustros acá, no hace su viaje al Norte cada año o cada dos? Y aquel bulevar de París (que antes aureolaba pecaminosamente nuestra imaginación), y los Madriles, y Berlín, ¿quién que tuvo alguna parte en aquella danza de los millones, que hinchó nuestras arcas, alzó nuestro cambio y nos puso inquietudes andariegas en el ánimo, no gozó ya de ellos? Esa ha sido una de nuestras más manifiestas transformaciones a lo que veo, señora. La guerra, el azúcar y la Prohibición de al lado, nos han hecho saltar en el tiempo y en el espacio. Hoy estamos más cerca de la condición de civilización, y si en el fondo, seguimos siendo, como pueblo, puerilmente incapaces, es ya una incapacidad segura y seria, que se enfrenta con problemas graves de persona mayor. ¿Pues no hemos tenido crisis y pánicos, y tumbos de gabinete como Londres y Roma? Y en cuanto al vivir diario, al vestir, por ejemplo, usted sabe que nos hemos “exotizado” tanto que ya no hay excéntrico que tema, como temíamos hace ocho años, al comentario plebeyo, sonoro e irónico de la trompetilla.
¿La Habana?
Le diré a usted, señora. En esto de calificar la tierra natal, nadie tiene juicio ecuánime, aunque venga su maleta abigarrada de etiquetas bárbaras. ¿Recuerda usted el donosísimo cuento aquel de O. Henry, en el cual un charlatán de café, tras largas peroratas sobre sus aficiones y puntos de vista cosmopolitas, se volvió para darle un botellazo al forastero que, en la mesa vecina, difamaba la bomba de incendios del pueblo del cosmopolita? Pues esos impulsos los tenemos todos. A bordo, a poco me disgusto románticamente con un yanqui humorístico.
Figúrese que hablando de nuestro Malecón –¡nuestro Malecón!– dijo que le producía el efecto, con sus automóviles que dan vueltas y más vueltas y tuercen frente a la Glorieta y luego van y vuelven Prado arriba, Prado abajo, de un juguete mecánico, uno de esos ferrocarriles en miniatura en que se echa una perra gorda y, como por encanto, se pone en movimiento una maquinita que recorre un itinerario, siempre idéntico, una vez, y otra vez y otra…
Yo me indigné. Me indigné patéticamente, señora. Pero al pasar el barco por el consabido Morro y la consabida glorieta, ya tuve que hacer un esfuerzo y apelar al amor propio, para mantener mi indignación… El símil del americano me obsedió. En el fondo –¿qué quiere usted, señora?– tuve que darle la razón.
Visto sin cariño, nuestro Morro es una ingenuidad en cartón-piedra, un soldadito de plomo con ínfulas de guardián; el quiosco circular y seudodórico tiene la pretensión ridícula de las mediocridades aisladas. ¡Si siquiera hubiera lago en derredor que lo ayudara a disimular su “feo”! Pero no. Sillas, sillas, una prole de humildes sillas verdes en torno suyo y él allí, tan en el medio, como un poeta cursi en un corro de salón.
Usted, gracias a Dios, no es concejal, señora; ni pretendo yo sugerir alteraciones que hoy se acogerían con un “No estaría mal”; y mañana nadie las recuerda. Además, ningún habanero se resignaría a que, en nombre de una majadería cual la estética, le privasen de esa gloriosa fruición que es ‘verse ya el Morro” a lo lejos, cuando se viene de Nueva York. Paradójicamente, ese castillo que fue prisión constituye nuestra Estatua de la Libertad. En cuanto al quiosco y la glorieta, no es habanero de casta el que no los ame, por asociación con algún idilio de retreta, bajo uno de esos cielos inefables de los que entiendo que ya no se puede hablar, porque los han sobado tanto vuestros oradores políticos.
Pero no me negará usted que agrada pensar en un Morro menos mondo y áspero, en una glorieta más ornada, sobre los cuales la vista se pasase, no enfocada brutalmente sobre un quiosco hegemónico, sino solazada en alguna armoniosa coordinación. ¿Se imagina usted lo bonito que quedaría si se sustituyesen algunas sillas con bancos y grupos escultóricos y surtidores y macizos floridos?
Palmas… ¿Por qué no palmas? Los extranjeros que llegan se desilusionan, y hallan que Palm Beach es más tropical que La Habana. Pero aquí parece ridiculizarse eso. Creo que hasta existe un prurito escondido de quitarle a nuestra ciudad todo color local, hacer que se parezca lo más posible a una gran ciudad cualquiera, sobre todo a Nueva York. Y lo vamos consiguiendo; y llegará día en que seremos tan incoloros y anodinos como esos ambiguos criollos nuestros que, en Broadway, hablan el inglés mal; pero lo hablan sin acento…
Esta falta de coordinación armoniosa, esa marca del esfuerzo ornamental aislado, se echa de ver en toda la capital. La Habana es como un muchacho que ha crecido demasiado aprisa. Está en la época del bozo –y ya tiene reloj… pero se le ve el faldón de la camisa de su padre.
Otro compañero de viaje –benévolo este– me hacía observar cómo los bellos edificios aquí (que muchos hay) se desprestigian en la mediocridad vecinal. Los sentidos siempre advierten antes, en la discrepancia, los valores inferiores. La nota más áspera, la pincelada sin acierto, el ripio huero, arrastran y dominan la atención. Por eso, en la abundancia de lo feo, todas nuestras casas siguen pareciendo barracas permanentes. Nuestro Vedado heteróclito (¡ya habrá quien me llamará hereje!), con sus chalets, de innegable belleza algunos, pero sin enlace, sin armonización de conjunto, da la sensación de un rico camposanto, sin sombra de cipreses para sus mausoleos opulentos. Y cuando al sol cálcico, brutal, uniformador del trópico, que quema los matices y ciega la retina, se alían el desmonte abúlico, la ruina ubicua, el vallado vocinglero, el lote que sirve de estercolero para disimular su vacancia y el cinematógrafo de empalizada y pacotilla, que tuvo presupuesto e inauguración casi simultáneos, no hay, señora, Palacio Presidencial ni Centro Gallego ni estatua de prócer que lo remedie, por honrado que haya sido el esfuerzo del arquitecto o el cabildo.
Pero caigo ahora en la cuenta –¡y qué tarde!– que usted me pidió meramente impresiones, y no una homilía a O.P. –además, me objetará quizá, con ese tino irónico a que me tiene acostumbrado, que Roma no se hizo en un día; que en eso –en eso de embellecer La Habana– estamos; que luego hay que tener en cuenta la consabida situación económica del país y la merma de los presupuestos –por acuerdo legal o por filtraciones extra lex–, y el reajuste, y otras graves menudencias.
Sí, señora, es verdad. Discúlpeme usted este resabio de censura. Uno lo tiene en la sangre, por ser hispano; y en los pulmones, porque lo toma del ambiente; y en el cerebro, por esa miaja de petulancia que nos dan las andanzas exóticas.
Pero créame usted que, desvinculado y todo, yo sigo teniendo por esta Habana de usted aquel hondo cariño y patriótica afición en que me picó el pasajero de marras.
Una de mis sensaciones memorables, en la expatriación, me la dio la lectura de este bello libro de Joseph Hergesheimer (usted lo ha leído seguramente, ¡queriendo como quiere esto) que se llama San Cristóbal de La Habana! El sutil artista del Norte supo recoger, en el hueco de la mano, la pepita de oro de toda esa arena.
Pero fíjese que Hergesheimer no eligió esos conatos de grandeza urbana en que nosotros ciframos nuestro orgullo y que se ven en las tarjetas postales y en las oficinas de nuestros cónsules. Todo eso –alarde banal, mediocridad aérea, amaneramiento modernizante, pastiche de rastacueros– chocó a su criterio y a su gusto, y se enamoró, en cambio, de unas cuantas cosas humildes de la Habana vieja que se va.
Puede que fuera en parte por eso precisamente, porque se va, ya que todo lo que pasa despierta siempre un interés romántico.
Pero, así y todo, usted que quiere a Cuba, en lo material como en lo abstracto, definida, rotunda, criolla con personalidad y carácter propios, piense si no valdría la pena que ahora, con ese Empréstito omnímodo que se prepara, o más tarde –cuando nos repongamos de los intereses– armonizásemos más, demoliésemos cuatro o cinco decenas de barracas, llenásemos otros tantos lotes (valiéndonos del sistema diferencial de contribuciones), desembarazásemos la ciudad, por la propaganda y el estímulo, de todo lo que no es nuestro, fomentásemos nuestras clásicas arcadas, aunque la ciudad se vea menos ultraflorida y ultra-Florida, y pusiésemos… unas cuantas palmas, señora, que al fin y a la postre son nuestro símbolo ideal.
(Diario de la Marina, 13 octubre de 1922)
Frente a un cementerio urbanizado
Desde mi balcón veo el antiguo cementerio de Espada. En él hasta hace tres lustros y no más, enterró la Villa sus muertos más caros. Hacia la derecha, los más baratos también, los pobres, en la huesa promiscua y plebeya. El muro que aún subsiste al fondo muestra la huella de los viejos nichos, uniformes, metódicos, en largas ringlas, como celdas de una fúnebre colmena.
Un día, la ciudad había crecido tanto, se había acercado tanto al triste lugar, que ya turbaba su reposo. Cundieron falsas teorías de que las emanaciones de los muertos sepultos injuriaban la salud de los vivos. Se suspendió, pues, el fúnebre empleo del paraje. Los muertos más caros fueron trasladados al osario flamante llamado de Colón, en las lindes de El Vedado. Aquí no quedaron sino las huesas humildes y la fosa anónima de todos.
Poco a poco, las gentes se fueron despreocupando de las connotaciones macabras del lugar. Pusiéronse vallas estridentes de anuncios en torno a él, y como nada hace tan tentadora una cosa como el vedarla, los muchachos callejeros se empezaron a colar por las rendijas y flaquezas del vallado hasta convertir el antiguo camposanto en un campo de esparcimiento y de jolgorio: en eso que llamamos un “placer”.
Así permaneció durante muchos años, abierto al bullicio de los juegos improvisados, a la necesidad de los vagabundos, a la inspiración de algunos espíritus truculentos como el del satirista Rafael Blanco. Al cabo, un comerciante opulento compró esta tierra que fue de todos, abatió las vallas, las circundó de aceras, continuó al través de ellas las calles vecinales, dividió el espacio neto en lotes módicos que puso a la venta, y lo bautizó con el nombre de “Zona Urbana”.
Ya se están fabricando dos chalets, dos moradas de vivos, en esta que fue de los muertos. Al echar sus cimientos, yo vi el otro día volcarse, desenterrados sobre la tierra húmeda, unas cuantas tibias y algunos fémures blanquísimos. La tierra voraz, luego de mondarlos bien, los devolvía reducidos a la mísera cal. Pero los chalets se han erguido indiferentes sobre esta tierra abonada de vanidades.
Y han hecho bien. ¿Por qué no? Yo he estado pensando estos días que el progreso es siempre eso: un aprovechamiento constante nacido de cierto constante olvidar. Luchan en la vida en espíritu conservador y el instinto adquisitivo, el prejuicio y la voluntad novedosa. Si solo aquel predominara, el progreso tascaría un freno insoportable. Es necesario nutrir el drama humano, el eterno aspirar sin meta conocida, proveyendo a los hombres de cierta aptitud para el olvido de lo irreparable infecundo, de lo que pasó y ya no puede trascender. El romanticismo se aferra a los pasados inútiles y se empeña en darles una fijeza sentimental: por eso es romanticismo. Pero hay que combinar, para el progreso, la tradición con el reformismo –la tradición que solo conserva la parte viva del pasado, con el reformismo, que aspira a crear nueva vida sobre las vidas que fueron.
(El País, 30 de mayo de 1925)
Los parques y el sentido bucólico
El cronista ha tenido que ir esta tarde –ayer tarde– a la Quinta de los Molinos.
Ha tenido que ir…; es decir, que no fue con deliberado intento, por apetito del dulce regodeo de la Naturaleza y de su “escondida senda”, por espontáneo impulso. Fue porque su quehacer de la jornada le solicitaba allí. ¿No es así siempre? ¿Quién va aquí a los parques espontáneamente, ingenuamente, de mera visita? El trajín de la ardua vida nos está haciendo perder no ya los hábitos, hasta el sentido y la afición bucólicos. En Berlín, en París, en Madrid, en New York la gente busca el ameno reposo y la apacible soledad de los parques… Los buscan todos los días, a todas horas, como un ritual en su vida urbana. En el Tier Garten o en el Buen Retiro o en el Central Park, las mañanitas y las tardes tienen sus abonados, por decir así. Son el “arrapiezo” bien, con su aro y su institutriz; o el aprendiz de paisaje, con su caja de colores en bandolera; o la fraulien romántica; o el estudiante en capilla; o los viejecitos (lectores de periódicos interminables) a quienes el médico ha recomendado el tónico del sol. Ellos son los sacerdotes que ofician en turno, cada categoría a su hora, en el culto a la fronda, a la alberca, a la nubecita viajera y al aire limpio. Y la Naturaleza les paga su devoción dándoles la hora suya de cada día: la dosis de pura soledad que restaura el ánimo, porque hace parecer nueva la vida. Y yo no dudo que esos abonados del parque sean luego hombres y mujeres más suaves, más comprensivos, más inspirados, mejores…
¿Por qué no vamos nosotros a los parques? Bien es verdad que no tenemos muchos. Parques accesibles y de verdad –parques de árboles y de silencio, no de cemento y ruido de patines– solo hay el de la India y la Quinta de los Molinos. Aquel se ha prostituido. Antes había en él un conato de jardín zoológico, algunos monos obscenos, unos flamencos graves y rosados, una aburrida jutía… Mal que bien, ello era un atractivo. Los cesantes iban con su curiosidad vacía y los niños con su maní y sus migajas. Pero un día decidieron trasladar la colección de la Quinta de los Molinos, y desde que sacaron de allí a los animales, el Parque de la India se ha llenado de otros animales sin atractivo ni ingenuidad… Al mismo la hojarasca borraba los senderos; crecía a su capricho la yerba; se vandalizaban los bancos y todo el paraje tomaba un aire de patético abandono, como el de las fincas sujetas a un pleito o con los amos de viaje.
¿Y la Quinta de los Molinos?… Llaman a comer. De la Quinta os hablaré mañana…
(El País, 25 junio de 1925)
La quinta académica
Trasladaron, pues, los animales del Parque de la India a la Quinta de los Molinos.
Esta Quinta –puede que alguien no lo sepa– está en la conjunción de dos hermosas calles con nombres palaciegos: la de la Infanta y la de Carlos III. Cuando dais esa dirección, parece que viajaríais hacia el pasado de capa y espada. Por allí, sin embargo, se insinúa el futuro espléndido de La Habana. Esa de Carlos III es una avenida sin eufemismos, una genuina avenida en potencia, anchurosa, cuádruple, con señoríos de perspectivas.
A lo largo de ella tiende sus verjas mordidas de orín la Quinta de los Molinos, que antaño fue sede de Gobernadores y apacible mentidero de la gente de volanta. Ahora es, entre otras cosas, Jardín Botánico del Instituto, Escuela de Agronomía, frustrado Jardín Zoológico.
Frustrado, sí. Llevaron allá los animales; mas como desapareciera por aquel entonces la consignación a alimentarlos y las pobres bestias ya no podían entretener su hambre con las migajas y el maní de la muchachada urbana, que no se avenía a visitarlas tan lejos, hízose menester regalar la colección a cierta señora notoriamente adicta a las mudas criaturas del Señor.
La Quinta de los Molinos quedó, pues, sin animales. Menos mal que ahora se decidió llevar allá, provisionalmente, la Academia Nacional de Pintura. Esto devuelve no los animales; pero sí la alegre muchachada.
¡Y qué muchachos tan merecedores de ello! Todos son devotos del arte, de la belleza. El antiguo Secretario les clausuró “de una plumada”, como dicen, el vetusto e inmundo caserón que venía ocupando la Academia en la calle Dragones, entre chinos y rameras. Y se les trajo aquí… Y ahora temen que esta instalación provisional no quede como definitiva, por exclusivismos o incomprensiones mezquinas.
¿A dónde mejor podrían irse, sin embargo? Una escuela de arte parece que encaja más lógica y adecuadamente en un bello lugar, rico en sugestiones estéticas, propicio al sosegado esfuerzo. Los paisajistas no tendrán que hacer largo viaje para encontrar sus asuntos. Aquí la Naturaleza les depara, al alcance de la mano y de las aulas, los más apacibles encantos de su tropical opulencia. Aquí no hay altos edificios que amengüen o adulteren la luz, ni ruidos que irriten la paciencia, ni encuentros indeseables para las señoritas que frecuentan la Escuela.
¿Por qué no construir aquí, donde hay amplio espacio y propicia circunstancia, el necesitadísimo y demoradísimo edificio para las Bellas Artes?
(El País, 26 de junio de 1925)
Maniquíes
Y al lado de este gozoso y caballeresco Club Universitario de que hablábamos antier, hay un templete de la moda femenina, cuya vecindad no puede menos que serles grata a los socios del círculo aquel.
Cierto; por las tardes, cuando todo el mujerío habanero se esparce por las aceras mercantiles y estas se llenan de un perfume de gentileza y de un murmullo de frivolidades, desde el portal del Club se descubre la nueva perspectiva de un Prado que va perdiendo su antigua austeridad “residencial”, que se va tornando más exhibicionista, más rútilo, más decorativo y galante. Al filo de la acera baja entonces, desde el corazón áureo de la Ciudad, alguna pareja de précieuses, codiciosas de la bella compra. Viene a alguno de estos finos comercios que ahora se abren en el Prado, donde antaño había nobles cocheras señoriales… O bien es un automóvil largo y pulido que se detiene solemnemente a la vera del Club y descarga su leve contenido de trapos y pestañas y risas y galones. Cierto… Esto es también interesante en aquella vecindad aludida.
Pero lo que más intriga nuestra atención son los escaparates de aquel comercio y, dentro de los escaparates, esos maniquíes de madera que representan mujeres rítmicas, estilizadas, un poco absurdas de tan abstractas, un poco feas de tan modernas, poseídas, sin embargo, de una sutil y modernísima elegancia. Muchas veces, anteriormente, yo me he sentido tentado de elogiar estos maniquíes de Madame Tentou –creo, honradamente, que así se llama la firma en cuestión. El miedo a una apariencia de reclamo me ha detenido siempre; mas a la postre caigo en que detrás de todo mérito hay siempre un interés y que el escrúpulo aquel me llevaría a no poder elogiar nada en nuestro medio. Diré, pues, ahora, que esos maniquíes son uno de los detalles estéticos que más honran la villa.
La honran porque la adelantan en modernidad, porque sugieren que nuestro gusto está al tanto de ciertas exquisiteces lejanas y porque demuestran, en fin, que lo estético va ganando terreno entre nosotros hasta el punto de cautivar ya lo mercantil y utilitario. Así como así, estos maniquíes encierran una gran lección difusiva. Nos enseñan que la belleza artística no reside en la imitación de la realidad, sino en la representación de ella. El viejo maniquí, el maniquí frívolo a la antigua, era un patético esfuerzo por reproducirnos una mujer con todos sus pelos y señales; una mujer de cera rosadita, con grandes ojos de venado, pestañas inacabables, tobillos rígidos y actitudes totalmente lánguidas. Tales imitaciones, claro está, nunca convencían ni a las mujeres, ni mucho menos a nosotros los hombres. En cambio, contribuían a derrotar las pretensiones feministas, haciéndonos parecer a Eva como una muñeca perfectamente imitable en cera, una mujer externa, vana, irresponsable.
Por el contrario, los maniquíes de Madame Tentou nos hablan de una Eva que es cosa seria: la moderna mujer con sensibilidad superior, que ha hecho de toda su vida un juego de ritmos y a quien importa más la espiritualidad que la apariencia. Como el artífice musulmán, a quien su religión le prohíbe toda efigie humana, el tallista moderno renuncia a la imitación en sus maniquíes y nos da, en madera oscura o dorada, la esencia de frivolidad de la mujer de su época. Y a los socios del Club Universitario les hechizan mejor estas socias vecinas.
(El País, 8 de diciembre de 1925)
Remansos de la prisa
Pasaba la otra tarde por la Acera del Louvre cuando sentí unos cuantos siseos conminatorios. –¡Psst! ¡Psst! –que se clavaban en el blanco de mi ensimismamiento. Supuse que no era ese el destino de los disparos; pero oí enseguida: “¡Muchacho! ¡Muchacho!”, y me volví. Era don Gabriel Camps. Estaba sentado solo, en una silla colocada violentamente, voluntariamente, bajo los portales del Telégrafo. Solo, como una isla humana, rodeado de acera por todas partes. Y me hacía señas, como el náufrago al barco que pasa. Acudí en su auxilio.
“Muchacho –me dice don Gabriel de sopetón–, este es el mejor pasillo del mundo”. Sonreí. Las palabras –arcanas todavía de sentido– eran típicas de mi interlocutor. Don Gabriel Camps es de esos caballeros antiguos que no dejan nunca de llamarle a un joven “muchacho” con cierto sentido disciplinario, como para que se dé cuenta de toda la enorme cantidad de experiencia que los distingue, y se comporte de acuerdo.
–¿El mejor pasillo, don Gabriel?
–Sí. Ni en Nápoles, ni en la rue de la Paix, ni en la calle de Alcalá: en ninguna parte hay una acera como esta, así de ancha, así de amena y oreada.
Desde la isla de don Gabriel, yo miré al mar de acera y al océano de asfalto con que acaba de vecindarlo Carlos Miguel. Más allá, lo que queda del Parque Central, metido en cintura también… ¡y unos cuantos habitantes regenerados, que contemplaban boquiabiertos, con cívica voluptuosidad, cómo la masa del Capitolio se iba desnudando de sus andamios, dejando al descubierto las curvas de su cúpula.
–Sí, en efecto, don Gabriel, este es un paraje agradable…
–Bueno: pues ¿no es absurdo que no dejen poner sillas y mesitas en esta acera como lo hacen en todas las ciudades civilizadas del mundo? Dos filas nada más de mesas y de sillas decorativas no estorbarían el tránsito del soportal, menos ahora que han echado esa nueva acera. Y podríamos sentarnos a conversar aquí al fresco. Yo tendría mi tertulia; usted iría a la suya… Y a los turistas les encantaría. Tendrían las dos cosas que ellos vienen a buscar aquí: el clima y… los refrescos. ¿No es absurdo que no lo permitan? Yo estoy dando ahora el ejemplo y haciendo una campañita. He escrito un artículo. Ayúdeme usted…
¿Quién le dice que no a un señor que empieza por llamarle a uno “muchacho”? Le prometí a don Gabriel la glosa.
Después de todo, don Gabriel tiene razón. En todas las grandes ciudades de Europa se disfruta de esas mesitas bulevarderas, deliciosos belvederes sobre todas las amenidades de la vía pública. ¡Oh, los perfumados crepúsculos de los trottoirs parisienses, mientras se apilan sobre las mesas los platillos de la “consumición” y se le pasa revista a toda la política, a toda la estética, a toda la elegancia de París! ¡Oh, las picantes aceras del “Lion d’Or” –¿existe todavía el “Lion d’Or”, querido Aznar? – en la calle de Alcalá!
A algo se debe, don Gabriel, que esa costumbre sea tan cultivada en los pueblos europeos y tan repudiados en los nuestros. Yo creo que se debe a que estos pueblos americanos, desbordantes de velocidad y de prisa, estremecidos por una fiebre continua de actividad, no son, no saben ser, pueblos morosos y contemplativos. Las mesitas bulevarderas están reñidas con nuestra tónica vital. “Los hombres –ha escrito Ortega y Gasset– son de una de dos clases: o actores o espectadores”. Él se sitúa en esta última clase, como hombre de opiniones que es. La cultura –en lo individual– es siempre una forma de espectáculo. Hay, por eso, una relación entre la cultura de los pueblos y su capacidad contemplativa. “Saber mirar, gozarse en mirar –patrimonio de pueblos viejos y de hombres viejos”.
Los norteamericanos –arquetipo de pueblo joven e inculto, en el sentido scheleriano de la cultura– son incapaces de la contemplación morosa. Los únicos espectáculos que les interesan son los que –como el cinematógrafo– exigen de la curiosidad un violento dinamismo. Ellos han eliminado de su vida todas las ocasiones contemplativas: han creado, por ejemplo, esa institución fulminante del luncheon, que elimina la clásica “sobremesa” de los pueblos clásicos. Viven en función de velocidad, y algo de eso nos han contagiado a nosotros.
Pero algún día habrá que volver por los fueros de la contemplación –que son los de la cultura. Y tal vez sería un buen comienzo el poner –como quiere este espectador moroso que es don Gabriel Camps– mesitas en los soportales anchurosos y amenos de La Habana. Nadie sabe cómo se esponja y enriquece el espíritu con solo poder mirar y pensar desde algún remanso de las prisas cubanas.
(El País, 12 de mayo de 1929)
Guaguas y paños calientes
Vuelve ahora al tapete el problema de las “guaguas”, que teníamos pendiente. Los más ilusos habíamos abrigado alguna esperanza de que el compás de espera se aprovechase para plantear el problema “en grande”, por así decir, y no en términos de parche y politiquería. Pero he aquí que lo que se vuelve a discutir no es la calidad del servicio que las “guaguas” dan –o más bien que no dan–, sino el que deba cobrarse más o menos por el que hay. De un asunto que concierne a un servicio público, los intereses públicos son precisamente los que quedan excluidos, y si para algo se los tiene en cuenta es para afectarlos negativamente con una mayor onerosidad de la pésima calidad.
Plantearse el problema “en grande” hubiera consistido sencillamente en hacerse y contestarse honradamente una breve serie de preguntas: 1) ¿Qué volumen de pasajeros tiene que transportar cotidianamente La Habana? 2) Dado el poder adquisitivo mínimo (porque un servicio público indispensable tiene que ajustarse siempre a las posibilidades del utilizador menos favorecido), ¿qué precio es justo fijar para el transporte y con qué ingreso total se cuenta para costearlo? 3) Técnicamente –y nada más que técnicamente– ¿qué dispendio es indispensable para sostener el servicio, sumados todos los capítulos de costo material efectivo, salvo el del personal operante?
Esclarecidos esos particulares básicos, no se concibe que pueda darse más que, o un saldo negativo en la relación de ingresos y costo material, lo cual, desde luego, haría prohibitivo el servicio; o por el contrario un saldo positivo, a distribuir razonablemente entre jornales y sueldos, calidad del servicio y utilidades de la empresa.
En este último análisis es donde falla la voluntad de resolver el problema “en grande”. Lo que ocurre, sencillamente, es que el segundo de esos intereses atendibles, el de calidad del servicio, se ve comprimido entre los otros dos. Los obreros insisten en que el número de operarios no sea disminuido por ninguna consideración administrativa, ni por innovación técnica alguna; y por lo que oigo decir, la Cooperativa no se resigna a que sus utilidades se vean mermadas. Lo que procedería es que el Gobierno se sintiese con autoridad y denuedo bastantes para sostener que, de los tres factores, el segundo –la calidad del servicio– es el que más importa. Y que actuara en consciencia.
Pues un servicio público es, antes que nada, eso: un servicio a la comunidad. No es primordialmente una fuente de trabajo. Tampoco es primordialmente una fuente de lucro. Es el modo indispensable de satisfacer, del modo más satisfactorio posible, valga la redundancia, una necesidad inexorable de una vasta zona social. Los obreros tienen derecho a que no se les explote; pero no tienen derecho a explotar ellos el servicio. La empresa, que disfruta de una concesión, de un monopolio, tiene derecho –ya que no hemos llegado a la socialización de servicios públicos– a obtener un rendimiento compensador, pero no tiene derecho a hacer del servicio un negocio en el sentido especulativo de la palabra.
Lo que no ha hecho el Gobierno hasta ahora –lo que por miedo, por politiquería, por trapicheo de coacciones– no parece que quiere hacer, es poner el acento donde debe estar, resolver el problema atendiendo a la totalidad del interés público implicado en él. Porque ese interés no consiste solo en que no se cobre por el servicio más de lo que el utilizador menos favorecido puede pagar, sino también en que el servicio sea de la calidad más alta que los ingresos permitan, una vez establecida aquella justa relación con los gastos básicos. Un hombre que por necesidad tiene que viajar todos los días en “guagua”, o en tranvía, tiene derecho a exigir que el llenar esa necesidad no sea una tortura o una vejación ignominiosa. El público transeúnte tiene derecho a que esos sistemas de transporte no sean una amenaza para su vida. La sociedad en general tiene derecho a esperar que no constituyan un espectáculo deprimente ante los ojos propios y ajenos. Si la competencia de varias compañías concesionarias pudiera traducirse en mayor esmero del servicio, se debería acabar con el monopolio de un plumazo. Si, por el contrario, la solución está en el monopolio, pero subsidiado por el Estado, en nada mejor pudiera emplearse los dineros de este –siempre que no se tratara de favorecer con ellos a los obreros solamente, o solamente a la empresa, sino de darle al público el servicio a que tiene derecho.
Acabo de hacer una visita a Puerto Rico. Me dicen que allá el servicio de transporte urbano es incosteable por sí mismo; que el Gobierno de la Isla tiene que estarle cubriendo sus déficits. Bueno; pero las “guaguas” de San Juan no son “guaguas”, son ómnibus. No son latonería pintarrajeada, con anuncios y todo, desbordando apretados racimos de sufrida humanidad, apestando el ambiente y atropellando a los viajeros con la palabra “chuchera” y a los transeúntes con la velocidad arbitraria. No; allá son ómnibus amplios, sólidamente construidos de acero, de holgadísima cabida, pintados en elegantes tonos de gris y marfil, moviéndose por la ciudad con circunspección y sin estruendo.
Por qué no se puede hacer en la riquísima Habana lo que se hace en la capital de aquella isla de difícil economía, es cosa que no se le alcanzaría a uno si no fuese porque conoce de viejo la superficialidad y politiquería de nuestros gobernantes y la debilidad de este público nuestro, que no sabe nunca poner la queja a la altura de la necesidad y hasta sus indignaciones crónicas las resuelve con una cuchufleta. Cada pueblo tiene las guaguas que se merece.
(Diario de la Marina, 21 de enero de 1949)
El torreón y el carnaval
Confieso tener cierta debilidad por el que llaman Torreón de San Lázaro. No vale la nada arquitectónicamente, desde luego. No puede ser más simple su escueto cilindro de piedra. Nunca me he explicado por qué lo llaman “torreón”, que es aumentativo de torre. A lo sumo y no sin paradoja, se le pudiera llamar torreoncillo. Por lo mismo, inspira simpatía, casi piedad. ¡Está tan solo, ahí en la trafagada confluencia de San Lázaro y el Parque Maceo!
Además, es “mudo testigo”, como diría Ramiro Guerra, de tiempos idos y ya muy lejanos. En lo más primerizo de la época colonial, señalaría el extremo confín de la villa, que era entonces apenas más que una aldea, y no dudo que serviría cumplidamente su misión de atalaya. Pero hoy no es más que eso: un vestigio de la Colonia.
La Colonia, como es sabido, tiene “mala prensa” por los días que corren. En general, todo lo pretérito lo tiene. Lo que está de moda es el futuro. Lo cual no deja de ser aventurado, pues lo que pasó, bueno o malo, lo conocemos, sabemos a qué atenernos respecto de ello. En tanto que el futuro es una pura interrogación, y lo mismo puede traernos una bendición del Cielo que una exhalación de los infiernos… Pero así son las cosas. Hay gentes que se perecen (sic) por el porvenir, aunque sea a ver qué pasa. Y que detestan el pasado, aunque sea el de la propia niñez.
El Torreón de San Lázaro es algo de lo poco que queda de la niñez de Cuba. De los tiempos en que éramos “Antemural de las Indias”. De la época romántica de los galeones y los piratas y los gobernadores que iban dando tumbos por las calles en carroza, y desde ella despachaban, imitando al Conde-Duque de Olivares. De la mala época, también, de la esclavitud y los “expedientes de pureza de sangre”. El pasado nunca es del todo limpio ni bonito. Pero es el pasado, es la raíz, es la niñez, y no tiene mucho sentido renegar de él.
A lo que íbamos. El Torreón de San Lázaro debiera ser cuidado siquiera sea como un dato arqueológico. En los Estados Unidos se vuelven locos por las casas coloniales. Hay que ver, por ejemplo, cómo miman a San Agustín de la Florida, cómo rodean sus viejas piedras españolas de verjas que las protejan, de árboles que les den sombras poéticas.
Algo cuidamos también nosotros de nuestras ruinas, aunque no tanto. Y del Torreón de San Lázaro en particular, nadie se acuerda más que para dejarlo estar ahí. Solo los choferes de turistas lo aprovechan para contarles a sus clientes ingenuos las más peregrinas fantasías, por ejemplo, que ahí estuvo enterrado Cristóbal Colón. Se lo creen.
Y ahora, un pequeño escándalo. Sobre esas piedras del torreoncillo, han colgado un cartel del carnaval. ¿No es ya demasiado?
(Diario de la Marina, 17 de abril de 1959)
Tomado de la Revista La Gaceta de Cuba No 1 enero/febrero de 2019: http://www.uneac.org.cu .
Social tagging: Jorge Mañach > Ocho estampas habaneras > Revista La Gaceta de Cuba