
Comandante Ernesto Che Guevara (1928-1967)
Por Ernesto Che Guevara
Discurso pronunciado por Ernesto Che Guevara en la inauguración combinado industrial de Santiago de Cuba el 30 de noviembre de 1964.
Compañeros parientes de los mártires del 30 de Noviembre y de todos los sucesos revolucionarios que durante los días de la contienda libertadora se efectuaron casi a diario en esta ciudad de Santiago;
Compañero embajador de la República Socialista de Checoslovaquia.
Compañeros todos:
Hoy nos reunimos aquí para recordar, en un mismo acto, la celebración luctuosa y heroica de la Jornada del 30 de Noviembre y la inauguración de un Combinado Industrial.
El 30 de Noviembre tiene para todos los revolucionarios, y particularmente para aquellos que nos tocó el honor de acompañar a Fidel en el «Granma», una significación extraordinaria.
¿Por qué sucede el 30 de Noviembre? Ese hecho, y su relativo fracaso, tiene una explicación larga. Quizás la primera explicación podría decirse que nace en las luchas independentistas de nuestros mambises; pero luego tiene un antecedente cercano, también de derrota, también luctuoso y heroico: fue el 26 de Julio de 1953. En aquel memento quedaba abierta la batalla definitiva contra la dictadura batistiana y se abrían además cauces nuevos de extraordinaria significación para el pueblo de Cuba, también para los pueblos de América, y quizás —en alguna medida— para los pueblos del mundo.
A pesar de aquel fracaso, de los asesinatos en masa cometidos en el cuartel Moncada, de la prisión de los dirigentes del intento revolucionario, el espíritu revolucionario siguió en pie. Bajo la presión de las masas populares a todo lo largo y ancho del país, el Gobierno de Batista tuvo que decretar una amnistía, y Fidel Castro salió de la cárcel para preparar la batalla definitiva.
Allá en México se sucedieron días de extraordinaria tensión y de angustias infinitas. Presionados por la debilidad de muchos compañeros que todavía no habían adquirido el temple que la Revolución da a través de los golpes que hay que soportar día a día; presionados por las condiciones difíciles de un medio extraño, por las injerencias del gobierno batistiano, que por todos los medios trato incluso de asesinar a nuestro líder máximo; presionados, además, en el tiempo, por la existencia de un delator en nuestras filas, que ya había entregado una parte de nuestros cargamentos de armas, había denunciado a la Embajada cubana de aquel entonces y a la policía federal de México la existencia del yate invasor, de los aparatos de transmisión, de otros armamentos más importantes, y de núcleos de revolucionarios que iban a intentar cumplir de todas maneras la consigna lanzada aquel año de 1956, que era «Seremos libres o seremos mártires»; presionados por aquel cumulo de circunstancias adversas, con el peligro —día a día— de ser denunciados y de pasar nosotros revolucionarios auténticos por la vergüenza de ser considerados como todos aquellos falsos revolucionarios que desde Miami inventaban todos los días expediciones y se autodenunciaban a las autoridades para impedir llegar, y salir en los periódicos, como sucediera tantas veces a lo largo de nuestra gesta libertadora final, decidió Fidel salir de todas maneras, en cualquier forma aun cuando las condiciones no estaban totalmente creadas.
Y fue así como en los últimos días de noviembre del año 1956, teniendo ya la sospecha de haber individualizado al delator, pero sin que nos constara en absoluto esto, se salio del Puerto de Tuxpan una noche de tormenta en que la navegación estaba prohibida, y 82 expedicionarios iniciamos aquel viaje, sin experiencia, sin preparativos, sin orden ninguno.
Una consigna se hizo llegar a las diferentes organizaciones del 26 de Julio, pues nosotros pensábamos llegar el 30 de Noviembre a tierras cubanas. Sin embargo, toda una serie de factores adversos, inconvenientes del tiempo y de la navegación, nuestra falta de experiencia, dificultades en los motores del pequeño yate «Granma», hizo que solo llegáramos el 2 de Diciembre a la playa de Las Coloradas.
Sin embargo, las organizaciones del Movimiento habían recibido el anuncio de nuestra llegada, y encabezados por Frank País, y a la cabeza de toda la nación, los combatientes de Santiago escribieron aquella página heroica del 30 de Noviembre, con la cual se pretendía crear un clima en el país que impidiera a las tropas de Batista marchar rápidamente a combatir nuestra columna invasora.
El resultado ustedes lo conocen: tras algunos éxitos parciales sucedió aquí el aplastamiento de la insurrección popular, con su cortejo de mártires, como siempre sucede. Pocos días después del 2 de diciembre, el día 5 de diciembre, fue sorprendida nuestra pequeña tropa expedicionaria, que tras de pasar 7 días de navegación sufriendo mareos por la falta de costumbre, por la pérdida de las medicinas contra el mareo en aquella vorágine del minuto final de la partida, después de haber caminado durante horas enteras en las ciénagas, perdidos, sin haber podido hacer contacto con el Movimiento, extenuados hasta el límite de la resistencia humana, fuimos sorprendidos al atardecer del 5 de diciembre, y nuestra columna fue deshecha; y apenas grupos aislados de compañeros logramos ganar —por una u otra causa— la Sierra Maestra, que fuera nuestra vivienda, nuestro seguro albergue, el teatro de batallas importantes de la Revolución, una página histórica en la Revolución de Cuba y la catapulta que impulsara después, primero, a las columnas de Raúl Castro y Almeida para la invasión de la zona oriental de Oriente, después a Camilo Cienfuegos en la invasión de los llanos, y por ultimo las columnas expedicionarias hacia Las Villas.
En el curso de los 25 meses que durara la guerra tuvimos que pasar muchos sinsabores, muchas dificultades; estuvimos a punto de ser exterminados varias veces, sufrimos reveses. Pero cada vez, guiados por la fuerza moral, por el entusiasmo revolucionario y el empuje visionario de nuestro Jefe, nos recuperábamos de la derrota e íbamos ampliando nuestra fuerza.
Y en aquellos momentos sentíamos cercano a nosotros como ninguna ciudad de la Republica, como incluso algunas otras que geográficamente estaban más cerca, la presencia militante de Santiago de Cuba.
Los mártires cuya muerte recordamos hoy, no son más que un eslabón en la larga cadena de martirologio que acompaño durante dos años de Revolución a la ciudad de Santiago. Y todos los días hombres humildes del pueblo daban su sangre aquí, en las inmediaciones de esta ciudad, y en las columnas del Ejército Rebelde que llenaron también con sus hijos, por la libertad de Cuba.
La primera inyección de gente que venía de los llanos para incorporarse a nuestra exigua columna, que no podía crecer a pesar de haber transcurrido ya cuatro o cinco meses de Revolución, la recibimos una noche de abril o mayo, y venia en su mayoría de Santiago de Cuba, y era enviada a nosotros por el conductor que tuvimos aquí que se llamó Frank País.
Después muchas veces nosotros estábamos pensando en los peligros que corría la gente de la ciudad, pensábamos en lo difícil que era para un revolucionario tan conocido mantenerse en la clandestinidad, condenado a muerte ya por los esbirros batistianos. Y así, una noche del mes de julio —de los últimos días del mes de julio— del año 1957, en el instante de formarse dos columnas del Ejército Rebelde, todos sus oficiales enviaron una carta de agradecimiento a Frank País y a toda la ciudad de Santiago, por su acción heroica, firme y sostenida en el mantenimiento de la lucha revolucionaria. Pero esa carta ya no llego a su destinatario, porque Frank País también pago con su vida la insurgencia contra la dictadura batistiana.
Y así, muchas mujeres que hoy están presentes, recuerdan en el día de hoy sus hijos, sus maridos, sus padres, sus parientes más cercanos, que desaparecieron en las mazmorras de la policía, aparecieron un día balaceados en las inmediaciones de Santiago, o la noticia de cuya muerte llego también desde nuestro campo rebelde de la Sierra Maestra.
Esta ciudad se ganó plenamente el reconocimiento de todo el país. Oriente —que tradicionalmente había sido la cabeza de las luchas revolucionarias desde la época de Martí y Maceo y Máximo Gómez, aun antes, desde la época de Carlos Manuel de Céspedes— volvía a ponerse a la cabeza de la lucha contra la dictadura. Mucha gente de la que esta aquí recuerda con orgullo y con horror aquellos días pasados en Santiago. Hoy estamos cerca de celebrar ya el Sexto Aniversario de la culminación de nuestra lucha revolucionaria; hoy hay un nuevo espíritu en todo el país, una nueva alegría reconquistada para todos los cubanos. Y, además, la sensación nueva y cada día repetida de ser los forjadores de su propia libertad, de tratar a la libertad como algo propio y conquistado, como algo que se ha ganado con el sudor y con la sangre, con la lucha ininterrumpida, y la satisfacción siempre creciente de que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo: la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen con la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Y esa es nuestra gloria, y de esa gloria participa particularmente la provincia de Oriente y la ciudad de Santiago de Cuba.
Pero en el día en que nos reunimos a recordar otro aniversario de una fecha triste todos debemos sentir orgullo; todo los que hoy estamos vivos y los parientes de los que hoy están muertos, pensando en lo que significó el sacrificio de sus parientes queridos, el sacrificio de sus hijos, de sus esposos o de sus padres.
Y hoy presentamos a ustedes otra nueva obra de la Revolución, que tiene también la significación de ser una obra hecha en conjunto con uno de los países socialistas que más ha contribuido con nosotros al desarrollo del campo industrial: la Republica Socialista de Checoslovaquia.
Hemos sido compañeros de tribuna del Embajador en varios actos en varias provincias de nuestro país. Y todavía no se ha acabado nuestra reunión, porque tendremos que inaugurar más fábricas construidas con la ayuda de la Republica Socialista de Checoslovaquia.
Hoy se inaugura oficialmente este combinado que lleva el nombre de la fecha gloriosa del «30 de Noviembre», y cuyas unidades llevan los nombres de los mártires que cayeron aquel día. Este es un combinado de la rama metalúrgica que se dedicara a la producción de tornillos en general, de tuercas y arandelas, de bolas forjadas de acero, de tornillos para carpintería y de cubiertos de mesa. Es una unidad mecánica. Trabajaran en ella cerca de cuatrocientos compañeros. Y tiene, además, la significación de que doscientos de estos compañeros pertenecen a aquel barrio insalubre que existía en los días de la Revolución en esta ciudad, que fue erradicado como una de las primeras medidas de la Revolución, y que hoy, cerca de aquí, ofrece las bellezas de una nueva vida que nosotros hemos bautizado como «Nuevo Vista-Alegre».
Cuando este a plena producción podrá satisfacer la mayoría de las necesidades del país en estos rubros.
Pero todavía nuestra deuda con Santiago no está ni remotamente saldada. Tenemos que seguir construyendo fábricas en esta ciudad, porque es una gran ciudad, capital de nuestra provincia de Oriente, y porque las necesitamos para darles trabajo a todos los compañeros que hoy lo necesitan, y a los nuevos muchachos que van saliendo de la adolescencia y necesitan también ganarse el pan diario.
Antes en esta zona habíamos pensado hacer un gran combinado automotriz; después, razones de índole económica nos obligaron a dejar para más tarde esta tarea. También habíamos pensado en el establecimiento de una siderúrgica, y también razones de índole técnica y económica nos aconsejaron retardar esta inversión y, además, trasladarla de lugar, ya que los grandes yacimientos de mineral de hierro están en la zona norte de la provincia de Oriente, en las zonas de la Bahía de Nipe o de Moa. Sin embargo, tendremos que seguir aquí nuestro trabajo de promoción industrial; seguirlo de tal manera que se instalen fábricas modernas que puedan competir con las fábricas similares del mundo en su tipo, y que den el suficiente trabajo para nuestro pueblo. Además, hay que hacer toda una serie de tareas de urbanización, de creación de condiciones necesarias para que esa gran obra industrial pueda llevarse a cabo.
Por eso se inició —y ya está en su fase final— la construcción de la gran termoeléctrica de «Rente», que tendrá en su primera etapa una capacidad de 100 000 kilovatios, y que esta diseñada de tal manera que puede aumentarse hasta 500,000 kilovatios.
Para darse una idea de la magnitud de esa cifra, deben ustedes pensar que hoy en Santiago todas las plantas de la Empresa Eléctrica apenas alcanzan un poco más de 30,000 kilovatios. Es decir, la primera fase triplicara la capacidad instalada, y la última fase multiplicaría por 15 la capacidad actual.
Además, tendremos que unir la red eléctrica de Oriente con la red eléctrica de Occidentes para formar un solo conjunto de unidades, que permita un trabajo mucho mejor.
Aquí en Santiago se están haciendo las obras de represamiento y canalización necesarias para que pueda contar con agua la ciudad y3 por lo tanto, poder desarrollar nuevas industrias. Y además, se desarrolla una tarea de urbanización bastante grande.
Todavía queda mucho por hacer aquí, como queda mucho por hacer en cada lugar del país. Pero eso lo debemos conquistar nosotros con nuestro esfuerzo cotidiano. Y tenemos para ello muchos deberes, pero hay dos que son los deberes fundamentales. Uno, el de la preocupación diaria por el trabajo, por la producción; por la producción y también en otros trabajos que no son directamente de producción, porque es tan importante trabajar en una máquina para sacarle el máximo de rendimiento como atender bien a algún ciudadano que va a cualquiera de las tiendas de nuestras organizaciones especializadas en ello, o de los restaurantes, o para un medico asistir con el mayor amor, el mayor interés, a cada uno de los pacientes que le son encomendados. Es decir, la tarea del trabajo debe estar constantemente a la orden del día.
Y dentro de toda esa tarea, y sobre todo para Oriente, la mayor productora de azúcar del país, debe estar presente en estos meses, como una tarea adicional, la tarea de la zafra azucarera.
Este año tendremos mucha más caña que el año pasado; tendremos, además, combinadas que nos ayudaran, pero el esfuerzo del hombre —y de la mujer, también—, es imprescindible para la zafra. Naturalmente que en las tareas de corte en general, las mujeres no rinden mucho trabajo —una gran cantidad—, en general digo yo, en general. Tampoco un burócrata en general rinde mucho trabajo, pero también los burócratas vamos a cortar caña y ponemos nuestro granito de arena, y por lo menos los burócratas entre los cuales yo corte el año 1964, por lo menos fuimos costeables, nos pagamos la comida con nuestro trabajo. Yo creo que las mujeres también pueden hacer eso, y si no, ayudar en muchas de las cosas, hay muchas otras tareas en las que se puede ayudar. Pero la zafra este año tiene que ser una tarea de todos, para todo el pueblo, pero sobre todo, para la provincia de Oriente, que es la mayor productora y que este año tiene muchísima caña. De manera que esa caña hay que cortarla, producirla en azúcar y después podremos gozar de los bienes que con esa azúcar compramos.
Esa es una tarea, la otra tarea es la de la capacitación; esa que estamos remachando y remachando, y remachando. Ahora hay una consigna que es la lucha por el sexto grado. Pero acuérdense, recuérdenlo bien, que dentro de unos años —no vamos a decir que año—, pero dentro de unos años, el que tenga sexto grado nada más, será analfabeto, será el analfabeto de sexto grado. De manera que sexto grado no es una meta a la cual hay que llegar y cruzarse de brazos, hay que seguir adelante, sobre todo la juventud, pero todos.
También los viejitos tienen que poner su parte y no convertirse en analfabetos, porque la Revolución viene avanzando a pasos gigantescos, y cuando él se crea que esta cómodo porque tiene sexto grado, de pronto se va a encontrar con que es analfabeto ya de nuevo. De manera que tiene que seguir, con un pasito tranquilo, pero continuo, aumentando sus conocimientos.
Y los jóvenes —yo entre ellos, me considero de los jóvenes—, tenemos que estudiar, y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay espejuelos, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir, todas esas cosas que andan por ahí sueltas. Hay que estudiar de todas, todas, sin ninguna apelación. Recuérdenlo bien. Y acuérdense que esto, «sin ninguna apelación», es sin ninguna apelación moral, porque nadie le va a poner una bayoneta en la barriga a uno para que estudie, sino simplemente que es una obligación revolucionaria estudiar.
Fidel ha lanzado la consigna de la Revolución Técnica. Esa revolución técnica se está produciendo en el mundo entero, no solamente aquí. Los capitalistas también tienen su revolución técnica. ¿Para qué les sirve? Para multiplicar sus ganancias, para dejar más obreros sin trabajo, para bajar los salarios, para explotar más a todo el mundo sometido al dominio imperialista. Pero para nosotros tiene que tener un significado distinto, tiene que tener el significado de que todos alcancemos la posibilidad de modificar las cosas que tenemos a nuestro alcance, de crear nuevas maravillas de la técnica con nuestro propio esfuerzo.
Nosotros agradecemos mucho, por ejemplo, a la Republica de Checoslovaquia toda su ayuda. Me siento profundamente agradecido de la amabilidad del compañero Embajador, que siempre nos acompaña en todos estos actos para inaugurar fabricas que están construidas en todo lo sustancial de su equipo con la ayuda de Checoslovaquia. Pero les confieso que me sentiría muchísimo más a gusto si nuestro Embajador en Checoslovaquia, el embajador cubano, va a inaugurar una fábrica en Checoslovaquia, que se hace con maquinarias hechas en Cuba. Claro que de aquí a allá hay mucho que andar, pero hay que andarlo y hay que empezar a andar hoy.
La división internacional del trabajo va estableciendo la necesidad de que determinados países se dediquen a determinadas cosas. Y a medida que el mundo socialista se ensanche —y se ensanchará, inexorablemente— tendrá que ir organizándose el trabajo también, las especializaciones en el trabajo. Y algo de eso también nos tocara a nosotros, y más nos tocara cuanto más seamos capaces de ir produciendo nuevas cosas con la nueva técnica. De esa manera, eso que podría parecer simplemente un chiste, puede cumplirse. Porque Checoslovaquia hoy es un país muy adelantado que exporta fabricas a un sinnúmero de países del mundo, y exporta equipos a todos los países. Sin embargo, en algún momento nosotros podríamos exportar a Checoslovaquia o algunos otros países socialistas nuestros equipos, nuestra tecnología en algún punto determinado.
Ahora, esto se logra empezando a caminar hoy y siguiendo mañana y pasado mañana, y así constantemente por el sendero ese, que empieza en lo que se llamaba antes Seguimiento, ahora se llama Superación Primera, después Superación Segunda, sexto grado, después viene la Secundaria Básica, después el Pre-Universitario, después las carreras universitarias, las carreras tecnológicas y por ese camino es por donde nosotros tenemos que transitar. De manera que eso es importantísimo, y es importante que se grabe, no solamente en el pueblo de Santiago, en todo Oriente. Todavía quedan algunos campesinos por ahí que son analfabetos, no analfabetos de sexto grado, sino analfabetos de cero grado, y hay que caer arriba de ellos. Yo ayer me encontré con uno en Moa, analfabeto de cero grado. Hay que caerles arriba a esos compañeros, para que estudien, no dejar a nadie que se quede en esas condiciones. Y acordarse que eso es continuo, no se debe parar nunca. Y además, después de un punto que ustedes alcancen, se encontraran como solos, tienen ganas de estudiar, como cada vez que se adquiere un conocimiento sólidamente, se abre una base nueva para empezar a adquirir nuevos conocimientos. Y así, poco a poco, se va extendiendo esto, se va haciendo más necesario; los jóvenes podrán llegar a ser universitarios, los que no son tan jóvenes podrán llegar a ser técnicos, en fin, pero todos, tenemos que seguir por este camino.
Por último, quisiera recordarles una cosa: hoy celebrábamos esta fecha de que ya habláramos, con ese doble significado de la construcción en el país nuevo y de la muerte de los mártires indispensables desgraciadamente en esta época de la historia para que se produzca el advenimiento de los pueblos al socialismo.
Sin embargo, nosotros seguro aquí en América, y quizás en otros lugares del mundo, inauguramos una etapa nueva. Hemos demostrado como se puede hacer una Revolución al lado, en las fauces del imperialismo yanqui. Y no solo hacer, declarar socialista la Revolución, y no declararla de palabras, declararla expropiando a los explotadores, desarrollarla, resistir los embates del imperialismo, unirse cada vez más firmemente al campo de los países socialistas, extender nuestra influencia, nuestra voz, en el gran campo de los países llamados no alineados, que son no alineados en su gran mayoría, porque no han firmado pactos militares —como nosotros tampoco los hemos firmado con ninguna potencia— pero que, sin embargo, son antimperialistas y luchan por la extinción del imperialismo.
Nuestra lucha victoriosa trajo dos consecuencias: el despertar de los pueblos de América, que vieron que se podía hacer la Revolución, que palparon como se podía hacer una Revolución, como no estaban cerrados todos los caminos y como no era indispensable el mantenerse constantemente recibiendo los golpes de los explotadores y, como aquel camino podía ser no tan largo como pensaran algunos dirigentes de los partidos que están llevando la lucha tesoneramente contra las oligarquías y contra el imperialismo en cada país; y, al mismo tiempo, abrimos los ojos del imperialismo.
El imperialismo empezó a prepararse también para ahogar en sangre las nuevas Cubas que pudieran existir. Y antes de morir ya Kennedy había dicho que no admitiría nuevas Cubas en el Continente, y lo han reiterado sus sucesores que, además, son lobos de la misma camada, así que no habría por que pensar que fueran a tener una filosofía diferente.
Pero, además de reiterarlo, han demostrado sus intenciones de llevar a cabo esa acción, llevarla a cabo no solamente en América, sino en todos los países del mundo en que se creara la lucha, se desarrollara la lucha revolucionaria.
Ellos trataron de masacrar a Argelia, pero Argelia fue libre; tratan hoy de liquidar al pueblo de Vietnam, pero el pueblo de Vietnam es más fuerte que ellos y el pueblo de Vietnam sigue, día a día, anotándose nuevas victorias sobre el imperialismo y haciéndole cobrar, cobrándole también en sangre de sus soldados, la inmensa cantidad de víctimas que el imperialismo hace en el pueblo de Vietnam del Sur. Y la lucha sigue y seguirá hacia la victoria. Empezó, incluso, antes que la nuestra, en el Norte, se consolido antes de que nuestra revolución pudiera siquiera llegar triunfante a La Habana, pero todavía debe seguir luchando. Y Laos esta en las mismas condiciones, y en África hay varios pueblos que han tornado ese camino, con mayor o menor fortuna, pero han tornado ese camino; la Guinea portuguesa está triunfando en sus luchas. Pero hoy tenemos quizás más presente, más patente que ningún otro, el recuerdo del Congo y de Lumumba.
También en Latinoamérica la lucha se extiende. Los patriotas venezolanos, al occidente y al oriente de Caracas, tienen zonas liberadas. ¿Y qué hacen los casquitos en Venezuela? Lo que hacían los nuestros: desalojan campesinos, tiran bombas de Napalm, bombardean, ¿bombardean que en aquellas inmensidades?, bombardean casas de campesinos, siembran el terror y la muerte entre los habitantes pacíficos de las zonas rurales, pero siembran el odio también. Y el odio crece y se convierte en una fuerza de combate que cada vez es más peligrosa para el imperialismo.
Y lo mismo sucede desde hace dos años en Guatemala, donde las fuerzas de liberación luchan, y lo mismo sucede también en Colombia, donde en la región de Marquetalia las guerrillas orientadas y dirigidas por el Partido Comunista de Colombia uno de cuyos dirigentes nos honra hoy con su presencia aquí, el compañero José Cardona, luchan allá los patriotas y también allí el ejército asesina campesinos y bombardea poblaciones indefensas; pero también siembra el odio. Y también triunfaran.
Ahora en ese Congo tan lejano de nosotros y, sin embargo, tan presente, hay una historia que nosotros debemos conocer y una experiencia que nos debe de servir. El otro día los paracaidistas belgas tomaron por asalto la ciudad de Stanleyville, masacraron una cantidad grande de ciudadanos y, como acto último, después de haberlos ultimado bajo la estatua del prócer Lumumba, volaron la estatua del expresidente del Congo. Eso nos indica a nosotros dos cosas: primero la bestialidad imperialista, bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitlerianas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia, porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que los convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad.
Y la estatua que recuerda a Lumumba —hoy destruida pero mañana reconstruida— nos recuerda también, en la historia trágica de ese mártir de la Revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni un tantito así, nada.
Bajo la bandera de las Naciones Unidas en el Congo fue asesinado Lumumba. ¡Y esas eran las Naciones Unidas que pretendían los norteamericanos que vinieran a inspeccionar nuestro territorio, esas mismas Naciones Unidas!
Pero esa es la gran lección que tenemos que aprender nosotros con los pueblos del mundo, la lección de estar decididos y firmes a no ceder ni una pulgada ante el imperialismo, porque es una guerra sin cuartel; porque independientemente de que Francia una vez haya sido símbolo, por ejemplo, de los pueblos libres del mundo, cuando luchaban contra la libertad del pueblo argelino esos soldados se convertían en bestias furiosas; y la pequeña Bélgica que gimió hace poco bajo la bota del imperialismo alemán, se convierte —en el Congo— también en una hueste de asesinos de hienas prácticamente, de chacales de la peor especie. Y para que hablar de nuestro «querido» conocido, el imperialismo norteamericano, cuyas huellas tantas veces han quedado aquí.
Entonces tenemos que aprender esa lección, que aprender también la lección del odio necesario, porque contra esa clase de hienas no puede haber otra cosa que el odio, no puede haber otra cosa que el exterminio. Y cuando los patriotas congoleños o de cualquier país del mundo tomen bajo su mano a aquellos que asesinaron inmisericordemente a tantos miles de infelices mujeres, criaturas, ancianos, hombres que no habían participado en la lucha, ¡hay que recordar! ¡Hay que recordar como recordamos nosotros después de la liberación, para que los crímenes no queden impunes para que no puedan miserables como Tshombe, por ejemplo, retirarse después a otro país, cuando pierdan la guerra que necesariamente va a perder!
Y esa lección de odio, de cohesión necesaria de todo el pueblo para luchar hasta el último hombre contra el imperialismo, tenemos que tenerla presente, porque nuestros peligros no han pasado; porque la alegría presente al construir nuestras fábricas, al inaugurar centros de trabajo, centros de recreación o de servicios de cualquier especie, todos los días se ve empañada por la acción del imperialismo. Y a veces en el intermedio de los centros de producción que nosotros vamos a inaugurar, tenemos que celebrar un acto donde despidamos algún soldado muerto en Guantánamo, algún patriota asesinado por los gusanos en cualquier lugar del país.
¡Y no bajar la guardia! Esta es la tercera de las importantísimas cosas que tenemos que tener presente.
Entonces, recordemos hoy, en la fecha de nuestras acciones gloriosas del pasado, el día que honramos a nuestros mártires, que el socialismo que estamos construyendo esta aquí cerca, pero que ese socialismo tiene como cimientos la sangre de muchos de los mejores de sus hijos de este pueblo, de los que nunca escatimaron su sacrificio, el riesgo de su vida para cumplir las tareas, y que ese socialismo tendrá todavía que basarse en un numero grande de nuevas víctimas, que de una forma u otra cobren los enemigos imperialistas. Y que tenemos que estar firmes y unidos para responder golpe por golpe y para construir en medio de la batalla. Y que nuestras consignas deben ser estas que más o menos he explicado: la del trabajo creador día a dia, la de la capacitación para hacer más fructífero ese trabajo, y la del odio inextinguible al enemigo imperialista que nos haga estar constantemente alertas y nos haga ser inflexibles en el cumplimiento de nuestro deber de revolucionarios.
Y recordemos siempre que la presencia de Cuba, viva y batallante, es un ejemplo que da esperanzas y que emociona a los hombres del mundo entero, que luchan por su liberación, y particularmente a los compatriotas de nuestro Continente, que hablan nuestra lengua, que tienen nuestra cultura, que tienen nuestros hábitos, nuestras costumbres, y que están cada día en mayor número comenzando a luchar por su liberación definitiva. Cumplamos, pues, a cabalidad, hoy, mañana y todos los días, la consigna que nos impone el deber sagrado de construir el socialismo en el país y de ser ejemplo vivo para todos los pueblos del mundo. ¡Patria o Muerte! (Aplausos y gritos de: «Venceremos»).
Tomado de: Centro de Estudios Che Guevara
Leer más


 Por Guido Negretti
Por Guido Negretti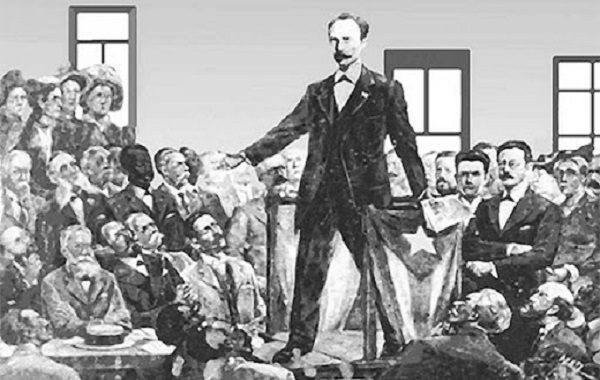



 Por Félix Población
Por Félix Población Los datos no son alentadores. La violencia machista sigue gozando de buena salud en América Latina y el Caribe, a pesar de que hoy hay más visibilidad del problema, presión de los colectivos feministas y mayor respuesta estatal, en comparación a los años anteriores.
Los datos no son alentadores. La violencia machista sigue gozando de buena salud en América Latina y el Caribe, a pesar de que hoy hay más visibilidad del problema, presión de los colectivos feministas y mayor respuesta estatal, en comparación a los años anteriores.

 Luchadoras en la vida real, luchadoras dentro del ring, el nombre quedó perfecto para el documental.
Luchadoras en la vida real, luchadoras dentro del ring, el nombre quedó perfecto para el documental.
