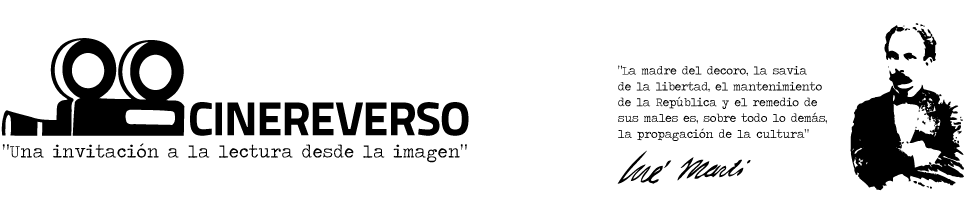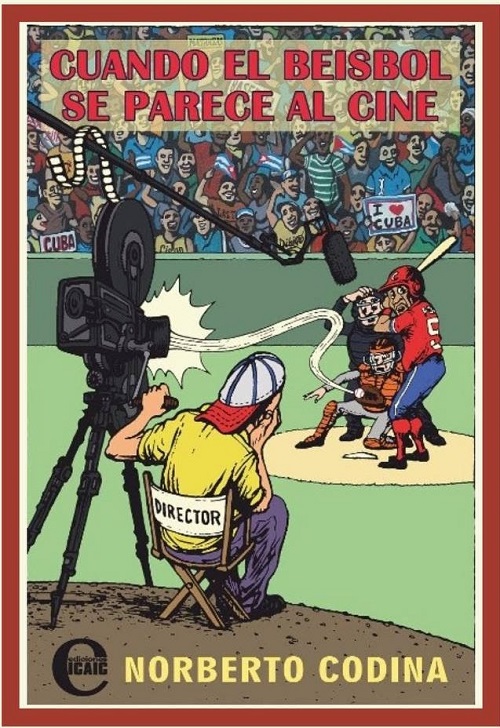Robert Bresson fue un cineasta francés, autor de una serie de películas en las que desarrolló un discurso en busca de un absoluto ascetismo, de un despojamiento que aspira a captar aquello que escapa a la mirada ordinaria (1901-1999)
Por Jean-Claude Rousseau
Hace falta estar muerto para ver las cosas desnudas.
Simone Weil
En la esquina de un cuarto vacío, acuclillada, Marie llora entre sus manos. Está desnuda. Los chicos la han dejado en la casa abandonada, llevándose su ropa. La advertimos de espaldas, por una ventana, inmóvil, como un modelo bajo la mirada del pintor. «Marie, Marie…», en vano llaman, buscándola, el padre y el primo enamorado. Marie ya no es Marie. Se dice que, para la pose, el artista reemplazó al modelo. Ese desnudo que vemos, ya no es ella. Esto no requiere verificación porque, en su desnudez, el personaje siempre se ausenta. Una joven se mantuvo ahí, el rostro oculto, vuelta contra la pared, para presentar la belleza de un cuerpo. Son los chicos quienes desnudaron a Marie, pero es el artista quien desvistió al modelo.
Por primera vez, en Au hasard, Balthazar, Robert Bresson descubre el cuerpo de un modelo. No es por la historia por lo que está desnudo. En el lugar mismo de la elipse, esta imagen hace silencio en el film. Sigue el vuelo de la ropa, esparcida sobre el prado por los chicos que huyen corriendo. Nosotros ya sabemos, y no sabríamos menos al ver, en seguida, a Marie regresar a casa, cubierta con chaqueta de hombre, sentada entre el padre y el primo sobre la carreta tirada por el asno. Verla desnuda no añade nada a la historia. Esta imagen no cuenta en el relato. No viene como complemento. Hace aparición. Es la imagen misma de la belleza que falta. Apareciendo, crea un vacío. Aquí el desnudo es la figura de la elipse.
La desnudez no se muestra. Aparece. Como la belleza, no es vista sin establecer la presencia. Interrumpe la representación y hace olvidar el motivo. Para las películas que se dedican a mostrar, el desnudo es la tentación fatal. Imposible y tan fácil, invalida las circunstancias. El personaje ya no está en situación y su cuerpo deviene el lugar del film. El actor deviene modelo. Ya no se trata de actuación. El desnudo, sin apariencia, no puede creerse. No se interpreta. En su verdad, siempre es inverosímil. No es visto en la superficie de signos donde se forma la ficción. Provoca una visión distinta de la del cine. El espectador se perturba y el actor es abusado. Ya no se sigue la historia, creer en ella no ha lugar. Frente a un cuerpo desnudo, no se puede creer sino en la belleza. Aquella que se ve de lejos, por muy cerca que se esté, que es siempre una visión profunda. En el cine que rechaza esta profundidad, el desnudo, irrepresentable, está forzado. No se pone en escena sin violencia. Mostrado así, la vista se obstruye como frente a toda obscenidad. «En NU, tout ce qui n’est pas beau est obscène»1, anota Bresson.
Si esto es un enigma, resolverlo puede bastar para revelar el arte singular del cinematógrafo, porque el desnudo es su materia misma. Es en la desnudez de las cosas y de los seres donde se hace la película. Ninguna apariencia los oculta. El modelo es «tout face»2. Por encantamiento, está presente tal como en sí mismo. Si ofrece su verdadera naturaleza, es que no arriesga nada. Responde a un deseo que no es el de captarlo ni el de comprender. La atención sólo está deseosa de contemplar su misterio. De ver así al modelo, su cuerpo desnudo no altera la mirada. El desnudo no tiene el efecto deformador de una audacia. Parece sin distorsión. Allí donde esté, concuerda. Está siempre en su lugar. Forma sin actuación, es la forma misma del deseo que recorre el film. El desnudo es su continua espera. El desvestir es su gesto.
Las niñas se columpian y, cabeza abajo, falda vuelta, descubren sus bragas blancas. Mouchette las acecha al salir de la escuela. Un poco más tarde, le sorprenderá la tormenta. Mojada de la cabeza a los pies, sentada en el bosque bajo un árbol, abandona su galocha empapada y baja su media de lana gruesa, haciéndola deslizar sobre la pierna. Es de noche. La lluvia arrecia. Ya, en esta oscuridad, la niña se ahoga. Sin embargo, la blancura de la piel aún ilumina. De esta pequeña sucia, torpe y mal vestida, de quien se ríen porque desafina, la pierna descubierta nos dice su canción. Es justa y armoniosa, llena de candor y de sensualidad. Secretamente se escucha el desnudo. Una pierna descubierta descubre el alma.
«L’important est comment tu approches de tes modèles et l’inconnu et le vierge que tu réussis à tirer d’eux» 3. El marido no comprende. Va y viene frente al cuerpo inerte de su mujer. Está tendida sobre la cama, y sus dos pies desnudos, que exceden un poco las barras metálicas, parecen puestos a cada lado de una cruz. Ella está ausente para siempre, y él aniquilado frente al misterio de esta separación. Todo sería simple si ella hubiera secundado los cálculos de usurero que él hacía para asentar su felicidad: «Diga que sí, y me encargaré de su felicidad,… ¡diga, diga!» En la noche de su boda, la mujer dulce, volviendo del baño, se detiene frente a las imágenes ruidosas de la televisión. Parte de la toalla blanca que tiene alrededor suyo se le escapa y la descubre desnuda, como expuesta al furor del mundo. El cuerpo desvestido es el lugar de la resonancia. Es la desnudez la que hace oír al mundo. Es la condición de su plenitud. Es también el abandono que precisa la ebriedad de los sentidos.
Una noche de verano, Marthe está sola en su cuarto. Se quita el camisón y, con un movimiento del brazo, ritmado como una figura de baile, lo lanza sobre la cama. Marthe mira su cuerpo, de pie frente al cristal. La lámpara de cabecera la ilumina. Se mueve lentamente al ritmo de una música sudamericana que escucha en el transistor. El deseo la anima. Lo descubre a flor de sí, en gestos fragmentados que concuerdan con la música. El desnudo reflejado es voluptuoso. Hace un eco al placer. Antes de que el otro aparezca, la joven, que se mira en el cristal, está prendada de sí misma. Un ruido. Un rayo de luz bajo la puerta. La desnudez se oculta, escucha. Marthe ha apagado el transistor y sujeta contra sí su camisón blanco. Se inclina para oír. Está tan cerca, aquel que viene a responder a su deseo y que ella jamás ha visto. Los pasos se alejan. Ligera, vuelve al lecho y, pronto acostada, se abandona a la oscuridad.
Más adelante, en Quatre nuits d’un rêveur, Marthe entra en el cuarto que su madre alquila al estudiante, el día en el que se prepara para partir. Está frente a él por primera vez. Quiere seguirle allá adonde vaya. El chico ha cerrado la puerta. Desanuda la blusa de la joven y, por su gesto, que tiene la gracia del desnudar, en un solo movimiento, el ser se descubre con el cuerpo. La lencería cae sobre la cama, junto a los enseres que harán su equipaje. Están desnudos, de pie uno contra otro. Sin moverse, apenas enlazados, los cuerpos se reconocen, familiares ya de su deseo. «Marthe… Marthe…», llama la madre cuyos pasos oímos por el apartamento. «¡Marthe!… cariño.»
La desnudez es la cualidad de un alma abandonada al gozo de ser. Para una mujer dulce el mundo es deleitable el tiempo de una tarde, donde el sabor de los pasteles se mezcla con la escucha de una música escogida, mientras hojea un libro de arte. Si la música es más grave al acabar el plano con la reproducción de una mujer con los senos desnudos, es que la felicidad está condenada. «He derramado agua fría sobre esta ebriedad.» El marido recuerda. Él la acompañaba en los museos sin comprender su gusto por los cuadros de desnudos. «Las Psyché desnudas que ella admiraba en el Louvre me hacían considerar a la mujer más bien como instrumento de placer». No comprende que ella vea en su plenitud un reflejo de su esperanza. El cuadro en su cuarto, puesto contra la pared, recibe a la mañana un rayo de sol que progresa hasta la punta de un seno. El desnudo desposa el universo, y esta unión es la única posible.
Une femme douce revela entonces la aspiración misma del cinematógrafo, pues las imágenes entre ellas, como las imágenes y los sonidos, no se unen de otra manera. No están legitimados por la historia, no se concuerdan en su dependencia. Otra necesidad las enlaza y su alianza es más universal. La armonía aproxima los elementos desnudos e insignificantes, sin motivo particular, y precisamente porque carecen de particularidad. «Nosotros también formamos una pareja, todas sobre el mismo modelo», se queja la mujer a su marido mientras que, subiendo al coche, tira las flores que ha recogido. Él la quería legítima, particular y asible. Ella se volvió un enigma. Como si nada ocurriera, vuelve tarde en la noche, se acuesta sin decir palabra, retira su camisón levantándolo por encima y se tumba contra él. A la mañana, él la ve desnuda en su baño, una pierna puesta sobre el borde de la bañera, y descubre en la sensualidad de su mirada, mezclado a la dulzura, el desafío misterioso de un deseo que le es extranjero.
Si el cuerpo desnudo es el emblema del cinematógrafo, en Lancelot du lac, encarna su búsqueda. «No me desnudes, ¡…mañana!» dirá Ginebra a Lancelot. Antes de que venga la noche donde ella le espere en vano, las sirvientas le hacen el aseo, y el agua, de nuevo, reviste el cuerpo del modelo. La reina está de pie en una cuba baja y circular. Tiene enfrente un espejo donde su rostro se refleja. Las mujeres, vestidas de negro, la lavan utilizando esponjas que aplican con cuidado sobre la piel desnuda. Sus gestos lentos y recogidos parecen cumplir un ritual. El cuerpo es venerado. En su desnudez, es puro y sagrado. Para secarlo, se le envuelve en un gran paño blanco que podría ser un sudario. Es el lugar donde acaba la historia. En eso, es su esperanza. El cuerpo de Ginebra es el verdadero Grial por el cual el motivo se olvida y la historia se detiene.
«Hace falta estar muerto para ver las cosas desnudas». Charles, en Le Diable probablement, lo sabe bien cuando se encierra en el cuarto de baño de la burguesa que le ha llevado, por placer, a su casa. La mujer se inquieta, llama a la puerta. Le vemos desnudo en la bañera, la cabeza bajo el agua, como si quisiera acabar ahí. Sale todo empapado, y tras haberle abierto, manteniéndose junto a ella: «No se puede poner la cabeza en el fondo del agua como sobre una almohada y luego esperar». «¿Esperar qué?», pregunta ella con irritación. «Eso», responde el chico que, con un gesto vivo, retira el albornoz blanco de la joven y la descubre desnuda. ¿Qué otra cosa esperar? Ningún otro Grial para nuestra esperanza. La obra tiende en este sentido. El desnudo es su orientación. Cada película es un ensayo en la continuidad de esta búsqueda, que es la de los cuerpos gloriosos. «Modèles. Capables de se soustraire à leur propre surveillance, capable d’être divinement “soi”»4.
El cuerpo aparece en su gloria y, ahí, es tanto las cosas como los seres. «Un seul mystère des personnes et des objets»5. Igualmente signos de nada, desnudos y sin argumentos, son el icono de sí mismos. Un portaplumas frente a un registro de matrimonios como una mano posada sobre una barandilla: depuradas hasta el alma, están ahí por gracia y no consienten más que la armonía. Entran en composición sin ser puestas en escena. Sin razón ni uso, encuentran lugar ahí donde les apetece. «Donner aux objets l’air d’avoir envie d’être là»6. Si parecen desplazados, es por malicia. Le diable probablement opera los desajustes. Entre las páginas de los libros piadosos, los jóvenes deslizan la imagen de una mujer desnuda. Charles los ve en la iglesia y reconoce a Edwige entre ellos. Se la lleva consigo y toma el montón de fotografías obscenas, que devuelve al organizador de la distribución. «Es innoble lo que usted le hace hacer.» El diablo es director de escena. Distribuye los roles y organiza los desplazamientos. Reconoce las aptitudes y distingue los talentos que alimentan la ilusión. Porque el desnudo es incapaz de sus intrigas, él es su corazón mismo.
Dos niños jóvenes salen de un hangar cuando ven pasar a Mouchette volviendo de la escuela. Uno de ellos la llama: «¡Mouchette!» Ella se detiene, se vuelve. «¡Mira!» dice el otro, que desabrocha su pantalón y lo deja caer a los pies. La obscenidad, en su intención escénica, es lo contrario del erotismo, porque desconoce el misterio de la desnudez. Como todo misterio, este suscita en el ser un secreto al que llamamos pudor. Las películas de Bresson, que son puestas en desnudo, no son impúdicas porque, lejos de ignorar el misterio, lo irradian. En eso, son profundamente eróticas. De la misma manera en que, a menudo, las puertas no cierran, dejando un pasaje por donde respira el espacio, en Pickpocket Jeanne deja desabotonada la parte superior de un vestido, y basta un botón deshecho para que la desnudez se exhale. La advertimos sin jamás alcanzarla. El arte la adivina. Nuestro deseo la indica y un cuerpo enteramente desnudo no alcanza a mostrarla. Está en otro lugar. En el lugar primero del Génesis. De donde partieron el hombre y la mujer, cuando comenzó la historia, después de que se hubieran cubierto con hojas de higuera. «¿Dónde estás?», dice Dios. «He oído tu paso en el jardín», respondió el hombre. «He tenido miedo porque estoy desnudo, y me he escondido».
La historia empieza en el momento en el que la desnudez se esconde. Sólo la imagen la recuerda. En L’Argent, una joven en ropa interior está echada sobre un canapé, hojeando revistas. Está en la sala trasera de un café. El desnudo inesperado acaece cuando el encargado introduce a Yvon en la pieza. Una palmada insolente en la nalga desaloja a la chica, que se lleva sus lecturas a otro lugar. Los dos hombres, ahora solos, hablan del golpe previsto, y el destino de Yvon está ya trazado sobre el plano que se le muestra. Se cumple en una masacre. Durante la noche, el hacha sorprende a los cuerpos dormidos y, de un cuarto al otro, la sangre salpica los tabiques. ¿Que paredes vacías y sin más ecos han dejado tras de sí los caballeros del Grial que perecen en el bosque? Escondidos bajo su armadura sonora, los cuerpos se hunden y se hacinan sin sepultura.
Después de su furor asesino, Yvon está sentado en la mesa de un café. Los gendarmes le detienen y, mientras se lo llevan, el espacio tras ellos queda vacío. Nuestros ojos, como los de los curiosos, no tienen para ver más que una pared desnuda. Pura visión, de una profundidad sin límites, que jamás cansará la mirada. La historia se acaba sin que la película termine. Al final de la errancia, la imagen es perpetua. Espacio vacío y silencioso, pared blanca cuya desnudez no tiene eco, que no refleja nada, si no es al comienzo, cuando, de manera imprevista, por pura gracia, aparecieron en un álbum imágenes de desnudos. Un adolescente lo hojea sin razón. Su amigo lo ha puesto delante suyo mientras que los dos se disponen a hacer circular un billete falso. Mientras que un mecanismo infernal se pone en marcha, sobre cada una de las negras páginas del álbum la imagen aísla un espacio claro y sereno. «Es bello, un cuerpo», dice el chico a su cómplice. Bello como el antiguo jardín.
1 Bresson, Robert. Notes sur le cinématographe. Gallimard, 1975. Pág. 136.
– «En DESNUDO, todo lo que no es bello es obsceno».
2 Bresson, Robert. Ídem. Pág. 39.
– «Todo faz».
3 Bresson, Robert. Ídem, Pág. 70.
– «Lo importante es cómo te acercas a tus modelos, y el desconocido y la virgen que logras sacar de ellos».
4 Bresson, Robert. Ídem, Pág. 77.
– «Modelos. Capaces de sustraerse a su propia vigilancia, capaz de ser divinamente “sí”.»
5 Bresson, Robert. Ídem, Pág. 23.
– «Un solo misterio personas y objetos.»
6 Bresson, Robert. Ídem, Pág. 115.
– «Dar a los objetos el aire de querer estar allí.»
Publicado originalmente en Une encyclopédie du nu au cinéma.
Bergala, A., Déniel, J. y Leboutte P. (eds.) París: Yellow Now, 1993.
Tomado de: Lumière
Leer más