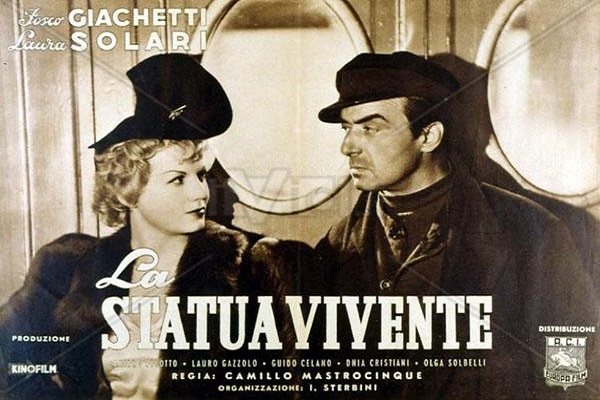El Comandante Ernesto Che Guevara en una jornada de trabajo voluntario
Por Ernesto Che Guevara
Compañeros: Debo pedirle disculpas a la Asamblea, pues yo había avisado que tenía que llegar algo tarde, debido a otros compromisos que teníamos que cumplir en la Provincia de Pinar del Río. Como no se avisó la hora de mi llegada, quería hacer patente, en estos momentos en que la puntualidad es una de las virtudes que debemos practicar, el que yo llegué a la hora que había señalado.
Quería referirme, para empezar un planteamiento que me comunicaron los compañeros, que alguien diera aquí, sobre un aviso del Ministerio del Trabajo –que transitoriamente está a mi cargo, mientras dure el viaje del compañero Martínez Sánchez por los países socialistas–. Es con respecto a las citaciones a las Comisiones de Reclamaciones de los números uno al doscientos, de la Delegación H-4, y que después seguirá.
Algún compañero planteó que podía hacerlo el Administrador o el jefe de la sección sindical, recoger directamente los carnés. Como hay poco tiempo para rectificar el aviso que hizo el Ministerio de Trabajo, yo le puedo decir que sí, que lo vamos a hacer así, y mañana mismo tomaremos las medidas para que se puedan recoger los carnés sin que haya ningún perjuicio a la producción, ya que era en horas laborables en que debían recogerse los carnés.
Vamos a pasar a un pequeño análisis de esta Asamblea de Producción, que es una réplica de la gran Asamblea de Producción, que presidiera Fidel hace unos días.
Una Asamblea que es, en algunos órdenes de la producción, casi tan importante como la del país entero, debido a que en La Habana y en la Gran Habana se concentra la gran mayoría de las industrias del país, y por lo menos la dirección administrativa de casi todas las industrias, y la dirección administrativa de todas las otras ramas de la producción.
Este hábito que estamos empezando a crearnos, de los informes públicos, de la crítica y de la autocrítica, es más saludable. Es muy saludable, porque tenemos que empezar a tomar conciencia de nuestras responsabilidades, como directores de fábricas, de empresas, o de diversos sectores de la producción; responsabilidad que tenemos no solamente y de ninguna manera con la superioridad administrativa, sino con todo el pueblo de Cuba.
De tal manera, que los informes que se presentan aquí van dirigidos, no ya a las unidades administrativas a las que se pertenece, sino a todo el pueblo que será testigo de nuestras afirmaciones, y en su oportunidad será el juez de nuestras realizaciones, comparándolas con los informes que hayamos emitido y con las afirmaciones que hayamos hecho.
El año que viene es el «Año de la Planificación». Empezamos una nueva etapa que caracteriza esta nueva estructura social que estamos creando, e iniciamos ya la etapa de la construcción activa e importante de todos los bienes materiales, que nos permitirán la edificación del socialismo. En la planificación debe dejarse el menor lugar posible a la improvisación. La improvisación debe solamente ejercitarse cuando haya factores externos que disloquen nuestra vida económica y la vida del país en general. Y aun muchos de estos factores externos deben ser previstos, dentro de lo posible, para que sus efectos sean los mínimos dentro de la vida del país. Estos factores pueden ser: fenómenos de la naturaleza –como el ciclón que asolara la zona… el ciclón asoló la región de Pinar del Río–, o como una invasión extranjera; como pueden ser actos de provocación de cualquier tipo. Tenemos que tenerlos en nuestra conciencia, y estar listos para subsanar cualquier inconveniente que nos provoque.
En la planificación lo que haya de improvisación, por motivos que nosotros no hayamos podido prever, es una falla nuestra. Y debemos tratar de que exista el menor número posible de estas fallas. No vamos a caer en el falso optimismo de pretender que en este primer año de la planificación, vayamos a poder controlar todo el futuro y encuadrarlo dentro de nuestros planes. Muchas cosas, y algunas importantes, se nos escaparán. Esos serán nuestros errores; será una demostración de lo difícil que es hacer un plan conjunto de la economía del país, y servirán, además, de estímulo cuando se saquen a la luz y se critiquen acertadamente para la corrección de los errores en el futuro, ya que el plan no es una aventura que vayamos a iniciar en el año 1962, sino que será desde ahora una parte integrante de nuestra vida, y algo que adquirirá cada vez mayor jerarquía en el ordenamiento del país.
Se han emitido aquí muchos informes. El resumen de algunos he podido leerlos, hoy tuve la oportunidad de escuchar otros, y, en definitiva, leeremos el resumen de todos ellos cuando la JUCEI lo publique. Lo importante es establecer qué significa el informe y a qué va dirigido el informe.
El informe es un anuncio de metas, en una de sus partes. Se está estableciendo, o se está anunciando las metas de producción, se está haciendo una comparación entre las metas de producción y entre lo cumplido, de lo que se va a cumplir, y se está afirmando algo; es decir, se está exigiendo un compromiso. Por eso el informe debe ser muy serio.
Ya se acabó la época en que cualquier miembro de la administración pública, que estuviera a cargo de alguna unidad de producción, podía levantarse en una asamblea para hacer mejor efecto, y anunciar, con toda energía, que iba a producir tanto o más cuanto de cualquier producto que fuera.
Ahora los informes deben ser absolutamente verídicos. No debe faltar uno solo de todos los factores de análisis que puedan incidir sobre la producción en cada unidad a favor o en contra.
El informe en muchas de sus partes, las mayoría de ellos, son enunciaciones de mejoras, de triunfos logrados mediante el trabajo colectivo, al que todos estamos abocados, mediante esa superación de la conciencia general de las masas, de la elevación política de todo nuestro pueblo; que es a veces también la concepción de una derrota en cuanto a meta de producción, en cuanto a metas organizativas. Y debe conllevar, entonces, un análisis de defectos, de defectos propios, y a veces de defectos ajenos, que también inciden sobre cada una de las unidades de producción, y sobre el país en general.
Esos análisis deben ser serios, deben ser meditados. Y debe recordarse que cada vez que se hace un anuncio frente a los micrófonos, se está diciendo al país, se está haciendo al país afirmaciones, que el país recoge. Por eso no puede hacerse ninguna crítica infundada, ninguna crítica que no esté asentada sobre la más extrema objetividad.
Cuando se establecen los planes para el futuro, se piensa lo que se va a hacer, se piensa en alta voz, por escrito y se manifiesta, se está adquiriendo un compromiso también, y explicando o anunciando al pueblo las nuevas metas de producción.
Ahora todo el mundo se acostumbra también, como nos hemos acostumbrado a discutir colectiva y públicamente nuestros problemas, se acostumbra a hacer estadísticas de lo que se dice.
Todo lo que se ha dicho en la Asamblea de Producción Nacional, está recogido en un volumen de Obra Revolucionaria.[1] Cada ciudadano de Cuba, que tenga interés en ello, puede controlar todos los hechos del Gobierno a través de esas metas que oficialmente se han propuesto.
De tal manera, que hay que tener mucha seriedad y decir las cosas con la seguridad de que se van a cumplir dentro, naturalmente, de lo posible.
El informe, además, debe ser muy medido y muy cuidadoso del tiempo de todos. Hay informaciones, que podíamos llamar sustantivas, o informaciones adjetivas, informaciones que no tienen tanta importancia. Hay que acostumbrarse a hacer los informes, de tal manera que cada uno de los interesados pueda sacar de ellos lo más sustancioso, lo más importante, y fijar en su memoria las cosas fundamentales de cada industria que informa.
Además, debe cuidarse también de todo tipo de enunciación de caracteres muy amplios, cuando el esfuerzo que se va a realizar, la magnitud de ese esfuerzo, no corresponde a la importancia de esta asamblea.
Permítaseme, por ejemplo, hacer en este caso algunas pequeñas críticas, y con todo ánimo constructivo, a un compañero que me precedió hace tres o cuatro turnos en el uso de la palabra, que planteaba todo un programa sobre el trabajo en el camino de Rancho Boyeros.
Es una cosa importante e interesante, y hay que llevar al ánimo de los obreros, a todos los habitantes, las tareas colectivas que contribuyen, en estos casos, a solidarizar al hombre con el hombre, a hacerlos cada vez… convertirlos cada vez más en una masa única, donde todos nos conocemos, conocemos nuestros problemas, conocemos nuestras angustias, nuestros afanes, y nos conocemos a través del trabajo, y nos vamos endureciendo, fortaleciendo, en la lucha contra el enemigo común.
Pero todo tiene que tener también su categoría, y situarse en el lugar en que está. Esta es una asamblea donde se reúnen los distintos funcionarios de todos los sectores de la producción de La Habana con muchos problemas y, además, con ideas cada uno propias sobre esos problemas. No se puede entonces plantear, a modo de resolución de la Asamblea, algo que es sectorial, que corresponde a un núcleo o parte.
Esto no tiene importancia en sí, y lo decía simplemente para ilustrar cómo deben hacerse los informes, y cuáles deben ser los llamados que se hagan, cuándo debe hacerse un llamado a la conciencia de la gente. Los llamados deben ser de tal forma que sean generales, y que abarquen la mayoría de la gente, y no sectoriales; no informes que solamente interesen a determinadas personas dentro del enorme campo de la producción.
Aquí se han podido apreciar muchos de los problemas que tenemos, y también, cómo se están resolviendo. Hemos analizado problemas de todo tipo. Hemos analizado, por ejemplo, que faltan materias primas, materias primas de todo tipo que vienen de distintos países, pero que antes venían, casi siempre, de los Estados Unidos. Al suprimirse nuestro comercio con los Estados Unidos, hemos encontrado dificultades. ¿Por qué hay tanta dificultad con la materia prima? Sencillamente porque nosotros somos un país todavía de estructura semicolonial, en la que no existe una industria básica, del tal manera, que la materia prima, el producto elaborado primariamente para servir para ser elaborado después en otra fábrica, en que producen las grandes unidades pesadas, como pueden ser: el acero en todos sus tipos, las chapas de acero o el acero en barras, o, como puede ser la química básica; se produce muy poco, o no se produce en Cuba.
En ese plan cuatrienal que inauguramos el primero de enero, comenzaremos a echar las bases de esa industria pesada, que nos permitirá entonces suministrar nuestra propia materia prima a las fábricas nuestras.
Hemos visto también cómo faltan piezas de repuesto. ¿Por qué? Exactamente por la misma razón. Faltan piezas de repuesto porque son de máquinas especiales hechas en los Estados Unidos, que los países socialistas no producen, hechas a veces con materiales especiales, también, muchas veces con fórmulas de acero o de metales desconocidas, muy complicadas, costosas de hacer una a una, y en el país no tenemos todavía la técnica necesaria para suplirlas todas; también hemos visto cómo una gran cantidad se ha suplido.
Hemos visto también cómo faltan las fábricas adecuadas para hacer esas piezas de repuesto en el país, y por eso es que a veces nuestras industrias se ven paralizadas o amenazadas de paralización, ya que las unidades de las fábricas que pudieran hacer ese tipo de repuesto todavía no se han levantado en el país. Estamos haciendo el primer, o ya hemos completado el primer intento de una fábrica de piezas de repuestos generales para industria de tipo mediano, y pensamos instalar, lo más rápido posible, fábricas de repuestos para equipos agrícolas y fábricas de repuestos para equipos automotrices. Esto depende, naturalmente, de la ayuda, cada vez más efectiva que nos están brindando los países socialistas.
Además, se notan también otras faltas que no vienen del extranjero, sino de nuestra situación anterior. Ha faltado organización y falta todavía mucha organización. En el trabajo organizativo estamos apenas en el principio. A veces, mirando hacia atrás, mirando el camino recorrido, nos parece que hemos avanzado mucho; ¡y en realidad hemos avanzado mucho! Estos dos años y medio de Revolución están llenos de conquistas importantes en las tareas de organización, y cada día que pasa nos organizamos más, pero la tarea de organización también debe ser continua, y en algunos puntos estamos muy flojos. Por ejemplo, en estadísticas… muy flojos.
Algunos compañeros hacen informes de un semestre, y dicen que del semestre anterior no se puede hacer informe porque se carece de datos. Los informes, incluso actuales, no siempre son exactos, y no es la culpa directa de los compañeros encargados de hacerlos, sino también de los métodos para elaborar datos que, muchas veces, conducen a errores. Ha faltado, además, una prédica constante, un trabajo constante sobre la productividad. La productividad es la base de nuestro desarrollo en el futuro. Todavía hoy la falta de productividad no constituye un mal tan apremiante, porque a veces debemos sacrificar la productividad para dar empleo a una buena cantidad de nuestros compatriotas que todavía hoy están desempleados.
El empleo y la productividad, y el aumento de la productividad, están siempre reñidos, pero el desarrollo grande solamente se podrá lograr cuando todo nuestro país esté en producción, y cuando para lograr fuerza de trabajo para una nueva fábrica, deba aumentarse la productividad de otras y extraer de allí los obreros necesarios para esa nueva fábrica, nunca naturalmente, en base del desempleo de nadie, nunca para desmejorar a nadie, sino, todo lo contrario, para aumentar con la producción, la capacidad adquisitiva de los obreros y la capacidad de nuestro pueblo, o la cantidad de productos para ofrecer a nuestro pueblo.
Sobre la productividad todavía habrá mucho que hablar durante varios años. Nosotros tenemos que ir pensando ya, seriamente, en nuestro futuro, pensar que de aquí a muy poco tiempo todos los brazos libres de Cuba estarán ocupados. En el primer momento liquidaremos el desempleo de los jefes de familia; y se entiende por jefe de familia, no al hombre, sino a toda persona mayor de determinada edad –puede ser 18 años, 17 años– que tenga que mantenerse por sí mismo. Es decir, que nuestro trabajo más importante ahora no es conseguirle una ubicación a ese muchacho de 18 años que ha acabado sus estudios que empieza la producción, y cuyo padre trabaja, sino, en ese momento, conseguirle trabajo a otro muchacho, tal vez de la misma edad, incluso quizás con menos aptitudes… menos ganas de trabajar, pero que se tiene que mantener a sí mismo.
Es decir, primero liquidar cualquier foco de miseria que pueda haber, por el hecho de que alguien no pueda llevar, mediante su trabajo, la comida a su familia, o él mismo comer, que es una necesidad individual e imprescindible.
Sin embargo, después llegará un momento en que todos, las mujeres y los maridos trabajen. Los hijos mayores, tendrán también que incorporarse al proceso de la producción, y tendrán que ser contabilizados como factor muy importante. Ya las mujeres se están preparando para muchas de las tareas que pueden realizar. Si no ha habido una integración masiva de la mujer al trabajo, es por el hecho de que después de cierta edad la mujer ya está casada, y ya el marido probablemente trabajará; hay ya un sueldo en la casa, y debemos, para proceder con justicia, primero darle un sueldo a cada uno, y después, incorporar a todo el mundo al trabajo.
Sin embargo, el proceso es rápido. Dentro de ese cuatrienio ya tendremos que recurrir al trabajo masivo de las mujeres. Las mujeres deben prepararse mejor; y debe hacerse el trabajo de tal tipo que no esté la mujer en desventaja con respecto al hombre, porque hoy, por ejemplo, sería criminal mandar nuestras mujeres al puerto a cargar sacos, por ejemplo, pero dentro de un tiempo –y vamos a tratar de que sea el tiempo más corto posible– habrá máquinas que cargarán esos sacos automáticamente, sin necesidad del trabajo físico directo sobre el saco y en ese caso la mujer puede desempeñar en igualdad de condiciones con el hombre, ese tipo de trabajo. Y además, hay muchos otros que la mujer realiza, a veces, con efectividad mayor que el hombre. Los capitalistas se preocupan mucho de cuánto trabajo rinde cada uno, y no tienen prejuicios con respecto al sexo, y en muchas fábricas prefieren mujeres, porque los tipos de trabajos, está demostrado por sus científicos, hacen que la mujer rinda más.
Todas estas experiencias también serán necesarias para nosotros para colocar a la mujer en los lugares donde pueda rendir más su trabajo, donde pueda aumentar más la producción, y de esta manera sea mayor el excedente para contribuir al desarrollo más rápido de nuestro país.
Hay defectos también en la interpretación de los problemas, defectos en la conciencia de los trabajadores y de nosotros, que no hemos madurado tan rápidamente a veces, como el proceso revolucionario nos ha llevado. Este defecto nos hace incurrir en trabajo individual, muchas veces, en apreciaciones individuales y absolutas de los problemas, en olvido de la importancia de la masa obrera, de sus decisiones, de su bienestar inmediato, persiguiendo siempre fines loables: el bienestar futuro de la clase obrera, pero a veces, olvidándonos que hay que discutir para prever, y en nuestro centro de trabajo, los obreros, habituados a un régimen antiguo, tampoco han demostrado la suficiente dedicación para discutir los problemas que existen en el centro de trabajo, para plantearse las soluciones, discutirlas con el Administrador y llegar a mejorar las condiciones de producción de cada unidad. Esto es tanto para la industria como en la agricultura y en otros tipos de trabajo, como el transporte, por ejemplo.
Sin embargo, en la industria, por el hecho de que es un trabajo donde hay una comunidad mayor y más continua, debiera notarse una mayor tendencia a la unión para la discusión colectiva. Naturalmente que también en esto estamos progresando todos los días; sin embargo, todavía nos falta mucho. Debemos seguir adelante en la tarea de discutir todos los problemas y, sobre todo, en la tarea nuestra como dirigentes, a cualquier nivel que sea, de informar constantemente al pueblo, a los trabajadores de todo tipo, de los planes generales y de los planes de cada empresa en particular.
Además, nos ha faltado muchas veces la suficiente calificación de los problemas. Muchas veces hemos dedicado una gran cantidad de tiempo a resolver los problemas menores y hemos descuidado los problemas más graves de cada industria; es decir, no hemos sabido dar el orden de prioridad adecuado a cada uno de los problemas que se plantean.
Esto es, naturalmente, reflejo de nuestra falta de organización; porque nunca hemos planteado ni nos hemos colocado, escritos, uno detrás de otro, todos los problemas que se pueden presentar, y la forma de resolverlos, y la prioridad que tienen para resolverlos. También en esto hay que trabajar mucho y no se ha avanzado tanto.
Esto es lo que nosotros hemos llamado un poco la «mentalidad guerrillera» que todavía no hemos perdido, es la mentalidad del hombre, Administrador de una fábrica, jefe de una Cooperativa, jefe de cualquier otra unidad, incluso del Ejército, que va a resolver personalmente el problema. Cualquier problema que sea –ustedes conocen bien ésos–; ¿que se ponchó un camión que traía cualquier cosa a diez kilómetros de la fábrica?: allí va el Administrador, a buscar un parche o una goma, consigue una camioneta, va para allá, ayuda a cambiar la goma, viene muy feliz, y ha perdido dos o tres horas de trabajo de dirección en una tarea que no le corresponde.
No quiere decir eso que los Administradores no tengan que llegar a resolver los problemas también pequeños y que no tengan que tener comunidad constante con los obreros. Debe hacerlo, y debe además plantearse el trabajo físico como una necesidad y un medio de comunión con los obreros, pero hay que saber plantearlo, y en el momento preciso también. No debe estar el Administrador disponible para resolver físicamente todos los pequeños problemas que se plantean a diario en cada una de las unidades.
Además, ha existido una falta considerable de coordinación entre las distintas unidades administrativas del país y entre las distintas unidades de producción entre sí.
Es bien sabido, ya lo hemos discutido y se ha planteado, problemas que a veces ha tenido la industria con el INRA, la industria con Transportes, la industria con Comercio Exterior o con Comercio Interior, y también los problemas que ha tenido el INRA con Industrias, el INRA con Transportes, &c., porque no hay culpables individuales, aun cuando sean organizaciones del Estado, sino que todo el Estado en su conjunto, cada una de las ramas, ha sido culpable y víctima a la vez: culpable de omisiones, culpable de falta de coordinación culpable de resolver problemas, de por sí y ante sí sin una consulta previa; y, al mismo tiempo, víctima de esos mismos males, producidos por otras ramas de la administración de nuestras ramas de producción.
También aquí, y la Asamblea de Producción Nacional sirvió mucho para ello, se están limando todos estos problemas y estamos coordinando durante los meses que nos quedan. El compañero Carlos Rafael[2] advirtió que los meses de coordinar son contados y que de enero hacia adelante todo estará dentro del plan.
Precisamente, el plan se hace para evitar que ocurran todos estos problemas, para que esté calculado ya el número de transportes que necesita cada uno para mandar sus mercancías, de tal manera que se pueda hacer el plan anual, dividido en semestres, en trimestres, o en meses, y pueda el transporte, por ejemplo, suministrarse en el momento adecuado.
Esas son muchas de las faltas que hemos tenido. Sin embargo, no hay que referirse a una falta muy grave, que es directamente falta de nuestra conciencia, falla de nuestra conciencia revolucionaria, que todavía no está perfectamente educada.
Nosotros podemos calificar como el contrarrevolucionario más tenebroso, más sutil, al ausentismo. El ausentismo sí es un mal que nos come por dentro.
Ya muchos compañeros han analizado este problema y se han referido en términos muy justos a él, pero es bueno repetirlo una vez más; a pesar de que todos los días, por televisión, por radio, todos los obreros escuchan algo que se ha convertido en un sonsonete casi: «Tu maquinaria también es tu trinchera», &c., palabras muy justas, de una idea exacta, muchas veces los compañeros no la han dejado llegar a la conciencia. Hacen una división demasiado grande entre la trinchera física, la trinchera que se cava en la tierra para defenderse del enemigo, y esa trinchera de la producción.
Y quien falta al trabajo por motivos banales, no deja de sentirse revolucionario por ello; por eso es que es sutil y es tenebroso este enemigo, porque si faltaran al trabajo los contrarrevolucionarios, sería nada más cuestión de hacer una estadística y de acuerdo con el índice de ausentismo que exista en cada fábrica colegir de allí el porcentaje de contrarrevolución que existe en cada una. Sin embargo, no es el problema tan simple, ni mucho menos, si pudiera calificarse ligeramente, a los compañeros que incurren reiteradamente en este error, como contrarrevolucionarios.
Lo que sí sucede es que hay una falla en el nivel revolucionario de nuestras masas, y muchas veces falla el nivel político de los dirigentes obreros y de los directores de la producción, que no han sabido hacer llegar a toda la masa la importancia que tiene la producción y los males del ausentismo.
Ahora último, el ausentismo empezó a tomar características alarmantes, y esta reunión tiene, como una parte importante de sus finalidades, la de luchar contra el ausentismo. Pero hasta ahora había sido apenas un mal del que se hablaba en términos abstractos y que no había llegado a analizarse críticamente, como se ha hecho ahora.
Debemos sacar las conclusiones de este mal, que no era, como se pensaba, solamente de los textiles, sino que es de muchas industrias, y que particularmente es el mal de todas las industrias donde los obreros perciben un salario de tal categoría que les permite faltar algunos días, no recibirlo, y mantener, sin embargo, perfectamente a sus familiares. Es difícil que se produzca el ausentismo en los lugares donde un peso, o menos, significa hambre para los hijos; porque los obreros se ven en la necesidad imperiosa de llevar la comida a sus hijos todos los días.
Es, de tal manera, un mal proveniente del pago, no digamos excesivo, pero sí del mejor pago de los obreros. Es, además, en buena medida, un mal proveniente de las empresas anteriormente pertenecientes a los imperialistas, que pagaban mal más a sus obreros. De tal manera que, presumiblemente, también exista allí una más baja conciencia obrera, porque los imperialistas se cuidaban mucho de, todos los días, trabajar sobre la conciencia de la masa obrera y reducir todo el movimiento sindical a una mera lucha economista, para lograr algún aumento en los salarios.
Era cómodo para ellos, porque las ganancias fabulosas que extraían en el país le permitían, cada tanto tiempo, a regañadientes, «solucionar» todos los problemas del país dándole un pequeño aumento a los obreros. Además, se hacían contratos de trabajo que para aquella época significaban una real reivindicación del trabajador contra la compañía monopolista; hoy, estos contratos de trabajo, y sobre todo este espíritu, constituye una rémora de la Revolución.
Hay contratos de trabajo de ese tipo que hay que plantearse la modificación; y lo decimos naturalmente, con sinceridad, para que sea escuchado por todo el mundo y para que todo el mundo lo piense. No se trata de burlar contratos de trabajo, se trata de un llamamiento a la conciencia de la clase obrera, para modificar algunos que en el momento actual están totalmente fuera de la realidad y están frenando la marcha de la Revolución.
Hay ejemplos. Hemos luchado contra ello bastante, y no es el caso aquí de dar ejemplos negativos, pero los hay y, desgraciadamente, no son tan infrecuentes como pudiera pensarse.
Este es un problema que los compañeros Administradores deben plantearse en la discusión con los obreros, y los obreros deben plantearse también para buscar soluciones que no afecten, de ninguna manera, su vida, pero sí que permitan a las industrias cambiar algunas cosas para hacerlas más productivas.
Estábamos hablando del ausentismo, precisamente, y decíamos que no se ha podido todavía lograr hacer conciencia en la masa de estas industrias, más desarrolladas y de mejores salarios, de la importancia que tiene como real trinchera la maquinaria, la máquina, la producción. Quizás el día que tengamos que decidir en una batalla, o en algunas batallas, los destinos de nuestra Revolución, todos tengamos que pelear; pero tampoco todos, porque un obrero petrolero en una refinería, que está a cargo de algunos de los puntos claves de una refinería, realiza allí un trabajo más importante y más abnegado, porque es mucho más peligroso, que la mayoría de los combatientes.
La refinería es un objetivo bélico de primera prioridad. Y si hasta ahora no la han bombardeado, a las nuestras, es por una razón muy sencilla: es porque las refinerías pertenecían a los imperialistas, y todavía tienen la esperanza de recuperarlas. Entonces, las cuidan. Pero, puede ser también que desaten una ataque más violento y que sacrifiquen algunos intereses individuales –intereses de algunas, de la Standard o de la Shell, cualquiera de ellas– para llegar al triunfo; de tal manera que, entonces atacarán las refinerías.
Ustedes saben que las refinerías tienen su buena «defensita», que la seguimos perfeccionando, que costará caro, pero en la guerra moderna se pueden muchas cosas. En ese momento, la tarea de un obrero que esté allí en la producción es más importante que la de cualquier soldado, y mucho más peligrosa. Nadie debe temer que se le diga cobarde por quedarse a cumplir un deber de esa naturaleza; en todo caso lo que podría temer es precisamente el peligro que entraña quedarse allí. Y no solamente en éste, que es un caso extremo; así son también las centrales eléctricas, y así son muchas de las fábricas que producen materiales importantes para la marcha del país. Mantenerlas en todo tiempo es una consigna; mantener la producción en todo tiempo debe ser una consigna que haga carne en todo el mundo.
No podemos, de ninguna manera, desligar la idea de la defensa de la Revolución con la idea del trabajo; son dos cosas paralelas y conjuntas. En todo momento hay que producir, y en los momentos de la batalla, de decisión fina, muchos tendrán que quedarse también en la producción. Ese será su lugar, su trinchera para dar la batalla, y ahí cumplirla como el mejor soldado.
Quería referirme también a un punto importante, en el cual hemos tenido tropiezos de trato, digamos: a los técnicos. Nosotros recogimos las industrias de manos extranjeras –las más complicadas–, todas ellas de manos extranjeras, porque la tecnología avanzada pertenece a los países capitalistas, que llegaban a nuestro territorio y establecían aquí también fábricas de una avanzada tecnología, que era usada por los obreros cubanos y de la cual conocían nada más que el pequeño segmento que les tocaba administrar durante determinadas horas del día. Los técnicos, en general, eran norteamericanos, extranjeros o eran técnicos con una mentalidad norteamericana.
Esos técnicos se fueron durante los primeros días; raro es el que quedó de aquellos. Sin embargo, quedan algunos.
Quedó otro tipo de técnico, además, convencido de que la técnica es una institución aparte de la política, que se puede ser técnico a solas, o a secas, y que no importa, de ninguna manera, la forma en que se mire el proceso revolucionario. Y hay otros técnicos que desde el primer momento se incorporaron a la Revolución. Y ahora existen los técnicos de nuevo cuño, los que la Revolución ha hecho en poco tiempo, los obreros calificados con años de servicios, o con mucha dedicación, que han avanzado y han reemplazado en muchos lugares a los técnicos ausentes.
Sin embargo, el porvenir del país está ligado directamente al desarrollo de la ciencia y de la técnica. Nunca podremos caminar con nuestros propios pies, mientras no tengamos una tecnología avanzada, basada en una técnica propia, en una ciencia propia. Por ello, la tarea de crear técnicos es importantísima.
Y, naturalmente, que los próximos técnicos, los próximos científicos, serán salidos de la masa del pueblo y tendrán una nueva conciencia revolucionaria. Pero los que hoy están son importantes, son importantes y debe respetarse su manera de pensar, en la misma medida en que ellos cumplan con su trabajo. No debemos exigirle a un técnico que se convierta en un revolucionario de la noche a la mañana; debemos acercarnos al técnico con espíritu constructivo, reconocer lo que tienen de valioso los conocimientos que ha adquirido, y la forma de aplicarlos, tratar de aprender de él, y tratar de inculcarle el nuevo espíritu revolucionario, pero inculcárselo por los métodos de la persuasión y no a martillazos, porque a martillazos no entran las ideas en la cabeza.
De tal manera que hay que reconocer la realidad actual, y reconocer que hay una cantidad, una determinada categoría del pueblo de Cuba, que no está con la Revolución, que no tiene mucha simpatía o no tiene ninguna simpatía, pero que entiende que él es un individuo que vende su trabajo o su fuerza de trabajo durante determinadas horas, que percibe un sueldo, y que si lo dejan tranquilo, con su mujer, sus hijos, su forma de educarlos, él se queda en casa. A ese hombre hay que respetarlo.
No se puede empezar a hablar de los técnicos como si fueran una basura, elementos encargados siempre del sabotaje, o elementos aliados siempre a los patronos. Naturalmente que el técnico tenía, en el mundo capitalista, una mejor posición que el obrero, era más respetado, y muchas veces pensaban igual que el patrono, y a veces era aliado del patrono. Pero no hay que olvidarse que en los países socialistas el técnico también tiene una jerarquía superior; es el esfuerzo del hombre que ha logrado adquirir nuevos conocimientos mediante su dedicación la que se premia. De tal manera que también es más considerado, en cuanto a retribución, que los obreros. Y en todo el período que medie en la construcción del socialismo, en la época en que se paga a la gente según su trabajo, su capacidad, ocurrirá eso.
Naturalmente, que eso no quiere decir que vayan a tener los técnicos prerrogativas nuevas, prerrogativas distintas, en el orden político, en el orden social, a la de los obreros; pero sí que serán mejor pagados, y serán mejor pagados, además porque la ley de la oferta y la demanda, en cierta medida, funciona todavía; y es necesario tener técnicos, pagarlos mejor, para que rindan una tarea mejor también.
Por todo ello, la tarea de los administradores, en ese aspecto político es muy importante. Deben constantemente, ustedes que son administradores, salidos en su gran mayoría de la clase obrera, de la clase campesina, y a aquellos otros incorporados totalmente a la Revolución, deben hacer un trabajo constante con los técnicos, un trabajo que no es de oportunista, que no es simplemente el trabajo de halagarlos para que se queden, porque nos conviene en este momento, sino que es el trabajo de convencer a un trabajador más de las ventajas que tiene este sistema para todo aquel que piensa vivir de su trabajo, y no de explotar el trabajo ajeno. Ustedes verán cómo trabajando así, convenciendo a los obreros también de que el técnico es un trabajador más, se lograrán resultados muy buenos y mejorarán en todo sentido el trabajo colectivo de cada unidad.
Bien, analizamos nuestras faltas –algunas de ellas, tenemos más–, nuestros errores, nuestras dificultades. Trataremos de ver cómo se pueden resolver. Además, hay que tener presente una cosa: esta reunión, como la Reunión Nacional de Producción no es un fenómeno único; vendrán otros, y hay que prepararse para hacer análisis de lo que hoy se ha dicho y de todo lo que se ha informado, y de lo que viene en el futuro.
Pero, para solucionar los problemas fundamentales, tenemos que trabajar para aumentar la conciencia política de todo el país, de nuestros obreros, de nuestros cuadros de dirección. Todo está en Cuba en continuo cambio y perfeccionamiento, todo es nuevo. Estamos ahora en el proceso político de integración de todas las organizaciones, que dará origen al Partido Unido de la Revolución (aplausos prolongados).
Las Organizaciones Revolucionarias Integradas, y su posterior perfeccionamiento en el Partido Unido de la Revolución, también son cosas nuevas en Cuba: es algo dinámico, en continua transformación y perfeccionamiento y, por lo tanto, mientras hay perfeccionamiento y posibilidades de perfeccionamiento, hay cosas que no funcionan bien, o que no funcionan tan bien como debieran funcionar.
Así ocurrirá también con nuestras Organizaciones Revolucionarias Integradas, en esta primera época. Sin embargo, es el núcleo, que cada vez irá adquiriendo mayor fuerza por su propio trabajo, no por el hecho de que nadie lo imponga, sino porque allí irá lo más selecto de la clase obrera y de todo el pueblo de Cuba; allí irán los hombres que no van a buscar una prebenda, que no van a buscar el elevarse a un cargo, y que no van a buscar el vivir cómodos, sino todo lo contrario: allí irán los hombres que quieran dar a su país y a la Revolución algo más, que estén dispuestos siempre a trabajar por el bienestar colectivo, a dar ese paso más que es necesario dar cuando parece que las fuerzas fallan, aquél que distingue al hombre medio, al ciudadano corriente, del luchador abnegado.
Todo el pueblo no podrá pertenecer a las organizaciones revolucionarias, que hayan llegado a su grado máximo de perfeccionamiento. Allí será un lugar donde será difícil llegar, y donde habrá que realizar muchas tareas, muchos sacrificios y mucho esfuerzo para llegar. De tal manera, que las organizaciones revolucionarias poco a poco se convertirán en los dirigentes naturales de la producción, porque los dirigentes del país también son los dirigentes de las organizaciones revolucionarias y porque la voz de las organizaciones revolucionarias dará el tono político, y transmitirá directamente a la clase obrera, allí, por medio de los portavoces de la clase obrera, que son los miembros de las organizaciones a nivel de la fábrica, transmitirán las consignas del Gobierno, las consignas de todo el pueblo de Cuba.
De tal manera que con el aumento de la conciencia política del pueblo, aumentará la importancia de estas organizaciones revolucionarias, de este núcleo primigenio del Partido Unido de la Revolución [Socialista].
Al aumentar la conciencia política, todos sabremos también la importancia que tiene nuestra tarea en el total de la vida del país; sabremos, cada vez con más nitidez, como cada minuto entregado al esfuerzo colectivo, entregado a la fábrica, entregado a la producción, es un paso más que se da hacia el bienestar definitivo de la humanidad.
Hay muchas formas de ir probando y aumentado la conciencia política. Una de ellas, que nosotros estamos empezando, también en los «tropezones», también sin realizarla perfectamente, mejorándola, eso sí, cada vez más, es la emulación. Ya, por lo que a mí me toca, puede decirse que todas las empresas del Ministerio de Industrias, tienen en esbozo el plan de emulación, hay especialistas trabajando en la emulación, en general, en todo el país; y también, pues, se entrará en planes organizados, si no han entrado ya, en la agricultura y otras direcciones de la producción.
Pero la emulación debemos hacerla de la tal manera que interese a todos los obreros, y que sea un verdadero esfuerzo colectivo, una verdadera competencia colectiva, por demostrar un mejor espíritu revolucionario, de todos los trabajadores. No debe hacerse, de ninguna manera, una cosa mecánica; no debe ser un hecho que enorgullezca solamente al jefe, al administrador o al director de una fábrica o empresa, el que su empresa haya mejorado la producción, la productividad, y haya bajado sus costos, por ejemplo, haya ahorrado una cantidad de productos y materias primas. Debe ser el orgullo colectivo, el orgullo de todos los trabajadores, que deben saber definitivamente que hoy su centro de trabajo es parte colectiva, es propiedad colectiva de todo el pueblo de Cuba, y es la trinchera, el lugar, donde les ha correspondido luchar por el socialismo, y deben entonces demostrar, con el nuevo espíritu que ha nacido en Cuba, y que se desarrolla aceleradamente, las virtudes de ese centro de trabajo, y esa seguridad de hombres y mujeres, para elevar la producción y rendir al país un esfuerzo extra, que es a su vez un excedente más para crear más riquezas, para crear más felicidad.
Debe, además, practicarse constantemente la discusión de los problemas a todos los niveles. Y bien entendido que la discusión es una ayuda enorme a la producción, pero que la discusión nunca debe ser un sustituto de la producción, es decir, que no pueden dejar de producir a determinada hora, dentro de las horas de producción, para ponerse a discutir los problemas. Los problemas se discuten después de las horas de producción.
Y esta misma advertencia debe hacerse para todas las tareas de índole revolucionaria que se están realizando en este momento en las fábricas. Es decir, el que reparte revistas y órganos de publicidad de las organizaciones revolucionarias, ¡está muy bien!, pero que lo haga fuera de sus horas de trabajo; el Joven Rebelde que reclute gente, ¡perfecto!, pero fuera de las horas de trabajo; la tarea de las mismas organizaciones revolucionarias, de las Mujeres o de los Comités de Defensa, ¡magnífico!, pero fuera de las horas de trabajo; las charlas revolucionarias, ¡perfecto!, fuera de las horas de trabajo. ¡Las horas de trabajo para producir! (Ovación.)
Es importante recalcar que todas las organizaciones de masa que se realizan en las fábricas, todo lo tendiente a crear conciencia política de los trabajadores, se realiza con el doble fin de asegurar cada vez más la unidad interna del país frente a los ataques de los imperialistas, ya sean de afuera o de dentro, y con el fin de aumentar la conciencia del proletariado con respecto a sus deberes con la producción –del proletariado y de los campesinos–, de tal manera que no hay que sacrificar la producción para lograr eso. Debe ser siempre de tal manera que ayude más a la producción.
Además, tiene que existir una coordinación cada vez mayor, cada vez más fructífera, entre los administradores, los Comités Técnicos Asesores, y los Comités Sindicales o Secciones Sindicales, de tal manera que pueda realizarse también la discusión colectiva, a nivel de los más altos responsables de las fábricas, de las cuales los Comités Técnicos Asesores, y los Sindicatos, o la Sección Sindical, son productos directos de la votación de los obreros, de la democracia obrera, y solamente el administrador ha sido colocado por la Organización Central.
Así se podrán resolver muchos problemas, mejorar también la producción y la productividad.
Además, hay que acordarse de que no solamente elevando el nivel político de los obreros, del pueblo en general, se pueden lograr ciertas cosas, que son producto de la técnica. Por eso necesitamos los técnicos, porque hay algunos lugares donde toda la conciencia política no alcanza para solucionar un problema. Naturalmente, la gente con más conciencia política lo va a aprender más rápido, es decir, va a aprender a solucionar el problema más rápido, pero en este momento no lo podrá hacer.
Por eso es que hay que elevar, y constituye una tarea central de todos los administradores, de todas las unidades de producción de todo tipo, elevar los conocimientos de los obreros, técnicos y culturales. El obrero debe saber, ya después de esta campaña en que va a saber leer todo el mundo, debe saber además, aprender a digerir lo que lee; después, aprender a leer cosas que le interesen de la técnica, aprender a interesarse cada vez más por su rama de producción, a ir adaptando cada vez más cosas nuevas, conocer el hecho de que los obreros pueden llegar, desde ser analfabetos, hasta cualquier grado técnico, cualquiera que sea; que simplemente es una cuestión de dedicación, de trabajo de todos los días para llegar a ese nivel de tener respeto para la técnica. La improvisación es algo necesario, fue necesario para nosotros en los momentos en que se nacionalizaban las empresas, pero la improvisación fue lo que nosotros teníamos a mano para sustituir a la técnica, a los conocimientos técnicos. De tal manera que tenemos que crear nuestras federaciones de técnicos dentro de las fábricas para que en un futuro podamos caminar con nuestros pies, los pies de una tecnología cubana y de una ciencia cubana.
Por último, debemos recordar siempre que todos los problemas deben tratarse al mismo tiempo, desde un punto de vista teórico y práctico. Todas las cosas tienen un lado práctico de resolución inmediata, de cualquier tipo que sea, y tienen también su lado teórico.
La teoría y la práctica constituyen una unidad que hay que saber dominar. No está bien que un obrero solamente sepa todo lo referente a su máquina porque lo ha aprendido, la ha armado y desarmado cuantas veces sea necesario, sino que debe, además, conocer los principios en los cuales está basada la máquina o se creó, cómo funciona, debido a qué medios funciona, y así como tenemos el caso del obrero y la máquina, debemos poner el caso del administrador de un empresa o de una fábrica debe conocer, sí, todos los problemas de la producción, debe adentrarse cada vez más en los problemas de la producción, pero debe estudiar la teoría de la producción también y muy conscientemente y cada vez con más dedicación, debe saber que todo ese sistema que estamos creando tiene una base lógica y científica, que todas sus partes están íntimamente ligadas, y que hay que conocer los detalles, los tornillos con los cuales le toca a uno trabajar, y en total la lucha panorámica de la gran maquinaria que se está creando.
Todo esto sobre la base de la crítica y la autocrítica constante, descubriendo todas las fallas y todos los problemas, sabiendo aceptar la crítica, y sabiendo criticarse también es importante, y haciendo siempre un análisis crítico del trabajo propio para poder darse cuenta de todos los errores que hemos cometido y enmendarlos.
Esas son las tareas fundamentales, las que en este momento debemos plantearnos para responder en nuestras trincheras al reto del enemigo.
Los compañeros de la JUCEI de La Habana y de las organizaciones revolucionarias se encargarán de toda la parte práctica, de estar en contacto con ustedes, constantemente, a nivel de político y a nivel de coordinación, siempre investigando los problemas que hay, siempre viendo, permanentemente, estando allí, como la conciencia de la Revolución en cada unidad de trabajo. Deben ustedes acercarse a ellos, buscar la solución de todos los problemas que no tienen una salida lógica dentro de los reglamentos, dentro de lo que ya se conoce, dentro de la práctica diaria, y acostumbrarse a recibirlos como los Inspectores que vienen a ayudar, y a mejorar, como los amigos de siempre que vienen a mejorar la producción en la fábrica y vienen a ayudarnos, mejorando, elevando la conciencia política de todo nuestro pueblo.
Yo creo que es todo. (Grandes aplausos.)
Discurso de Ernesto Che Guevara. 24 de septiembre de 1961
Tomado de: Centro de Estudios Che Guevara
Leer más