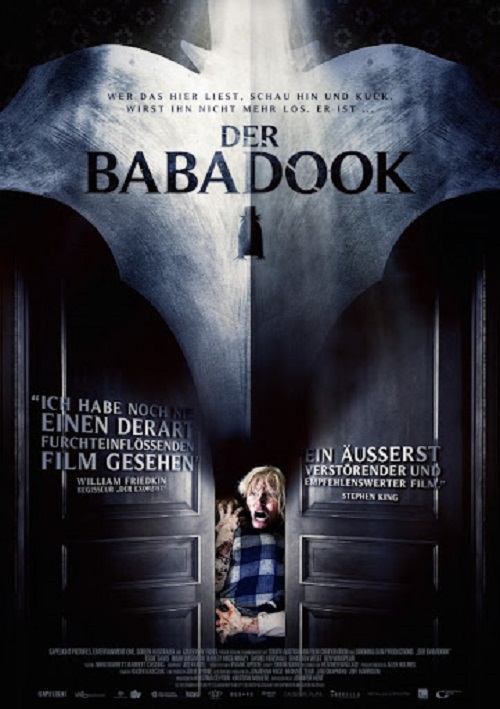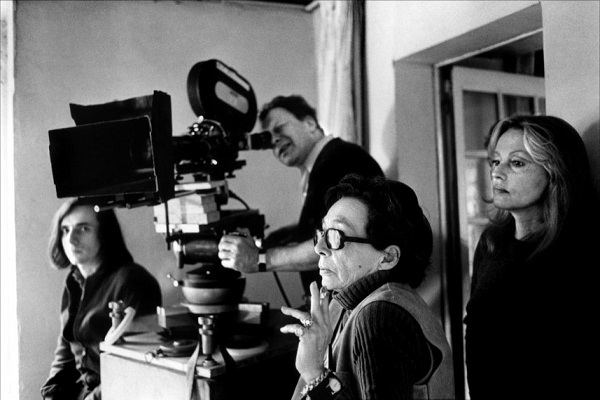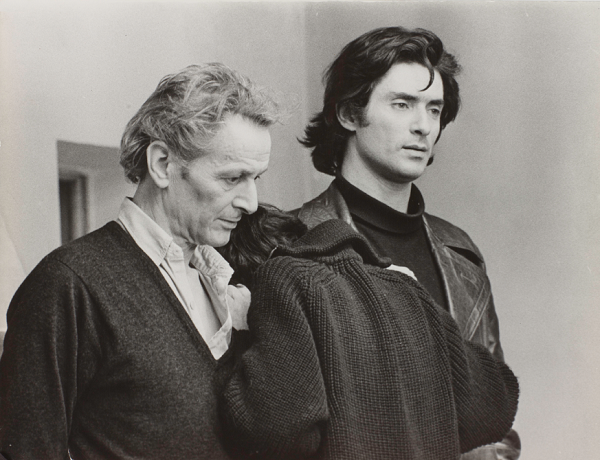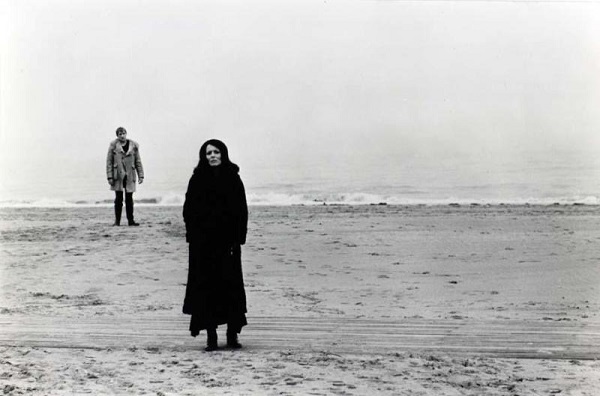Por Fernando Martínez Heredia
Por Fernando Martínez Heredia
Esto que vamos a conversar ahora del lado mío, son algunos comentarios no preparados previamente, pero que pueden servir como insumos para lo que ustedes pretenden en este día de debate. Es decir, hay que contemplarlos entonces teniendo muy en cuenta que es posible que muchos de ustedes no conozcan demasiado acerca de lo que se hablará y es imprescindible, sin embargo, que conozcan mucho, pero mucho más de lo que yo les voy a decir.
Me voy a referir, en términos generales, a la dirección política de la sociedad cubana en lo que toca a su organización en el proceso de la revolución y ni siquiera voy a tener en cuenta las etapas más primeras, las etapas del origen (…) Pero hay algunas experiencias, a partir de ahí, que son indispensables.
Una es, me parece, tener en cuenta que los protagonistas y participantes principales tuvieron siempre como algo fundamental estar organizados. La organización, y no el espontaneismo, resultó siempre priorizada.
El Movimiento 26 de Julio fue, primero, la forma organizativa básica que decidió; y este, sin dejar de ser muy importante, fue flanqueado y finalmente superado por el Ejército Rebelde, que se llamaba primero Ejército Revolucionario del 26 de Julio. El Ejército Rebelde llevó a una situación decisiva la lucha contra la tiranía y la obtención del triunfo mediante el desmantelamiento del aparato militar-represivo de la tiranía. El triunfo revolucionario de enero de 1959 permitió la liquidación, no solo del aparato militar-represivo, sino también del aparato político de la república, ya no solo de la tiranía. Es decir, los partidos políticos que existían –y en Cuba tenían una enorme importancia durante la República Burguesa Neocolonial–, fueron definitivamente liquidados por la revolución y, legalmente, esta fue la situación del propio año 1959.
El Gobierno revolucionario que se estableció a partir de ese triunfo era, sobre todo, un poder ejecutivo y legislativo al mismo tiempo. El poder judicial, después que fue depurado, se mantuvo como un poder autónomo, en el sentido que suele ser en estos casos, en el Estado, es decir, autónomo hasta cierto punto.
El poder ejercido por el Gobierno revolucionario tampoco hay que verlo de una manera formal, porque el Ejército Rebelde para la población, durante toda la primera etapa, tenía una importancia decisiva para plantearle problemas; pero también, incluso, para el Gobierno, para ejecutar políticas priorizadas o acciones priorizadas.
Entonces, el Gobierno revolucionario entendía que su legitimidad estaba dada por el propio hecho de la revolución, su triunfo, y el consenso popular que fue creciendo prácticamente sin parar durante 1959, 1960 y los primeros años sesenta. Se decía entonces: «la revolución es fuente de derecho». Es decir, la revolución ejerce el derecho a partir de sí misma, no lo toma de alguien, es constitutiva ella misma. Las leyes de la revolución… hay que ver, por ejemplo, que la revolución promulgó mil leyes en sus primeros tres años. Fíjense qué cantidad de leyes cargaba, y ellas tenían sus partes –por cierto, muy bien redactadas–, sus partes «de derecho», sus partes «de hecho» antes de las partes «positivas», como dicen los abogados.
[El Derecho siempre era el carácter constitutivo que tiene la revolución y esta decidía, inclusive, que se incorporaran al texto básico de una juridicidad que son las Constituciones, lo que consideraba necesario].
La Constitución de 1940, entonces, siguió vigente; pero esta era una Constitución muy superior a las circunstancias cubanas. Era el fruto de un acuerdo post-revolucionario, después de la Revolución del 30, que no viene al caso mencionar ahora; pero tenía en su contenido virtudes que permitieron que el régimen revolucionario pudiera tomarla, hasta 1976, como texto básico y le hiciera adiciones en todo lo que… por ejemplo, «la tierra es del que la trabaja» era un principio de la guerra revolucionaria y de la revolución en su primer año; las dos leyes de Reforma Agraria fueron las que llevaron esto a la Ley, pero la Constitución [de 1940] tenía un artículo que decía «se proscribe el latifundio», ya eso era una base; tenía otro artículo que decía «la propiedad solo puede existir en función social», ya eso era otra base. Claro, no se hicieron en 1940 para ser cumplidas, tuvieron que ser cumplidas por un poder político-militar con consenso amplio de la población; pero, desde el punto de vista legal, entonces se fueron adicionando.
Por ejemplo, en 1960 con la Ley de la Vivienda con un principio constitucional: «la vivienda es del que la vive», que rompía –como había roto otros preceptos ya, y como muy pronto rompería los demás– con la propiedad privada y con el respeto a la propiedad privada, que es algo muy importante también.
La organización política que trató de desarrollarse desde un inicio, pero bajo las normas prácticas de lo que hay, era el espíritu de la revolución. El espíritu de una revolución que no había sido reconocida, por los que «sabían mucho marxismo», como posible; ni había sido querida para nada por los «demócratas», que en nombre de la democracia gobernaban a Cuba para el capitalismo y para el imperialismo, no podía ser respetuoso de ese sistema de ideas y de instituciones.
El resultado fue que, en la práctica, el poder era bastante discrecional; también, al mismo tiempo, tenía recursos muy propios como era, por ejemplo, la participación masiva directa del pueblo en actividades en las cuales expresaba ideas y sobre todo expresaba su consenso. Estas, que se empezaron a llamar «movilizaciones» desde enero de 1959, eran una de las formas prácticas; pero hay otras formas que a veces no se miran, por ejemplo, la Milicia Nacional Revolucionaria oficializada a partir de octubre de 1959 significó en la práctica ir hacia el armamento general del pueblo, un principio comunista expresado por Carlos Marx como uno de los rasgos del poder proletario, en este caso del poder popular revolucionario. Es decir, al pasar gente común y corriente de Cuba a armarse para defender su revolución, al mismo tiempo hacían una organización política y tenían una transformación de conciencia que se podía considerar también la aparición de un nuevo cuerpo ideológico.
Las organizaciones de la revolución, entonces, fueron el camino tomado, no de una manera planeada, digamos, previamente, pero sí que se fueron sumando. El propio Gobierno revolucionario entonces fue flanqueado por la Federación de Mujeres Cubanas, por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, no solo por la Milicia Nacional Revolucionaria, y así después surgieron otras organizaciones. Una antigua organización se «democratizó», se llamó así al sistema de asambleas y de renovaciones en el movimiento sindical. Con lo que nació, entonces, el Ejército, el Gobierno, las leyes, la Constitución retomada por la revolución, las organizaciones militares, políticas y de masas.
Ese es el poder, digamos, en un sentido político más general, que en los primeros seis años intenta, primero, ir demasiado pronto y hace lo que se llamaron Organizaciones Revolucionarias Integradas a mediados de 1961, pero que fracasa por introducirse en ella lo que se llamó, en aquel tiempo, «el sectarismo». Es decir, un grupo intentó secuestrarla, y que Cuba fuera prácticamente como los gobiernos de los países de Europa que estaban en la órbita de la Unión Soviética. Fidel denunció esto en marzo de 1962, se produjo una transformación muy fuerte y de ahí nació, no solo la desaparición de las Organizaciones Revolucionarias Integradas –llamadas ORI–, sino el Partido Unido de la Revolución Socialista Cubana, ese largo nombre –la gente le decía el PURSC–. Es decir, un partido político que se formará a partir, y aquí si viene algo que es muy importante y que es característico de la Revolución cubana, a partir de la ejemplaridad de sus miembros. Para ser militante del Partido, una persona tendría que ser forzosamente elegido por sus compañeros de trabajo, o en su caso, de estudios, militares, como trabajador ejemplar. Sin la condición de «trabajador ejemplar» no se podía ser militante del Partido. El Partido sería entonces la organización política que vería, a través de un proceso, cómo podían pasar o no los trabajadores ejemplares a ser militantes del Partido mediante entrevistas, datos, preguntas a personas que los conocieran acerca de su vida, y asamblea después, de trabajadores ejemplares, que debían discutir libremente entre todos y aprobar o no quiénes llegaban a ser militantes.
Esto le dio una fuerza muy grande en cuanto a selectividad y en cuanto a prestigio al nuevo Partido que comenzaba, al PURSC. Este se fue extendiendo, sobre todo ya en los años 1963, 1964 y en el 1965, y se decidió formar una dirección que sustituyera a la dirección nacional de ese PURSC, que eran 24 o 25 personas que habían sido designadas cuando se constituyó, y que este Partido se llamara Partido Comunista de Cuba.
El Partido Comunista de Cuba se fundó entonces el 3 de octubre de 1965, y ese día se proclamó su Comité Central. El Comité Central eran, no recuerdo el número exacto, pero eran quizás seis docenas o un poco más de personas que venían sobre todo de las luchas contra la tiranía de Batista y también de luchas de los primeros años de la revolución en el poder. Había muchas personas desconocidas para el público y había otros que eran dirigentes. Es decir, en ese primer Comité Central ya había una buena combinación de personas muy destacadas, pero no que necesariamente tuvieran que ejercer funciones con responsabilidades.
Ese primer Comité Central también, al mismo tiempo, significó una ratificación del carácter absolutamente autónomo desde el punto de vista ideológico de la Revolución cubana respecto al socialismo de la Unión Soviética. Las relaciones entre Cuba y la URSS a partir de los sesenta en adelante fueron cada vez mayores y más importantes para Cuba, en cuanto a la defensa y también la economía –tampoco puedo hablar de su historia–, pero lo que sí fue imprescindible y sucedió fue que la Revolución cubana hiciera realidad su autonomía completa, que no se plegara a la política soviética, y este nacimiento del Partido en 1965 es un momento importante en esa dimensión.
También en ese momento se estaba tratando que el Estado se revolucionara. Hay toda una historia del Estado que yo tampoco la puedo hacer –no hay tiempo aquí para eso–, que llevó a enormes modificaciones en la estructura estatal en los años 1965, 1966, 1967; y la figura de Fidel en esto fue fundamental, como ya estaba siendo desde hace tiempo en todas las cosas más importantes de la revolución. Volvió a confrontar la organización política un escollo con relación a la pretensión soviética, y de la ideología que se adhería a las posiciones soviéticas, en lo que se ha llamado «la microfracción» que obligó a un proceso que para algunas personas fue un proceso criminal, y para otras fue un proceso de discusiones políticas a fines de 1967 e inicios de 1968. La revolución se tuvo que empeñar en el cumplimiento de un plan perspectivo que la llevó a la zafra famosa de 1970 e hizo que el Estado también entrara en una tensión enorme, mientras que la profundización del socialismo era intentada en todos los aspectos posibles, incluido el internacionalismo, que era una bandera desde 1959 de la revolución pero que en esta segunda mitad de los sesenta también se llevó a momentos muy altos con relación, sobre todo, a la revolución en América Latina –recuerden todos también Bolivia, y la caída del Che en 1967.
La revolución confrontó dos problemas básicos, me parece a mí, en estos años.
Uno fue el propósito de la expansión de la economía, de la economía de la revolución –la economía sin apellidos siempre es burguesa–, la economía de la revolución en un plan que se llamó «Plan Económico Socialista Acelerado» que no pudo llevar a Cuba a salir del subdesarrollo en pocos años, se demostró que no era factible –no se puede detallar aquí–, pero no era factible.
Segundo, el problema de la ampliación del campo revolucionario en el mundo que, a manera de consigna, por ejemplo, lo recuerdan ustedes: «crear dos, tres, muchos Vietnam», pero que formaba parte de una estrategia, la estrategia de la expansión de la revolución, en este caso, sobre todo, en América Latina como parte de una revolución de los países del Tercer Mundo y de la revolución en el mundo. Pero no se obtuvieron victorias en América Latina.
Es decir, Cuba no pudo ser acompañada por otros poderes que le permitieran hacer más factible su actividad, su sobrevivencia y su desarrollo.
Es ante esas dos ausencias que el país tuvo que atenerse a mejorar sus relaciones con la Unión Soviética, sobre todo después de 1970, lo que llevó a ingresar en el sistema llamado por nosotros «CAME», Consejo de Ayuda Mutua Económica, que era el sistema económico de los países que llamaban «países socialistas» y que presidía la URSS. Cuba ingresó en 1972, fíjense, 14 años después del triunfo de la revolución; pasó a ser, sobre todo, cliente y exportadora a la Unión Soviética y de algunos otros de estos países del CAME. De esa manera, no se pudo continuar el proyecto que llevaría a una industrialización con especializaciones, sino que, sobre todo, se impuso la fabricación y exportación de azúcar crudo hasta llegar a más de seis y después siete millones de toneladas en el curso de esos 15 años que van de 1971 a 1985.
De manera que, quitando lo demás porque no da tiempo, Cuba garantizó –poco a poco primero, y después de una manera más fuerte– un bienestar material pero no un desarrollo económico.
Y también garantizó lo que se empezó a llamar a mediados de los años setenta «la institucionalización»: es decir, pasar de la revolución como fuente de derecho a tener un cuerpo institucional que permitiera solidificar, cristalizar mejor los logros de la revolución y asegurar un funcionamiento sistemático de ella. Esto incluía una comisión que trabajaba con bastante parsimonia, sin apuro –y Fidel lo llegó a decir en un discurso importante a principios de los setenta–, que era la comisión para la Constitución; pero, a la vez, se hizo una reformulación del Estado otra vez, más cercana al ideal soviético.
A la vez que era un orden, tenía ese problema ya no solo ideológico, sino también que afectaba a la política económica y a la idea misma de la política. Es decir, la burocratización «no tenía que ser vista», como en los años sesenta, como algo peligroso y como un enemigo de la revolución; sino que podía ser, de otra manera, vista como un crecimiento ordenado de la administración, cosa que sucedió en el peor sentido.
Sin embargo, al mismo tiempo, se fue garantizando la universalización de la atención médica y su conversión en sistema de salud, que es mucho más que la atención médica; la universalización del sistema educacional… por ejemplo, en 1972 por primera vez en la historia de Cuba todos los niños de 12 años terminaron sexto grado. Eso no había sucedido, en los 14 años anteriores se fue hacia allí. Por eso es que surgió el Destacamento Pedagógico, porque hacían falta 35.000 profesores de Secundaria Básica y solo había 7.000. Me detuve en un detalle, no me puedo detener en ninguno, pero ustedes no, ustedes tienen que detenerse en todos los detalles, en especial en todos los detalles importantes.
Ahora bien, tenemos entonces una época contradictoria: avances en muchos sentidos, retrocesos en otros, confusión ideológica muy grande, implantación del dogmatismo en la teoría marxista, liquidación de una parte –principal diría yo– de las capacidades del pensamiento social para entender y para prever, es decir, el pensamiento que es capaz de analizar, criticar y discutir sin miedo qué socialismo.
En esa forma fue que llegamos al I Congreso del Partido, 17 años después del triunfo revolucionario y 10 años después de la constitución del primer Comité Central. El I Congreso del Partido, en diciembre de 1975, significó un momento importante en la institucionalización del país, y a la vez, la concreción de una manera determinada de organizar políticamente el país.
El Partido Comunista de entonces, que seguía teniendo el enorme prestigio de sus bases basado en lo que dije al principio, que había aumentado mucho el número de sus militantes, que tenía a su favor el crecimiento en educación y en salud, en la cultura general y técnica de la población; a la vez se vería afectado por este seguidismo de la ideología soviética y por los factores nacionales que entendían que el autoritarismo era mejor como una forma de organizarnos, y que bajo un sistema vertical se podrían obtener éxitos. Es este cuadro complejo en el cual el Partido Comunista celebra su I Congreso y a la vez acuerda que va a celebrar congresos cada cinco años, que la economía la va a organizar y la va a llevar, también, controlada de tal modo que se pueda hablar de Planes Quinquenales –por eso el Plan 1976-1980–, y así en cuestiones que van desde los aparatos auxiliares del Comité Central hasta la idea de que se necesita tener un ateísmo de tipo científico: una barbaridad burguesa en la cultura, como si formara parte de la necesidad de la cultura.
Entonces, por este camino, ateniéndome nada más a lo que hemos quedado que yo mencionara y no a lo demás, porque hay cosas importantísimas que no menciono, se llegó en 1980 al II Congreso del Partido, en el cual hubo algunas actividades previas de Fidel, y de Raúl también, estimulando la crítica, estimulando la discusión dentro de aquel marco, sin salirse del marco, pero estimulándola algo. Hubo algunas modificaciones también dentro del sistema del poder Ejecutivo, no del sistema, pero sí del personal. Sucedió, sin embargo, un hecho importantísimo que resultó negativo: los sucesos de la Embajada del Perú, que terminaron con la salida que llaman «del Mariel» de 125.000 personas. Todo aquel trauma de los primeros meses del año ochenta tuvieron un efecto también, pienso yo, de detención en lo que podía haber sido algo para analizar más críticamente la situación y la forma de llevar la política.
Entonces, a fines de ese año ochenta se hizo el II Congreso del Partido en condiciones, incluso internacionales, muy delicadas. Me refiero a la cuestión de Polonia, y con la expectativa de que el nuevo gobierno del presidente Reagan en los Estados Unidos sería todavía más peligroso y más agresivo que los anteriores, que lo habían sido. Entonces, Cuba se encontró con la realidad ya no de la forma de 1962 cuando la Crisis de Octubre, sino de otra forma –que por suerte quedó en aquel momento en secreto–: la Unión Soviética le hizo saber que no iba a «correr el riesgo» de un enfrentamiento directo con Estados Unidos por Cuba, que en caso de una agresión mayor Cuba no podía esperarlo. Esto tuvo efectos sobre el sistema defensivo cubano: la idea de la «Guerra de Todo el Pueblo» se materializó.
También, finalmente, a lo largo de la primera mitad de los ochenta se fueron haciendo demasiado visibles las consecuencias sumamente negativas de la burocratización, de la formación de grupos privilegiados, de la corrupción, de la ineficiencia, y apareció el fenómeno de la «Rectificación de errores y tendencias negativas».
Esto, que Fidel lo comenzó de una manera discreta a fines del año 1984, se hizo público en 1985, porque hubo cambios muy notables incluso en el personal del Partido, pero, sobre todo, una apertura hacia la actividad política, hacia la actividad política que fuera más de discusión, más de participación real. Se celebró un Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas importantísimo y, poco después, el III Congreso del Partido.
Este III Congreso del Partido ya fue plenamente dentro de la «Rectificación…» y desarrolló un conjunto de discusiones y de ideas importantes. El proceso de «Rectificación…» duró la segunda mitad de los años ochenta. Obtuvo avances que pueden ser considerados importantísimos porque fue también una forma precoz de Fidel, el máximo responsable de ese acierto, de darse cuenta de que la Unión Soviética iba por el camino más negativo y que culminó en su desaparición, pero darse cuenta antes de que se diera cuenta casi todo el mundo.
Esto me parece que fue muy positivo, aunque al final no pudo evitar lo que sucedió, lo que pasó en los primeros años noventa; pero, al menos el país no se precipitó ciego, sino que ya llevaba algún tiempo en unas condiciones políticas muy diferentes en que la población se sentía mucho más activamente metida en los sucesos de 1989 en el país y en lo internacional. Entre los segundos, tenemos la caída del Muro de Berlín y los bombardeos genocidas de la invasión a Panamá, el fin del llamado «campo socialista» entre 1989 y 1991, todo el cuadro en el cual se va hacia el IV Congreso del Partido.
En medio de aquella situación tan dificilísima, el Partido produjo el documento más profundo y autocrítico que había producido hasta entonces para uno de sus eventos: el Llamamiento al IV Congreso del Partido, del 15 de marzo de 1990, que se leyó en Baraguá. A partir de él, en las asambleas se recogieron más de un millón de opiniones críticas, se trabajó con ellas, pero el país iba confrontando dificultades crecientes, y después de más de un año de una situación política compleja se llegó al IV Congreso, en agosto de 1991, que se celebró en Santiago de Cuba. Este congreso lo que hizo prácticamente fue enfrentar la tremenda crisis que ya tenía el país encima.
O sea, no se puede decir que fue en la práctica el logro de las críticas de aquel maravilloso documento del noventa, pero yo creo que sin aquel maravilloso documento del noventa todo hubiera sido incomparablemente más difícil.
El país, entonces, requerido por la máxima dirección bajo la orientación y guía máxima de Fidel, se propuso enfrentar una crisis que acabó con la calidad de la vida en muy poco tiempo, produjo resultados terribles, la economía se desplomó, todo el sistema que tenía que ver con el llamado «campo socialista» como es natural, en este caso, se desplomó y la crisis de la primera mitad de los años noventa fue profundísima.
En un momento dado, incluso, se promovió otra vez la emigración informal, que se llamaron «los balseros», aunque en un número muchísimo menor que la del ochenta: «los marielitos», por el Mariel; y así fue avanzando el país a enfrentar su crisis política. Se fue sobre sí mismo, produjo una pequeña reforma –para algunos no tan pequeña– de la Constitución de 1976, que me la salté, en vistas de esta situación en que estamos haciendo esto, ahora donde nada cabe en la práctica.
[A fines de 1976 había existido una reestructuración completa del Estado a partir de la aprobación, después de un sistema formidable de discusiones populares, de una nueva Constitución: la Constitución de 1976, que se puso en vigor ese año, y la reforma del Estado, que también se puso en vigor ese año con la cual pasó a haber un Consejo de Estado, un órgano presidido, en este caso, por la elección de Fidel como tal –se eliminó el cargo de Presidente de la República– y una reestructuración también de los organismos centrales del Estado].
Me devuelvo al 2002, en donde se hicieron unas pequeñas discusiones, pero muy importantes; y se planteó que nada ni nadie puede acordar con ningún país extranjero nada que menoscabe la existencia del socialismo en Cuba. Me parece central ese asunto. Pero, antes, en 1997, se había hecho el V Congreso. El V Congreso del Partido que –en aquel momento, pienso yo– no pudo tener una importancia tan grande, del 8 al 10 de octubre, fue un cumplimiento, digamos, de aquella idea de que cada cinco años se hiciera uno –el anterior había sido en el 1991, y este fue en 1997, solo se atrasó un año–. Entonces, fue un momento de reafirmación política y nacionalista, en el sentido revolucionario, y vinieron los restos del Che y sus compañeros, que se habían logrado encontrar, y culminó el Congreso con las honras fúnebres al Che y sus compañeros.
Entre el V y el VI Congreso pasaron muchos años: de 1997 al 2011, es decir, casi 14 años. En el medio –ustedes conocen más, está más cerca de la vida de ustedes–, a fines de julio de 2006, por una grave enfermedad, Fidel tuvo que salir de sus responsabilidades y fue sustituido por el compañero Raúl. Esto se hizo ya oficial del todo a partir de febrero del 2008 al producirse, lo que sí ha sido muy secuencial cada cinco años, las elecciones de diputados nacionales del Poder Popular, se ratificó la situación por la elección de Raúl y la salida de Fidel de los cargos fundamentales y, ahora sí, de una manera definitiva.
Esa es la situación que nos lleva a estos dos periodos, que van a terminar en febrero de 2018 y que llevó a que Raúl planteara que había que hacer un Congreso del Partido y se fijara, finalmente, el 2011 como fecha para el VI Congreso. Este VI Congreso fue precedido de una intensísima formulación de documentos y de discusión de los documentos. Se les llamó, a los más importantes, «Lineamientos…», y su discusión fue ejemplar: en todos los campos, en todos los sistemas de las organizaciones sociales del país, políticas y barriales, y se produjeron una enorme cantidad no solo de discusiones sino de sugerencias, de planteamientos y de modificaciones. Hasta que se llegó, con esos «Lineamientos…», al VI Congreso y se produjo la discusión y aprobación ahí de ellos.
Hasta ahí la historia que, pudiéramos decir, que continua en cuanto a congresos con el que se acaba de celebrar hace muy pocos días: el VII Congreso; exactamente cinco años después, otra vez cinco años después, del VI. Pero ya esto no cabe en nuestro comentario.
Tomado de: La Tizza
Leer más