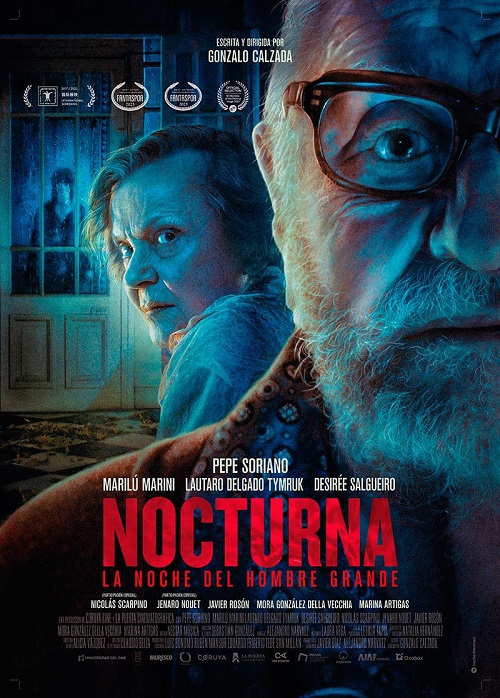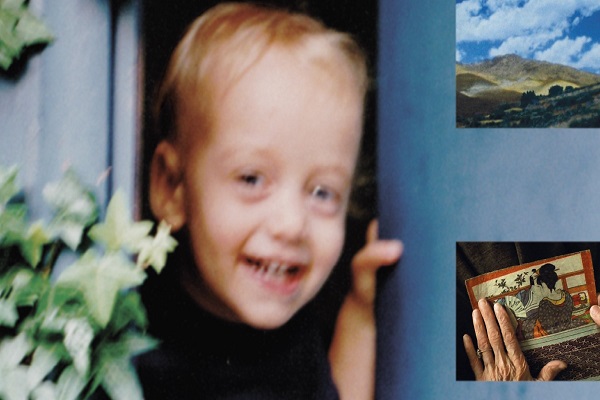«¿Qué es el delito? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Tiene otras definiciones de acuerdo con las características del país? ¿Es una desviación de la norma establecida? Si ese fuera el caso, ¿toda desviación es legalmente un delito?» A pocas horas del UJ dedicado a las Causas y azares del delito, recordamos otro de los momentos dedicados al tema.
«¿Qué es el delito? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Tiene otras definiciones de acuerdo con las características del país? ¿Es una desviación de la norma establecida? Si ese fuera el caso, ¿toda desviación es legalmente un delito?» A pocas horas del UJ dedicado a las Causas y azares del delito, recordamos otro de los momentos dedicados al tema.
*Panel realizado en la Unión Nacional de Juristas de Cuba, en diciembre de 2011, publicado en Los debates de Temas, vol.9.
Panelistas:
Jorge Bodes Torres. Profesor. Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
Luis Lorenzo Palenzuela Báez. Fiscal. Presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia.
Armando Torres. Jurista. Presidente del Tribunal Popular Provincial de La Habana.
Rafael Hernández. Politólogo. Director de Temas.
Rafael Hernández (moderador): Queremos agradecerle a la Unión Nacional de Juristas de Cuba, por acogernos en sus instalaciones y brindarnos un contexto favorable para desarrollar y, sobre todo, re- flexionar sobre el tema del delito en la contemporaneidad, que va más allá, por supuesto, de las fronteras de Cuba. ¿Qué es el delito? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Tiene otras definiciones de acuerdo con las características del país? ¿Es una desviación de la norma establecida? Si ese fuera el caso, ¿toda desviación es legalmente un delito?
Jorge Bodes Torres: En primer lugar, el delito es un fenómeno social, típico de las sociedades, y desde hace mucho tiempo es aquella conducta que afecta sustancialmente al individuo, la sociedad, las instituciones y al gobierno establecido. Así es como el Estado lo conceptualiza. Por supuesto, no toda afectación se define como una conducta delictiva, porque hay diversas maneras de que un determinado comportamiento se aparte de las normas establecidas, y para eso están las contravenciones o mecanismos no formales, donde hay rechazo a ciertos tipos de acciones que no se aceptan en la sociedad, sin que eso tenga que llegar a ser un delito.
Por eso, reitero, es aquella conducta que afecta gravemente a los sujetos, al Estado, al país, a las instituciones, y que, por tanto, debe ser reprimida y sancionada de manera penal. Para esto el Estado organiza un sistema que define qué es un delito, y cuenta con varios órganos de persecución y sanción del mismo. Además, atribuye facultades a los tribunales para sancionar —el conocido ius puniendi— a una persona, de privarla de determinado derecho como su libertad personal y sus propiedades. También, faculta a la fiscalía para acusar y ejercer la acción penal, aunque en algunos casos, son las personas las que acusan a través de una querella, y ellos mismos ejercitan esta acción. En otros casos, se establecen requisitos y autorizaciones específicas para demandar a un individuo.
El delito es un concepto genérico, pero hay una amplia diversidad de conductas que responden a móviles, razones, causas y orígenes diferentes, y que pueden cometerse intencionalmente, e incluso sin que la persona quiera delinquir, ya sea por una culpa, un estado que no previó, o incumplió alguna normativa que pensó que no le iba a traer consecuencias legales, y sin embargo, sí las tiene. Por ejemplo, están las violaciones de tránsito. Nadie quiere chocar con otro automóvil, o atropellar a una persona y privarla de la vida, pero a veces el chofer se lleva la luz roja, y ahí mismo atropella a un transeúnte. No era su propósito, pero se convirtió en un delito.
Por tanto, tiene un contenido moral, porque la sociedad lo reconoce como tal, y también un sentido social, político y hasta económico. En ocasiones, no se puede permitir que se sustraigan los bienes que pertenecen a todos, y eso tiene que preverse como una acción ilegal; es un delito que atenta contra la moral, la ética y los principios que prevalecen en la sociedad.
Armando Torres: El delito, en cualquier sociedad, es una acción u omisión, socialmente peligrosa, que deberá estar recogida en una ley penal, en un código, y tendrá prevista una sanción.
Ahora bien, Bodes se refería a que las sociedades son diferentes, lo que puede ser también problemático. Una determinada conducta en un país puede ser sancionada por la ley, y esa misma, en otro, no se considera socialmente peligrosa. Entonces, ¿quién erige o convierte en delito esa conducta y acción? En toda sociedad, hay un órgano legislativo encargado de promulgar leyes, y ese es el que determina lo que es o no una violación, independientemente de la iniciativa legislativa que pueden tener distintos actores como organismos e instituciones, que pueden instar a que se proscriba una conducta y se contemple como delito. Le corresponderá a ese órgano determinar si es socialmente peligrosa.
Luis Lorenzo Palenzuela Báez: Un delito es una infracción, pero no todas las infracciones son delitos. Por ejemplo, hay algunas, hablando de Derecho de Familia, que están establecidas en la ley y no llegan a constituir delito: no comunicarse con el hijo después del divorcio o durante el matrimonio; no sufragar su alimentación a no ser que llegue a constituir un elemento peligroso para la sociedad, como ya señaló el doctor Armando Torres.
La naturaleza del delito, en mi opinión, es esencialmente social, aunque tiene otras características. Hay que valorar, en las conductas infractoras, los elementos objetivos y subjetivos que pueden ser intencionales o imprudentes, como refería el doctor Bodes. Una acción u omisión en hechos de tránsito es penado, pero nadie quiere matar a otro, sin embargo se cometen infracciones que afectan bienes mate- riales y, en el peor de los casos, a personas.
En cuanto a la pregunta de que si el delito es un asunto moral, social, político, o económico, yo le agregaría religioso. Hay sociedades donde se constituyen pecados, y entonces habría que valorar en el Derecho Canónico de los países árabes cómo se juzga, se sanciona y cuál es el código que establecen para las conductas infractoras. Por eso, es también una cuestión cultural, como decía el doctor Torres, son aspectos que no subsisten por igual en todas las regiones del planeta, pero que deben ser valorados.
Cuando se procesa un delito, en las normas procesales se establecen metodologías para juzgar los hechos y establecer patrones para que haya determinadas conductas constitutivas de delito que no vayan a los tribunales, y se toman medidas administrativas —ya se ha hablado del Derecho Penal Administrativo—, como puede ser una multa, que sanciona la policía, u otro órgano que interviene en la ad- ministración de la justicia.
Rafael Hernández: ¿Cuáles son las causas que se le pueden atribuir, en general, a las conductas delictivas? ¿Están asociadas con factores que intervienen en la formación de las personas como la familia, la educación, el medio ambiente, los valores? ¿Su incremento es una señal de que existe una crisis de valores, o bien está asociado con la injusticia y la desigualdad social? ¿Qué causas podemos identificar en relación con el aumento o la disminución del delito?
Jorge Bodes Torres: En mi experiencia, como jurista, tenemos que preguntarnos cuáles fueron las causas del delito, pues hemos estado hablando de los de imprudencia, los de tránsito, pero también de los intencionales, como puede ser el robo —movido por la codicia, por el deseo de tener bienes materiales por vías ilícitas—; y de los no intencionales como las lesiones o el homicidio —a lo mejor el que mata, o le provoca lesiones a otro, no tiene móviles intencionales. Hay delitos económicos, contra el honor, en fin, que tenemos que determinar qué tipo vamos a examinar o estudiar.
Los que más se cometen en Cuba y en el mundo son el de robo, hurto, y contra la propiedad. A veces, cuando se habla del aumento del delito, automáticamente nos estamos refiriendo a ellos. Después, le siguen contra la integridad física, homicidio y lesiones. Cuando se penetra en las causas de alguno de ellos, prevalece algún factor más que otro. Por ejemplo, a menudo hay razones económicas, el individuo no tiene dinero, pero no tiene un nivel cultural adecuado, es decir, no tiene valores éticos firmes, y ese hombre roba con facilidad. Ese es un factor, aunque es una confluencia de elementos que contribuyen y determinan un comportamiento. Una persona puede tener escasos recursos y, sin embargo, tener valores y principios bien arraigados, por tanto es incapaz de cometer delito alguno, donde la ética prevalece por encima de la economía. Cuando analizamos el tema de las lesiones y el homicidio, son otros factores los que entran en juego, como la violencia, por ejemplo. Es por eso, que a la hora de combatirlo, también tenemos que buscar medidas concretas, creativas y efectivas.
Armando Torres: Como bien lo ha explicado el doctor Bodes, lo que parece ser un común denominador es el tema de la crisis de valores, y pienso que está presente como causa de los delitos; no quiere decir que sea algo absoluto, porque, por ejemplo, aquí se hablaba del delito de tránsito, ahí no hay necesariamente crisis de valores. Una persona comete una imprudencia, pero si mató, lesionó, o dañó los bienes de otra, ha cometido una acción socialmente peligrosa, aunque sea un individuo íntegro y con valores éticos arraigados.
Ahora bien, hay distintos tipos de delito, como decía el doctor Bodes, están contra los derechos patrimoniales, contra la seguridad del Estado, el económico, el de «cuello blanco» del empresario, el sexual, incluso hasta el biológico. Todos tienen diferentes causas a partir de la conducta delictiva del sujeto, y afectan diferentes bienes jurídicos.
Por ejemplo, la crisis económica, en un determinado lugar, puede ser causa de delito, pues está relacionada con la desigualdad, la injusticia social, donde existen países con millones de personas marginadas, que no tienen acceso a nada, y muchas veces se desvían hacia el deli- to. En el continente americano hay, lamentablemente, una delincuencia, debido a la injusticia social, que son capaces de desplegar una violencia tremenda, pero cuando se ve de manera individual, es un ser humano que ha llegado a ese punto por determinadas razones, y casi siempre, por supuesto, hay una desvalorización tremenda no solo de él, sino de cómo ve la vida y del respeto que siente por los bienes de los demás. O sea, que las causas son de acuerdo al tipo de delito, a las características de la sociedad, y de acuerdo a los valores de la persona.
Rafael Hernández: ¿Cuáles son las causas del incremento de los delitos contra la propiedad y los delitos contra la persona?
Luis Lorenzo Palenzuela Báez: Pienso que las causas de un delito no se pueden definir a priori, hay que realizar una investigación multidisciplinaria, porque hay que buscar sus orígenes, con rigor científico, con una metodología y, por eso no debe señalarse un elemento por encima de los demás, si no está debidamente fundamentado.
En relación con determinados delitos contra el patrimonio, si se observa que la estadística aumenta, hay que ver si es en un territorio extenso, en una comunidad, y habría que prevenir que esas conductas no se repitan. En ocasiones se mejoran las condiciones habitacionales con fines de evitar, por ejemplo, que haya hechos violentos de robo; si aumentaran, habría que ver quiénes son los que cuidan y son responsables de la institución. Hay que ver en qué contextos se producen y las medidas que se puedan tomar para evitar los delitos; pero sí pienso que siempre debe establecerse un estudio, una investigación, para determinar las causas.
Armando Torres: También las estadísticas delictivas pueden subir o bajar en dependencia de que haya condiciones que las favorezcan. Cuando no se lleva una contabilidad confiable —es decir, existe descontrol— se propicia el delito económico, porque la persona ve que hay posibilidades; es decir, concomitan causas y condiciones, que los criminólogos también las han llamado necesidad y oportunidad, que no sucedería, por ejemplo, con un control eficiente de la contabilidad de la empresa.
Jorge Bodes Torres: Quiero aclarar que la definición del concepto deli- to es una creación humana, se elabora según su percepción, y a veces lo que se hace es criminalizar, crear un delito ficticiamente. A lo mejor, en un momento determinado, hace falta penalizar una conducta, pero con el tiempo se va perdiendo su peligrosidad social, va perdiendo vigencia, y sin embargo, el delito sigue ahí. Ahora, con el tema de los cuentapropistas, me pongo a reflexionar sobre la especulación y el acaparamiento que existe. Ellos acaparan diversos productos que nosotros necesitamos a diario, y estamos conviviendo con eso normalmente, pero no se les penaliza. Por ejemplo, vemos a esa gente que vende los CD, y me pregunto cómo se respeta el derecho de autor.
Hay autores y criminólogos que plantean el tema de la despenalización, y recuerdan la Ley Seca que se estableció en los Estados Unidos en la primera parte del siglo xx. Era delincuente el que consumía alcohol, pero tuvieron que despenalizar la venta de alcohol porque, al final, la gente lo compraba en el mercado negro. Hay algunos criminólogos que plantean la despenalización de la droga como forma de eliminar las adicciones. En Cuba, se ha pensado en despenalizar el hurto y sacrificio de ganado mayor, y buscar un incentivo administrativo para que haya carne de res y de caballo. Por eso, he dicho que es el hombre el que criminaliza y convierte en delito ciertas conductas.
Rafael Hernández: ¿Cómo enfrentar, entonces, el delito de forma eficaz? ¿Cómo lograr que instituciones, que no son solo el sistema penal de un país, como la escuela, la comunidad, la familia, intervengan de manera activa y contribuyan a reducirlo o erradicarlo? Una vez que asumimos el crecimiento del delito en la sociedad, ¿cómo prevenirlo y atacar sus causas? ¿Qué papel tiene el castigo en este proceso? ¿Cuál es el papel de la mediación social, de factores extrajudiciales que no son necesariamente sanciones que se cumplen dentro de una prisión? ¿Cómo enfrentar el delito de una manera creativa y eficaz?
Luis Lorenzo Palenzuela Báez: Pienso que el concepto de prevención es esencial porque comprende también al enfrentamiento y a la rehabilitación. Hay discusiones en relación con el papel que tiene el control social, es decir, ¿debe ser extragubernamental y extraestatal? Habría que valorarlo de conjunto, tanto las acciones estatales como de la comunidad.
Se habla de la mediación pero también pienso que en las condiciones nuestras de perfeccionamiento del socialismo, pudiera hacerse uso de esta, sin copiar dogmáticamente otras fórmulas de diversos países, es decir, asimilar, como nos enseñó Martí, la cultura de otros y traerla a nuestras realidades.
Algunos han manejado la mediación, como algo muy asociado al neoliberalismo, restando autoridad al Estado. Pienso que el castigo severo es relativo, el hecho de que permanezca en la ley la pena de muerte frena determinadas conductas, aunque la sanción excesiva pudiera no ser una forma de enfrentar adecuadamente el delito, por- que el hombre pierde las esperanzas cuando se le impone una sanción excesiva y, por eso, también habría que valorar los sistemas penales, trabajando de manera progresiva con esos seres humanos que necesitan una reeducación, hay quien solo acepta el concepto educación, porque piensa que el individuo todavía no está educado, y el que no está educado no debe reeducarse, o sea, son situaciones que en estas valoraciones deben tenerse en cuenta.
Aquí también creo que los actores sociales e instituciones deben trabajar de conjunto y, en determinados casos tendría que intervenir la policía, la fiscalía, los tribunales, y las políticas sociales.
La escuela es un factor que influye mucho en la comunidad. En Cuba se ha tratado de potenciarla; se ha hablado, en etapas, con mayor o con menor insistencia en las escuelas de padres, e incluso hemos participado en eventos internacionales donde hemos llamado mucho la atención sobre este término.
Armando Torres: Coincido con Palenzuela en que el tema de la prevención tiene una mayor importancia que el castigo penal. Elías Carranza, uno de los criminólogos importantes de nuestro hemisferio, tiene un libro referido a la prevención. Él se refiere, categóricamente, a valorizar la prevención antes del delito, y eso está directamente relacionado con las causas. Con la denominada Batalla de Ideas, un compendio de pro- gramas sociales, el Estado se enfocó en este tema, que para cualquier país resulta costoso. Desgraciadamente, hoy en día, no hay ningún país en el mundo en condiciones de acabar con todos los problemas sociales y con el delito; se puede disminuir, pero eliminarlo, eso nadie ha podido todavía. Palenzuela hablaba de la escuela, de la cultura, el deporte, y de cosas que pueden enriquecer al hombre, y desviarlo o separarlo del camino del delito; esa es una cuestión esencial, de todas formas, uno no puede soñar con que solo con la prevención se puede resolver el problema.
Hay personas que pueden tener trastornos de personalidad y conductas, con las cuales no vale ni siquiera el tema de la prevención. Hay locos axiológicos, y tendrán que existir sanciones penales y tendrán que jugar su papel en la normativa social. Lo que tiene que haber es un equilibrio entre la sanción que se pone, la gravedad de la falta y las características de la persona que comete el delito, su posibilidad de enmendarse, de rectificar, eso es importante.
No se puede pensar ahora que democracia es que no hay control social, eso es un error. El control social puede ser formal, eso lo establecen ciertas instituciones que el Estado tiene en el mundo entero, como policías y oficiales de vigilancia. También hay un control social informal como la familia, los vecinos, los compañeros de trabajo. En Cuba se ve el papel del centro de trabajo para rescatar a una persona, incluso después que comete un delito; yo no he visto, en este tema, muchas investigaciones de especialistas de otros países. En nuestro país hay una serie de organizaciones que interactúan de manera positiva con los sujetos, es decir, que también el control social tiene una importancia.
Desmond Tutu decía que hay que tender puentes incluso entre la víctima y el victimario, cuando hay un delito entre vecinos, entre fa- miliares, o entre compañeros de trabajo, qué efectividad puede tener la sanción penal para restablecer las relaciones sociales. La mediación pudiera ser en determinados casos el camino a seguir. Esto es en el caso que se pueda establecer una mediación; hay los que llevan sanción penal severa; otros que no tienen por qué serlo y que se puede alcanzar la reinserción de la persona en la sociedad; y hay los que se puede realizar la reinserción porque hay que proteger la sociedad, como por ejemplo, de un asesino, y se debe proteger a la sociedad.
Jorge bodes Torres: Antes de venir a este encuentro, estuve leyendo el libro De los delitos y de las penas, de Cesare Bonnensana, marqués de Beccaria. Yo estoy proponiendo que se publique en Cuba, porque con más de doscientos cincuenta años de haberse escrito —fue en 1764— tiene una vigencia y una vitalidad extraordinaria. Él decía, si me permiten citarlo: «Es mejor evitar los delitos que castigarlos», y agregaba:
«El más seguro, pero difícil, medio de evitar los delitos es perfeccionar la educación». Coincido con él, si se potencia la educación, como lo ha hecho la Revolución y el Partido Comunista de Cuba, está en mejores condiciones de conducir su conducta por el buen camino y no incurrir en delito.
El aumento de las sanciones no resuelve el problema, además se crea un problema al propio Estado, pues al tener a un hombre con una larga permanencia en prisiones, tiene que mantenerlo y contratar gente para cuidarlo. Ahora bien, Beccaria aportaba otra arista del problema, que a mí me parece muy importante, él decía: «La certidumbre del castigo, aunque moderado, hará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible, unido con la esperanza de la impunidad», y entonces agregaba: «No es la crueldad de las penas uno de los más grandes frenos de los delitos, sino la infalibilidad de ellas». Creo que Lenin también planteó este tema, lo que sí frena al delincuente es saber que lo que él hace será inexcusablemente descubierto. Aunque es un tema complejo, porque contar con unos órganos de investigación que todo lo descubran es muy difícil, eso nada más que se da en la serie CSI que vemos en la televisión. En la vida real, ni en los propios Estados Unidos sucede. Se ha hablado bastante de las penas extraordinarias, que no ayudan, que no son los recursos ni los medios para enfrentar el delito; creo que hay otros factores, el enfrentamiento tiene que ser multidisciplinario, en el que la religión, la familia, el centro de trabajo confluyan, junto con la policía, la Fiscalía, los tribunales, las prisiones, y contribuyan a la prevención y la reinserción social del sujeto.
Quisiera terminar con una frase de Beccaria: «Para que toda pena no sea violencia de uno o de muchos contra un particular ciudadano, debe esencialmente ser pública, pronta, necesaria, la más pequeña de las posibles en las circunstancias actuales, proporcionada a los delitos y dictada por las leyes». Creo que esto debemos tenerlo presente para buscar la forma más adecuada de enfrentar el delito.
Rafael Hernández: Gracias a los panelistas, creo que han colocado sobre la mesa suficiente cantidad de preguntas y problemas, ahora pasamos la palabra al público presente.
Walfrido Quiñones Bencomo: Soy abogado en ejercicio de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, Bufete Salvador Allende, de Centro Habana. Creo que una de las cuestiones principales para entender qué pasa con el delito en Cuba es tener estadísticas, información acerca de estos, porque los panelistas estaban explicando, acertadamente, que cada uno tiene sus características, sus causas, sus condiciones, lo que lleva un enfrentamiento diferenciado, de manera independiente; por eso, es importante saber cómo van las cosas con el delito en la Cuba de hoy.
¿Cuáles son los delitos que afectan a nuestra sociedad? ¿Hay temor porque están creciendo contra los derechos patrimoniales de la sociedad, de la población? ¿Hay inseguridad ciudadana? ¿Hay un incremento de los delitos «de cuello blanco»? ¿Conoce la población por qué han sido sustituidos una serie de gerentes, de directores empresariales, y que muchos de los delitos están vinculados con las firmas y la inversión extranjera? ¿Cómo vamos a enfrentar ese fenómeno, no solo la corrupción, sino las conductas sociales que surgen con esos cambios que se están experimentando en Cuba? ¿Estamos actualizando un modelo económico o estamos intentando por todos los medios de avanzar hacia una sociedad mejor? Finalmente quería apoyar la tesis de los panelistas en relación con la mediación penal. Creo que es importante tenerla como una solución dentro del procedimiento cubano, y estudiar si vale la pena que nuestro procedimiento penal sea reformado, ampliado, y ajustado a las características de 2011, y de los años futuros.
Pedro Campos: Soy historiador. El sistema capitalista es esencialmente corrupto y corruptor por una razón sencilla, la apropiación del trabajo asalariado y de la plusvalía que genera este. No he escuchado cómo lo van a resolver con leyes; eso hay que cambiarlo, modificarlo en su esencia y en sus estructuras para que no haya corrupción, para que no haya delito, porque los capitalistas hacen leyes para defender sus intereses como sistema.
Como toda sociedad está basada en un sistema socioeconómico, como sabemos los marxistas, genera una superestructura, y el cuerpo jurídico y legal está en función de los intereses que determina esa base. Se trata de llevar esa situación a Cuba, o sea, cómo nuestra base socioeconómica genera delito. Quisiera que los panelistas se refirieran a ese tema, es decir, nosotros tenemos una base socioeconómica que tiene una estructura determinada de propiedad, de relaciones de producción, que no son relaciones basadas en el trabajo libremente asociado, ni esencialmente en el cooperativismo, sino en una propiedad del Estado, que es el que decide, el que determina, y donde los trabajadores reciben su salario. ¿Por qué no hacemos un análisis y tratamos de buscar soluciones de esta problemática?
Enrique López Oliva: ¿Qué papel puede desempeñar la religión en la previsión del delito en Cuba? Vivimos en una sociedad laica, con una separación entre Iglesia y Estado, en la cual no hay ley de cultos que regule la vida de las instituciones religiosas, pero la religión, como otras instancias, tienen una influencia social y un sistema educacional paralelo al estatal, que crece por día, y una doctrina social con cuadros que se forman bajo esa doctrina y una serie de regulaciones internas, con códigos que rigen para sus miembros. Me gustaría que el panel se refiriera a este tema.
Ramón de la Cruz: Creo que hay un problema teórico, y es, concreta- mente, el tema de la peligrosidad, que tiene que ver con el nacimiento y el surgimiento de la burguesía, y del positivismo criminológico. El tema de la peligrosidad ya no es aceptado por casi ningún penalista progresista, porque es demasiado ambiguo, subjetivo y difícil de precisar, y cada cual puede entender, según convenga, qué es o no peligroso. En la actualidad, los penalistas más progresistas utilizamos el término de dañosidad social; una cosa es la peligrosidad, algo que pu- diera pasar, y el daño es algo que ocurre y que, por tanto, requiere una sanción. Parece un juego lingüístico sin mayor trascendencia, pero, en la práctica, ha tenido en la historia del Derecho Penal una importancia enorme. Del término peligrosidad se ha abusado, pues comenzó a desarrollarse a finales del siglo xix, el fascismo lo utilizó cruelmente, y otros sistemas autoritarios han abusado de él; de ahí que tantos penalistas cubanos estemos en contra de su utilización y creemos que se debe utilizar dañosidad social.
El compañero López Oliva hablaba de las religiones. Soy presi- dente del Comité Académico de la maestría en Criminología de la Universidad de La Habana. Allí tenemos un módulo dedicado a la religión, porque creemos que es un factor inhibidor de malas conductas sociales y creador de valores.
La mediación en Cuba casi no se ha practicado, no tenemos esa cultura, aunque tuvimos un primer intento con los Tribunales Populares, que Fidel orientó crear —cuando éramos estudiantes universitarios— en el interior del país, para tratar de resolver los conflictos entre campe- sinos. No imponían sanciones privativas de libertad, sino que trataban de resolver problemas. Discrepo con el compañero Palenzuela en que la mediación es un invento de la burguesía. Esta se puede haber aprovechado de estos procesos, pero es muy anterior a su surgimiento.
Por ejemplo, he visto trabajar la mediación en Noruega. Hay un funcionario del Ministerio de Justicia que se reúne con la víctima y con quien cometió el delito, y tratan de ponerse de acuerdo, mediante una indemnización u otra solución. Si no se llega a un consenso, entonces los mandan para los tribunales y que este decida. Si se ponen de acuerdo, y es un delito menor, se lo mandan al fiscal, que lo archiva, y ahí se acabó todo. O sea, la mediación no es tan complicada. El Estado tiene cierto control de ese tipo de pacto y, por lo tanto, no debemos entenderlo únicamente como expresión del neoliberalismo.
Al principio de la Revolución creímos que el delito iba a desaparecer pues era una herencia del capitalismo. Sin embargo, no desapareció, y hay que tomar medidas adecuadas para llevarlo a su mínima expresión.
Las investigaciones criminológicas que hemos estudiado durante veinte o treinta años nada dicen sobre si la pena de muerte y los castigos severos son factores que pueden, de una forma u otra, disminuir el delito; eso no está comprobado científicamente. Hay otros factores como la prevención, la educación, que sí son importantes. Los castigos severos y la pena de muerte crean más problemas que beneficios a la sociedad.
Denia García Ronda: Se ha hablado aquí de la necesidad de las estadísticas en el caso específico de Cuba, y también de la prevención y la educación, y dentro de ella debe estar la información. Creo que si alguien comete un delito y es sancionado, sea el gerente de una empresa o alguien de un barrio, debe ser informado a la población, porque esa es una forma no solo de demostrar cómo una conducta delictiva es castigada, sino que también genera una confianza en los órganos de justicia. En Cuba se precisa de esa información, sin llegar a la crónica roja, por supuesto, y no solo los delitos económicos, sino los que más afectan a la sociedad.
Arnel Medina: Creo que la sanción que se le aplique a alguien debe cumplirse sin ir a los extremos, porque hoy en el mundo hay esos excesos como la Ley Anticrimen de Clinton y el Plan de Cumplimiento Íntegro de la Pena, del Partido Popular en España. A menudo, por oportunismo político y por la necesidad de ganar las campañas electorales, cada vez que alguien se postula a la presidencia, el tema del delito surge, y nunca dice que va buscar políticas de inclusión social de los excluidos, que por cierto, cada día aumentan más, sino solamente «mano dura».
En 1987 se despenalizaron delitos que teníamos en el Código Vial como conducir un vehículo por la vía pública sin tener licencia, y en ese momento, no hubo un incremento significativo de los accidentes y, se le dio un tratamiento administrativo. En el nuevo Código de Tránsito no se va a juicio, pero se puede perder el vehículo. Los españoles en 2010, dictaron una ley que conducir a determinada velocidad, por encima del límite establecido, es delito con privación de libertad, y conducir sin licencia, habiéndola perdido por un sistema de puntos similar al nuestro, o haberla perdido por sentencia judicial, conlleva prisión. Si en Cuba, la Asamblea Nacional, o un Decreto Ley, vuelven atrás y convierten estos hechos en delito, salimos en la primera página de todos los diarios del mundo, diciendo que es el abuso más grande contra los cubanos.
Nos quedan muchas cosas todavía que habrá que despenalizar en el futuro. Por ejemplo, el tema del fraude académico: qué más sanción para un profesor que venda una prueba, o la filtre, que lo único que sabe en su vida es impartir clases de español o clases de física, o de matemáticas, que lo separen del sistema de educación de por vida. Es una sanción muy dura. Se dan casos de complicidad, con un determinado grado de organización, y entonces, hay que aplicar medidas más duras, pero no conozco ningún caso en que se haya llevado a prisión por un hecho como estos; en general se aplican multas, sanciones alternativas, a no ser que sea un hecho muy grave, que tenga repercusión nacional, como algunos que han ocurrido en años recientes en las pruebas de preuniversitario.
Orlando Vera: Soy profesor de la Cátedra de la Policía Nacional Revolucionaria. Mi pregunta es ¿por qué hablamos de prevención y no de transformación social, donde participarían todas las organizaciones de masas de este país, como los CDR, que juegan un papel fundamental y primordial en la reinserción de un individuo a la sociedad?
Armando Torres: Si bien no podemos decir que en Cuba no hay violencia, no es un país que se caracteriza por esta, y no constituye un flagelo. Aquí la gente no tiene miedo que la asesinen si sale a la calle. Hace poco fui a Paraguay para participar en un evento sobre seguridad ciudadana en mi condición de parlamentario, no como juez, y hay que ver cómo está el tema de la violencia y de la falta de seguridad ciudadana en todo nuestro continente.
Sé que el doctor Ramón de la Cruz es una autoridad en el tema del crimen organizado, y a lo mejor no está de acuerdo con lo que voy a decir, pero considero que este no existe en nuestro país. Tal vez hay bandas y gente que se organiza para delinquir, pero no crimen organizado como fenómeno, que cale estructuras de poder e influyan en la política, en la economía, que se hagan senadores y demás.
El hecho de socializar la propiedad en Cuba implica también un reto, que es el de mantener un control sobre bienes y recursos para toda la sociedad. Hay personas que traicionan esa confianza, cometen delitos y promueven la corrupción. Ahora bien, se puede decir: «¿y si suben las estadísticas?». A veces se incrementan porque hay más control, y no necesariamente quiere decir que hay más robo ni más desfalco, sino que se están detectando y castigando estos hechos, que antes no se percibían. Nuestro modelo económico se está transformando y adaptando a un escenario diferente, y empiezan a aparecer formas de gestionar esa propiedad social, por ejemplo, las barberías y los arrendamientos de casas particulares, que son formas más eficaces de gestionar la propiedad y controlar las conductas delictivas.
Sobre la información y estadísticas de los hechos delictivos que planteaba Denia García, coincido no solo con mencionarlos, sino además con alertar sobre determinadas medidas y acciones que la población o los directivos deben adoptar para evitar que se produzcan delitos. Eso forma parte de la misma educación jurídica de la población y de información que hay que dar en este sentido. Por ejemplo, el Ministerio del Interior, con los programas televisivos de Día y noche y Tras la huella, aprovecha para mostrar hechos reales, en los cuales se han tomado causas judiciales, y termina con el tribunal y la sanción.
Les puedo decir que hay varias experiencias en las que están involucrados los tribunales de justicia, la policía, los trabajadores sociales, los CDR, la FMC, en relación con la reinserción social, en la ayuda, control y asistencia de miles de personas que han sido sancionadas con penas que no llevan internamiento, o sea, que no son privativas de libertad. En nuestro país, una gran cantidad de sancionados, yo diría que más de 90%, recibe beneficios de libertad anticipada, no cumple la totalidad de la sanción, y se decide que, lo que les queda, lo puedan cumplir en sociedad, y salen con un trabajo para que se puedan reinsertar. Esto rompe esquemas y prejuicios, para lograr la transformación del individuo, porque al final ese es el objetivo mayor.
Luis Lorenzo Palenzuela Báez: A mí me llama mucho la atención el análisis que hace el compañero Pedro Campos, en relación con la realidad cubana. Cuando nos preparábamos para este panel, leímos un reciente Decreto Ley del Consejo de Estado, el 286 del 21 de septiembre del año 2011, sobre la integración, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la labor de prevención, asistencia y trabajo social. La prevención busca la transformación del ser humano, para lograr que no se cometan infracciones.
Me alegró mucho la expresión del doctor Quiñones sobre la mediación. Tenemos que trabajar en la nueva ley de procedimiento penal en relación con la mediación. Ya el doctor Ramón de la Cruz hablaba de algunos antecedentes históricos, y tengo vivencias de cómo en la Loma de Candela, municipio Güines, o en la Sierra Maestra, se aplicó aquella experiencia, donde los que se denominaron jueces populares aplicaban medidas a determinadas personas para convidarlos a realizar actividades productivas. Por eso hay que profundizar en el orden teórico y potenciar las acciones prácticas.
Jorge Bodes Torres: Quisiera remarcar en dos temas esenciales. Efectivamente, cuando se valora la situación del delito en el mundo, y sobre todo en América Latina, nuestra situación es más ventajosa, pues la inseguridad ciudadana allá es tremenda, el tráfico de drogas tiene copada la sociedad, las bandas organizadas secuestran personas, etcétera. Nosotros tenemos más seguridad, y los extranjeros nos lo confirman cuando hablan sobre Cuba.
Los cambios socioeconómicos que se vienen produciendo en nuestro país han creado condiciones para que determinadas conductas delictivas se desarrollen. Por ejemplo el tema de la droga. Antes de 1980 era algo que no se veía después, con la llegada del Período Especial, abrimos las puertas al turismo, y empezó a crearse un mercado para el consumo de drogas fuertes como la cocaína. En la actualidad se ha logrado controlar el desenfreno que se generó en los años 90. Creo que este tema de las drogas en el país está dentro de parámetros controlables.
Sobre la divulgación, estoy de acuerdo con que hay poca información. Hay una reserva informativa en cuanto a la cantidad de presos, los delitos que más se cometen, etc. Creo que con la divulgación de hechos delictivos y su penalización se contribuye a la prevención. La prensa tiene que jugar un papel más importante. Actualmente, el único programa televisivo sobre temas jurídicos que existe es Al derecho, que me parece bien encaminado, pero insuficiente si deseamos trabajar y contribuir con la prevención, formación y la educación jurídica de la población.
Ramón de la Cruz: Solo quería decir que no tengamos miedo a realizar los cambios necesarios ante nuevas variedades de delito, sencillamente no podemos paralizar el país por temor a ellos.
Rafael Hernández: Como ha mencionado el panel, el excesivo rigor en las clasificaciones de delitos, de cosas que no necesariamente lo son, genera afectaciones. La pregunta ahora sería la contraria: ¿en qué medida los cambios pueden, y deben, ir acompañados de un marco legal que dejen establecido qué puede hacerse y qué está prohibido? Esto, de hecho, es algo que tiene que ver no solo con el ejercicio de la ley y del orden, sino con el ejercicio de la política, y recuerdo que hace un tiempo, en esta misma Unión Nacional de Juristas, hicimos un panel sobre qué esperar del derecho; y hubo toda una discusión acerca de las cosas que tiene que resolver la ley y la política.
Les agradezco mucho a los panelistas y al público que hayan estado aquí presentes, para discutir sobre este tema. Muchas gracias.
Tomado de: Catalejo. El blog de Temas
Leer más