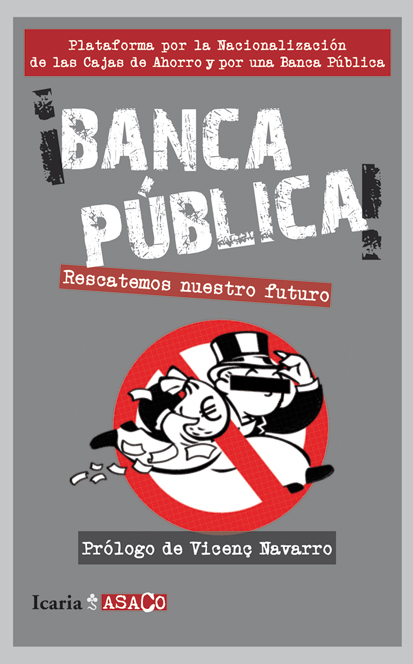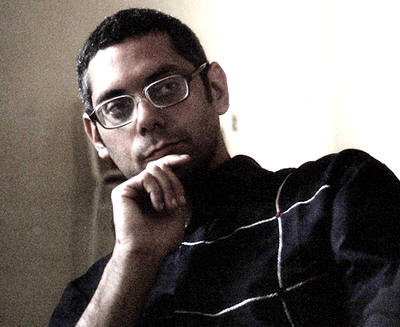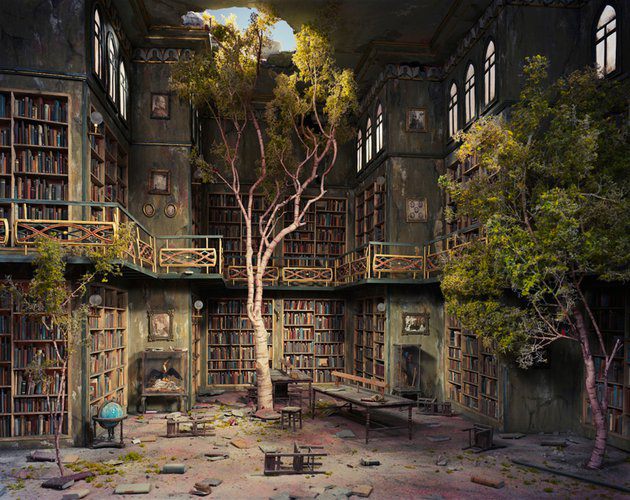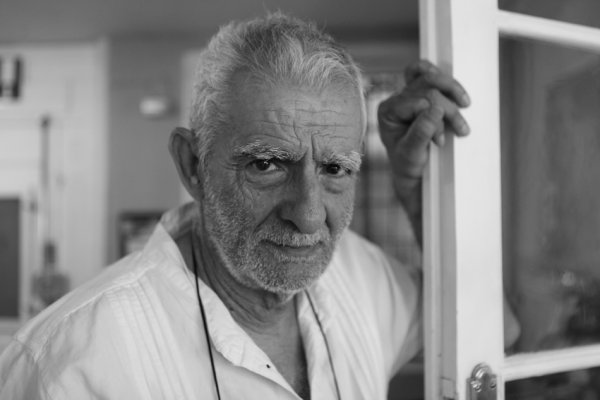Por encima de cualquier consideración, dictada por sus fieles o sus enemigos, Virgilio Piñera aparece en la memoria y en las actas de la literatura cubana como un hombre de destino teatral. Un carácter que traslada a todo lo que toca una percepción histriónica, una noción dramática, para demostrarnos, por encima de todo, el ridículo que somos cotidianamente, y cómo los actos rutinarios nos van condicionando, nos van llevando a ser ese ridículo que nos dice que vivir puede carecer de sentido.
Por encima de cualquier consideración, dictada por sus fieles o sus enemigos, Virgilio Piñera aparece en la memoria y en las actas de la literatura cubana como un hombre de destino teatral. Un carácter que traslada a todo lo que toca una percepción histriónica, una noción dramática, para demostrarnos, por encima de todo, el ridículo que somos cotidianamente, y cómo los actos rutinarios nos van condicionando, nos van llevando a ser ese ridículo que nos dice que vivir puede carecer de sentido.
Me gustaría que Piñera en esta intervención, se dejara ver no como un gran escritor, sino como dos cosas esenciales que fue: un marginal y un adelantado. Al final de su vida, se reveló como la esencia que era: un escritor solitario que, a pesar de haber formado parte de algún grupo literario, como Orígenes y su célebre revista, o el grupo Ciclón al cual alentó más tarde para justamente enfrentarse a Orígenes, y crear un ejército de jóvenes autores a los que empujó a entrar en la batalla, era consciente de su destino, de la idea que él mismo en tanto negador, francotirador, opositor per se, se hizo como destino, a sabiendas de que ello lo condenaba a una inevitable carga de soledad. Esa soledad que se va volviendo un tema recurrente y reaparece con golpes y ráfagas devastadoras en su poesía final, en la cual, como Lezama, trata de llenar con palabras la ausencia y la espera que lo acosan. En tal estado supo reconocerse como una figura que sabe llevar la carga de quien sopesa la culpa o la gracia de haber estado en el mundo para decirnos algo diferente sobre lo que somos, y eso conlleva un estado de apartamiento, una condición de marginalidad que tarde o temprano deja su marca de ceniza en quien se atreve a tanto.
Supo que como artista, como escritor, como persona de una sensibilidad y una agudeza tan singulares, no podía escapar de esa suerte y desgracia: la de no saberse un rostro en la masa de lo común.
A diferencia de lo que podrían ensayar otros autores, tal demarcación no opera en él como un acto de soberbia, antes bien, lo obliga a regresar pesarosamente a su oficio, a sabiendas de que cada pena, decepción, alegría, anécdota o anhelo tendrá que convertirse en una página, en un puñado de palabras que justifica su existencia ante los demás rostros de su tiempo.
Por ello, si recorremos lo que escribió desde sus primeros esbozos hasta los manuscritos editados póstumamente, puede comprobarse de qué modo se va difuminando lo literario en lo vivencial. Piñera es un autor que se confiesa constantemente, que quiere ser “él”, Piñera, en tanto persona y personaje, el centro de lo que percibimos al leer sus párrafos o sus versos. Pero no hay que ser ingenuo: lo hace a través de un constante juego de máscaras, de la búsqueda de un doble al que hacer padecer en efigie lo que su cuerpo sueña o desprecia, lo convierte y nos convierte en un espejo que tendrá que reaccionar ante sus pesadillas más sublimes o macabras. Y más, supo que desde la amargura y el escepticismo podía extraer de tal fatalidad un signo provechoso para el futuro en que imaginaba a sus lectores. A los lectores de Piñera que somos, ahora, nosotros.
En ese apartamiento, Piñera encuentra las fórmulas de su marginalidad. Lo hace desde el arranque mismo de su obra, y al final de su existencia, el Destino se habrá cumplido en un ciclo cerrado, a la manera de los que él imponía a los personajes de sus mejores cuentos y obras teatrales. Si en esos momentos iniciales ser diferente es una decisión de estilo, una norma a la que se apega para convertirse en el crítico implacable, dueño de un verbo frío y filoso, como lo ve Cintio Vitier; la década de los 70 lo despide como sombra en vida, muerto civil que bajo los recelos de ese instante, se ha afantasmado del mismo modo que algunas de sus propias invenciones. Va perdiendo partes (su rol como figura pública, su voz en tanto intelectual, su poderío como dramaturgo representado), y acaba reducido a un oscuro traductor que tiene que hablar con la garganta e idiomas de otros: un húngaro, un vietnamita, un escritor africano.
Puede decirse que toda su existencia fue una especie de training para esa suerte de nirvana à rebours, pasando por períodos en los que fue también discutido, negado, censurado, alejado del canon por aquellos que se creían en la misión o la capacidad de establecerlo.
Se impuso a tales cosas desde una conciencia ética, lo cual en esos mismos ámbitos lo destacaba aún más. La honestidad fue el espejo en el que se miró para hallar las muecas y los estertores que sacuden de vez en vez a quien lo lee, porque como pocos escritores cubanos supo encontrar en esos juegos de silenciamiento una mayor razón para su terquedad, para ejercitar sus resistencias.
Alzó broncas literarias con la misma intensidad con la que proclamó chismes, enredos, bretes y chanchullos desde ese papel de agitador, “loca negadora” dirían algunos con el máximo desdén. Pagó tales arrebatos con prohibiciones, estampidas, salidas teatrales a tono con el aria di bravura que fue para él la defensa de lo literario como una verdad intachable y que entonaba ante ese pequeño mundo literario cubano al que miró siempre con escepticismo, listo para asestar un golpe de sarcasmo allí donde creía ver laureles dormidos, pompas fáciles: la oreja de lo provinciano asomando en festines de juego floral, en los que un poema como “La isla en peso” no obtendría el premio nunca por atreverse a recordarnos la elementalidad que somos, aun, en este país que tantas décadas y conflictos y traumas posteriores a aquel 1943 en el que vio la luz ese poema extraordinario, seguimos dependiendo de un concepto demasiado romántico de lo que creemos ser, y faltan aún proyectos de suficiente solidez como para que, despertando de ese sueño, hallemos el País que tras esa ilusión verdaderamente nos corresponde fundar y asegurar en términos progresivos.
Oponiéndose a ese ideal de Nación que imaginaban nuestros próceres, nuestras figuras patrias: Varela, Martí, los pensadores del XIX y los polemistas y pedagogos de inicios del siglo XX, Piñera despliega su maniobra desacralizadora, porque intuía, para decirlo rápido y mal, que el cubano aún piensa más con el cuerpo que con sus ideas o sus ideales, y que las urgencias primarias son todavía entre nosotros más poderosas que las grandes proclamas que en tono mesiánico pretenden guiarnos a ser un ejemplo tan cristalizado. Esa tensión entre el espíritu y las fuerzas del cuerpo se dejan ver a lo largo de toda su obra, sostiene La carne de René, su más lograda novela, o en numerosas piezas teatrales donde los personajes luchan físicamente entre sí, como en Una caja de zapatos vacía, o niegan ser el que han dicho ser, como en Falsa alarma o Los siervos para acabar convirtiéndose en los opuestos que negaban, como en El flaco y el gordo o La niñita querida. O se fingen muertos, en Dos viejos pánicos, para pretender burlar la vida y sobre todo las consecuencias del hecho siempre complicado de actuar la Vida.
Piñera nos dice que es imposible eludir las consecuencias, nos recuerda que vamos cometiendo un acto tras otro y que eso desencadenará otros, contaminándonos, haciéndonos prisioneros de tales consecuencias. Y si esos actos han sido dictados por la hipocresía y la doble moral, terminaremos siendo víctimas de nuestras propias convicciones y cobardías, siendo responsables de un Destino en el que ningún Dios interviene. Porque tal vez no haya Dios, dice Piñera. Aunque lo dice desde la cultura, lo cual es siempre una posibilidad engañosa.
En cuanto a su condición de adelantado, no hay que olvidar que para Piñera ese privilegio también era entendido como fatalidad. Lo reconoció en el prólogo a su Teatro completo, reconociendo que de poco le había valido, en estas tierras caribeñas, imaginar diálogos del teatro del absurdo poco antes de que Ionesco lo hiciera en París. Sin embargo, a la agudeza con la cual pergeñó páginas que sonaban estridentemente según el gusto de sus contemporáneos, debemos la señal de alerta que nos es todavía útil para identificar el yeso que se disimula como mármol, el vacío de ciertos gestos que aún abundan en nuestra literatura, en todo nuestro ámbito, no solo el cultural.
Su capacidad para recibir los síntomas no solo estéticos, sino el temblor que podía ganar temperatura en la calle, se multiplicará cuando se publiquen las crónicas que bajo el seudónimo de El Escriba redactó para Lunes de Revolución: son un capítulo esencial de ese Piñera al que hay que ver con ojos menos cercanos a los del estereotipo, y que nos revelará la velocidad de su pensamiento, en plenitud, en lo mejor de su época más reactiva. Se adelantó al absurdo, al teatro de la crueldad, para que sus lectores futuros lo reconocieran como extraño profeta en el trópico. Un profeta acaso venido a menos, pero de revelaciones deslumbrantes.
Léanse ciertas escenas de obras como Los siervos, o su delirante relato “Concilio y discurso” para que se entienda de qué manera Piñera nos imaginó en una Cuba que es escenario y a la que quiso aportar no pocos golpes de efecto. Eso, insisto, también lo coloca en un plano marginal. Su habilidad en términos de progresión le hizo siempre dudar de la posteridad. Juró, poco antes de morir, que alcanzaría los cien años de existencia. Lo ha logrado de un modo más sutil para seguir diciéndonos revelaciones tremendas.
Nada de ello lo ha librado de ser eternamente discutido. Lo fue prácticamente desde su irrupción, y esas furias van a perseguirlo sin misericordia. El estreno de Electra Garrigó le costó diez años de silenciamiento: la prensa oficial de la época se negó a mencionarlo, cobrándole en mutismo la altura de sus atrevimientos. Aún hoy he escuchado a jóvenes dramaturgos confesar que detestan a Piñera, que anhelan dejarlo muerto ya como modelo, aunque sus propios esfuerzos no consigan siquiera la mitad del impacto que Virgilio provocó con sus piezas más endebles. O se le intenta arrebatar el espacio de poder e influencia que dejó precisado en la dramaturgia mediante argumentos que más que un criterio sólido, anhelan desterrarlo desde una negación vacía, como pretende el autor de un artículo aparecido en un número de la revista Unión fechado en 2009, aduciendo que en toda su producción hay solo dos obras de “alcance y verdadera dimensión: Electra Garrigó y Aire frío tiene puntos a objetar”. La ingenuidad de tal ataque, que propone estimar de mejor modo, convirtiendo en dispositivos antipiñerianos a Carlos Felipe y José Triana, olvida la manera en que Piñera mismo engloba y discute los modelos de esos y otros dramaturgos, y que él, autor siempre en movimiento, rechazaba la idea de una helada perfección, para saberse más interesante como fenómeno inquietante. Por no recordar que también esos otros autores, dueños de piezas de indudable interés, no carecen de “puntos que objetar”1. Una pieza de Piñera vale por dos o más de muchas de las que firmaron sus contemporáneos porque no se limita a ser simplemente teatro: son provocaciones que el escritor, desde un ejemplar trabajo crítico hacia sí mismo, lanza a sus rivales vivos, muertos y por venir, devorando lo mismo a Sófocles que a los riesgos del happening, replanteando la tradición que él mismo construye desde la perspectiva de una sucesiva destrucción desde la cual nos seguirá retando.
Varios directores han demostrado que aun las obras menores de Piñera, llevadas a las tablas con soltura e imaginación, son mucho más intensas que las más logradas de aquellos a los que algunos querrían oponerle. La lectura cabal de su Teatro completo debiera incitarnos a pronunciar algo más que gustos personales. Recordemos de qué manera tan enfática insistía en que lo leyéramos dentro de sus propias claves, y no en vana oposición a otros nombres reverenciados, en un tú a tú que ya el tiempo ha negado a Shakespeare o a Ibsen, pero que él, en tanto autor (casi autor teatral se identifica, se margina para no saberse parte de una corte ya congelada), exige como respuesta inmediata. En ese desafío estaba él emplazado ya desde 1948, cuando firmaba sus artículos en la revista Prometeo. Y aún esas páginas no se han releído lo suficiente.
A las seis de la mañana, cuando la ciudad que podía entrever desde su balcón apenas comenzaba a despertar, Virgilio Piñera se levantaba para escribir. Los vecinos de su apartamento, en 25 y N, deben haberlo detestado por esa insistencia en teclear a hora tan impropia, sin saber que ese hombre viejo, flaco, desgarbado escribía para los lectores que hoy procuran los tomos de su obra completa. Pocos tocaban a la puerta, el timbre del teléfono anunciaba breves conversaciones. La llamada que lo devolvería de nuevo a la vida pública nunca le llegó, mientras otros veían abrirse los escenarios de los cuales habían sido expulsados. Concebirse como Hombre Problema, homosexual, pobre y artista fue una divisa que le servía de estímulo rabioso en esa Nada. Sobrevivió a la muerte de Lezama para reafirmarse en su soledad y, desde el punto marginal en el que vio descender su cadáver, nos entregó, con un soneto como “El hechizado”, una de las lecciones más estremecedoras de la literatura cubana, a veces tan escasa de humildad y confraternidad. Hizo de ese estoicismo una prueba de fe, y solo a la Literatura rendía su culto. Halló en la marginalidad de la página en blanco su prueba de Sísifo, y escaló mañana tras mañana el monte cargando la piedra que acabaría estallando en palabras. A eso le llamamos hoy Destino. Lo cumplió, hombre teatral, con excelencia de gran histrión. Lo leemos hoy, cien años más tarde, para aplaudirlo en el teatro de una Cuba cuyo calor nos arranca varios de los mejores parlamentos que firmó. Seis de la mañana. Se levanta a escribir. El teclear impertinente de la máquina se va volviendo, en nuestros oídos, en los suyos, eco de una ovación estruendosa.
Notas:
1. En “¿Surrealismo trasnochado o surrealismo dramático?”, texto de Rubén Sicilia publicado en el número 66 de la revista Unión, pp. 84-89, 2009.
Versión ampliada de varias intervenciones públicas, desarrolladas en La Habana y Santa Clara para acompañar la presentación de los primeros títulos de las Obras Completas, de Virgilio Piñera, editadas por su Centenario en este 2012.
Tomado de: www.lajiribilla.cu
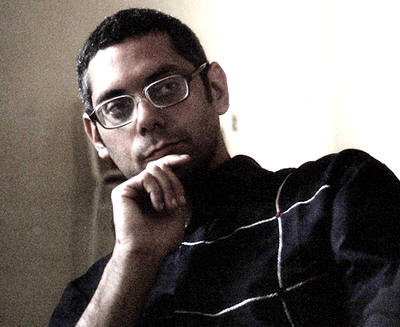 *Santa Clara, 22 de mayo de 1971. Graduado de la Escuela Nacional de Teatro en 1992. Desde adolescente se vinculó a grupos teatrales y talleres literarios, obteniendo premios y menciones en concursos provinciales y nacionales. En 1989 obtiene el Premio de poesía de El Caimán Barbudo con su primer cuaderno: Las breves tribulaciones, que será editado en 1993 por Ediciones Capiro, y será saludado por la crítica con notas elogiosas. En 1990 gana el Premio Único de Ediciones Vigía, con su poema Cartas a Theo, que es publicado por este sello matancero. Durante los tres años de su carrera se vincula a distintos maestros, entre ellos Roberto Blanco, quien imparte en 1991 un taller sobre dirección teatral. Bajo la guía de José Oriol González, funda el Teatro de los Elementos, que se propone indagar en experiencias comunitarias a través de intervenciones en localidades marginales o periféricas. Para este colectivo escribe varias piezas que participan del teatro callejero y se estrenan en La Habana, la Isla de la Juventud y Santiago de Cuba. En 1992 se integra por breve tiempo al efímero Teatro del Centro, en Santa Clara, donde asesora una versión de Dos viejos pánicos, alentado por la información que sobre Virgilio Piñera obtiene de su amistad con el poeta y dramaturgo Abilio Estévez. En 1993 regresa a La Habana y comienza a trabajar en la sede nacional de la Asociación Hermanos Saíz, donde llegará a desempeñarse como Especialista de Literatura y Artes Escénicas, coordinando diversos eventos, como Las palabras compartidas (Holguín, 1995) y las tres ediciones del Yorick (1996, 1998, 2000), de cuya primera convocatoria se publican las memorias por la editora Abril. En 1995, Teatro El Público estrena Sarah´s, unipersonal protagonizado por Mónica Guffanti que se presenta, además, en Ecuador. Su poemario para niños Los pequeños prodigios es editado por Gente Nueva como parte de la colección cubano-argentina Pinos Nuevos en 1996. En 1997 entra a dirigir la librería El Ateneo, que se convertirá en un espacio de confrontación no solo de temas literarios, sino también escénicos, sociales, etc. Es jurado del premio David de Poesía y del Encuentro Nacional de Talleres Literarios. Entra como asesor al Teatro Pálpito, para el cual escribe Sácame del apuro, versión en tiempo de teatro bufo de “El camarón encantado”, que conquista los más importantes lauros en la categoría de teatro para niños y jóvenes en los festivales más renombrados del país. Viaja a España como parte de una amplia delegación cubana al Festival de Cádiz. Dirige en 1998 y hasta el 2000 las tres convocatorias anuales de la Jornada de Arte Homoerótico, bajo los auspicios de la AHS desde las cuales aglutina a los artistas cubanos que indagan en los márgenes de la sexualidad desde cualquier perspectiva creadora. Recoge lo más logrado de su poesía en Las estrategias del páramo, que imprime Ediciones Unión en el 2000, y comienza a laborar como jefe de redacción de la revista tablas en su tercera época. Gana en ese año el Premio Prometeo de La Gaceta de Cuba, y obtiene en el 2001 el premio Calendario de ensayo con su libro Carlos Díaz: Teatro El Público: la trilogía interminable, que será editado en el 2002. En octubre de 2001, trabajando ya como asesor de Teatro El Público, viaja a los Estados Unidos de América para participar en el Programa Internacional de Escritores de la Universidad de Iowa, y permanece en ese país durante siete meses, viajando a distintas ciudades: Nueva York, Washington, Chicago, Atlanta, Portland Maine, Miami, etc. A su regreso se incorpora al equipo de redacción de la revista Extramuros y participa en la temporada de La Celestina, que alcanza 150 funciones en Teatro El Público, y prepara una versión del ballet La caja de los juguetes, destinada a Teatro de las Estaciones, agrupación que ya había estrenado su texto-homenaje En un retablo viejo, tributo al núcleo fundacional del títere cubano: los hermanos Camejo. La mayor parte de los espectáculos que asesora para Teatro El Público merece el premio de la Crítica a los mejores espectáculos del año. Participa en el taller para dramaturgos emergentes que el Royal Court Theatre desarrolla en Cuba, acudiendo a la Residencia Internacional de dicha compañía en el 2003 y regresando a su sede inglesa en el 2004 para coordinar una lectura dramatizada de su pieza, junto a otros cuatro miembros de dicha experiencia de intercambio. Se edita en forma de libro su pieza Romanza del lirio, que la revista tablas había publicado como libreto en el año 2000. El sello Alarcos de la revista tablas acaba de publicar La virgencita de bronce, versión de Cecilia Valdés para títeres y público adulto que estrenará el Teatro de las Estaciones.
*Santa Clara, 22 de mayo de 1971. Graduado de la Escuela Nacional de Teatro en 1992. Desde adolescente se vinculó a grupos teatrales y talleres literarios, obteniendo premios y menciones en concursos provinciales y nacionales. En 1989 obtiene el Premio de poesía de El Caimán Barbudo con su primer cuaderno: Las breves tribulaciones, que será editado en 1993 por Ediciones Capiro, y será saludado por la crítica con notas elogiosas. En 1990 gana el Premio Único de Ediciones Vigía, con su poema Cartas a Theo, que es publicado por este sello matancero. Durante los tres años de su carrera se vincula a distintos maestros, entre ellos Roberto Blanco, quien imparte en 1991 un taller sobre dirección teatral. Bajo la guía de José Oriol González, funda el Teatro de los Elementos, que se propone indagar en experiencias comunitarias a través de intervenciones en localidades marginales o periféricas. Para este colectivo escribe varias piezas que participan del teatro callejero y se estrenan en La Habana, la Isla de la Juventud y Santiago de Cuba. En 1992 se integra por breve tiempo al efímero Teatro del Centro, en Santa Clara, donde asesora una versión de Dos viejos pánicos, alentado por la información que sobre Virgilio Piñera obtiene de su amistad con el poeta y dramaturgo Abilio Estévez. En 1993 regresa a La Habana y comienza a trabajar en la sede nacional de la Asociación Hermanos Saíz, donde llegará a desempeñarse como Especialista de Literatura y Artes Escénicas, coordinando diversos eventos, como Las palabras compartidas (Holguín, 1995) y las tres ediciones del Yorick (1996, 1998, 2000), de cuya primera convocatoria se publican las memorias por la editora Abril. En 1995, Teatro El Público estrena Sarah´s, unipersonal protagonizado por Mónica Guffanti que se presenta, además, en Ecuador. Su poemario para niños Los pequeños prodigios es editado por Gente Nueva como parte de la colección cubano-argentina Pinos Nuevos en 1996. En 1997 entra a dirigir la librería El Ateneo, que se convertirá en un espacio de confrontación no solo de temas literarios, sino también escénicos, sociales, etc. Es jurado del premio David de Poesía y del Encuentro Nacional de Talleres Literarios. Entra como asesor al Teatro Pálpito, para el cual escribe Sácame del apuro, versión en tiempo de teatro bufo de “El camarón encantado”, que conquista los más importantes lauros en la categoría de teatro para niños y jóvenes en los festivales más renombrados del país. Viaja a España como parte de una amplia delegación cubana al Festival de Cádiz. Dirige en 1998 y hasta el 2000 las tres convocatorias anuales de la Jornada de Arte Homoerótico, bajo los auspicios de la AHS desde las cuales aglutina a los artistas cubanos que indagan en los márgenes de la sexualidad desde cualquier perspectiva creadora. Recoge lo más logrado de su poesía en Las estrategias del páramo, que imprime Ediciones Unión en el 2000, y comienza a laborar como jefe de redacción de la revista tablas en su tercera época. Gana en ese año el Premio Prometeo de La Gaceta de Cuba, y obtiene en el 2001 el premio Calendario de ensayo con su libro Carlos Díaz: Teatro El Público: la trilogía interminable, que será editado en el 2002. En octubre de 2001, trabajando ya como asesor de Teatro El Público, viaja a los Estados Unidos de América para participar en el Programa Internacional de Escritores de la Universidad de Iowa, y permanece en ese país durante siete meses, viajando a distintas ciudades: Nueva York, Washington, Chicago, Atlanta, Portland Maine, Miami, etc. A su regreso se incorpora al equipo de redacción de la revista Extramuros y participa en la temporada de La Celestina, que alcanza 150 funciones en Teatro El Público, y prepara una versión del ballet La caja de los juguetes, destinada a Teatro de las Estaciones, agrupación que ya había estrenado su texto-homenaje En un retablo viejo, tributo al núcleo fundacional del títere cubano: los hermanos Camejo. La mayor parte de los espectáculos que asesora para Teatro El Público merece el premio de la Crítica a los mejores espectáculos del año. Participa en el taller para dramaturgos emergentes que el Royal Court Theatre desarrolla en Cuba, acudiendo a la Residencia Internacional de dicha compañía en el 2003 y regresando a su sede inglesa en el 2004 para coordinar una lectura dramatizada de su pieza, junto a otros cuatro miembros de dicha experiencia de intercambio. Se edita en forma de libro su pieza Romanza del lirio, que la revista tablas había publicado como libreto en el año 2000. El sello Alarcos de la revista tablas acaba de publicar La virgencita de bronce, versión de Cecilia Valdés para títeres y público adulto que estrenará el Teatro de las Estaciones.
Sus poemas se incluyen en las antologías de poesía cubana más completas de los últimos años en Cuba, España, México, EUA, etc. Sus ensayos y poemas han sido traducidos al francés y al inglés. Obtuvo la Orden por la Cultura Nacional y el premio Abril. Ha viajado a Rusia, México, España, EUA e Inglaterra.
ALGUNOS TEXTOS ESTRENADOS:
Los músicos volantes, Teatro de los Elementos, 1992.
Sarah´s, Teatro El Público, 1995.
Sácame del apuro, Teatro Pálpito, 1997.
En un retablo viejo, Teatro de las Estaciones, 2001.
Ícaros, Teatro El Público, 2003.
LIBROS PUBLICADOS:
Las breves tribulaciones, Premio El Caimán Barbudo 1989, Ediciones Capiro 1993. Nominado al premio de la Crítica.
Cartas a Theo, Premio Único del Primer Festival de Ediciones Vigía, 1990. Los pequeños prodigios, Colección Pinos Nuevos, Editorial Gente Nueva, 1996 Las estrategias del páramo, Ediciones Unión, 2000. Carlos Díaz: Teatro El Público: la trilogía interminable, Premio Calendario de Ensayo, Editorial Abril, 2001.
Romanza del Lirio, Ediciones Sed de Belleza, 2003.
La virgencita de bronce, Ediciones Alarcos, 2004.
Notas biográficas tomadas de: www.cniae.cult.cu
Leer más
 E irás a la fiesta a partir de las 20.00 horas el día 30 de Junio en el Teatro Replika de Madrid
E irás a la fiesta a partir de las 20.00 horas el día 30 de Junio en el Teatro Replika de Madrid