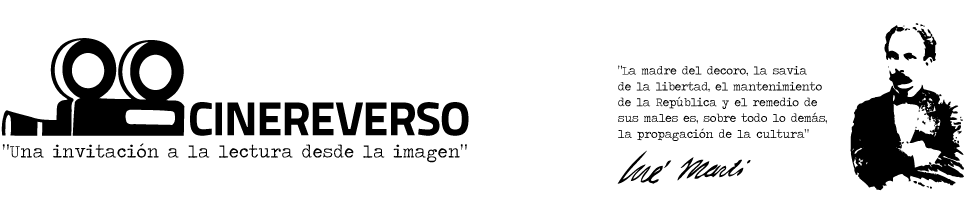Everardo González, cineasta mexicano. Foto Time Out México
Por Gustavo E. Ramírez Carrasco @gustavorami_
En agosto de 2021, la Cineteca Nacional realiza una retrospectiva del trabajo de Everardo González, uno de los directores que ha llevado al documental nacional y latinoamericano a un punto de visibilidad y reconocimiento que tal vez nunca tuvo antes. Poseedor de un carácter que va más allá de un estilo particular o el aterrizaje en ciertos temas, el cine de Everardo se ha convertido en insignia de una forma de no-ficción cinematográfica que ha ido conquistando poco a poco las pantallas –incluidas las de la salas–, y cuyo compromiso con la realidad destila en cada una de sus películas. Como parte del dossier dedicado a la retrospectiva en el número 447 de su Programa Mensual, la Cineteca publicó parte de una entrevista hecha al director a propósito de este momento especial en su carrera. La conversación completa, con preguntas y respuestas que, además de profundizar en la obra del documentalista, ahondan en el panorama del documental en el contexto mexicano actual, aparece casi íntegra a continuación.
Desde tu opera prima, La canción del pulque [2003], pasando por Los ladrones viejos [2007], que se ha convertido en todo un hito del documental mexicano, y hasta películas como La libertad del Diablo [2017] y Yermo [2020], tu obra ha sido muy ecléctica, a diferencia de la de otros documentalistas que se estacionan en una estética o un tema determinados. Tu estilo e intereses parecen ir de un punto a otro. ¿Cómo vas descubriendo qué quieres explorar a través de cada película?
Creo que cada película va respondiendo al momento de la vida de sus autores. Las películas no dejan de ser un retrato del mundo del momento en el que son filmadas. También tienen que ver con la edad del cineasta y con lo que le está pasando en ese punto de su vida y a su alrededor, sobre todo cuando se trabaja con la realidad, como en mi caso. Por otro lado, las necesidades de experimentación y de búsqueda también van respondiendo mucho a las circunstancias. Yo me considero un resultado de las circunstancias. No soy una persona que tuvo una vocación inicial hacia el cine, ni que haya nacido en entornos que fomentaran el acercamiento a la cultura. Lo mismo que ha pasado con mí andar en este oficio, que ha sido muy circunstancial, ha pasado con mi obra.
La canción del pulque era mi primer ejercicio de experimentación en eso que entendíamos como documental. Había una suerte de inocencia en la opera prima que permitía una experimentación, aunque uno no supiera qué estaba experimentando. En el caso de esa película yo creo que quise probar lo que ocurre en el cine, la integración de tiempo y espacio en la pantalla para construir la sensación de verosimilitud. Aunque fue de manera muy intuitiva. Después, Los ladrones viejos es una historia que llega en una época en la que estaba muy involucrado con la nota policiaca y con los temas de crimen, y en parte proviene de mi fascinación por un pasaje de la novela Nuestra señora de París, de Victor Hugo; específicamente, el episodio donde se relata la Corte de los Milagros, que después inspira la película de [Jorge] Fons El callejón de los milagros [1995].
El cielo abierto [2011] fue una película que originalmente le habían ofrecido a Francisco Vargas, quien no la quiso hacer como director y entró como director ejecutivo. Yo decidí hacerla porque significó no sólo una forma de ganarme la vida, sino una posibilidad de entender, a través de una realidad que no era necesariamente la mexicana, cómo funcionaban los procesos de militarización en un país, qué es lo que es lo que lleva a un pueblo a la guerra civil, cómo iba creciendo la polarización y otros temas que se vuelven muy actuales. En simultáneo a El cielo abierto se trabajó Cuates de Australia [2011], un proyecto con el que quería estar lejos, volver a una imagen que me construí en la infancia a parir de la relación con los ranchos ganaderos, que forman parte de la primera etapa de mi vida.
Cuando se hizo El Paso [2015] ya estaba intentando desarrollar La libertad del Diablo, pero no encontraba financiamiento para ese proyecto y por lo mismo no acababa de madurar. Entonces Bertha Navarro se acercó a mí en una época de persecución a la prensa muy presente en México, y yo extraje dos historias que estaban en La libertad del Diablo para contarla. Así, nació la oportunidad de hacer dos películas de una. Luego llegó al fin el momento de maduración de La libertad…, que yo ya quería hacer desde siete años atrás con la intención de hablar sobre la violencia y cómo el miedo orilla al ser humano a cometer atrocidades. El proyecto maduró, y la política pública también permitió que una película como esa se hiciera con total libertad.
Yermo se hizo al mismo tiempo. Surgió de la afortunada invitación del artista visual Alfredo de Stéfano, y originalmente consistía en acompañarlo a recorrer desiertos del mundo para hacer una suerte de detrás de cámaras de su trabajo. En medio de ese proceso [la productora] Gina Terán me invitó a hacer Lopon [2020], un proyecto pensado por ella como una especie de homenaje a un guía espiritual de una comunidad tibetana en Nepal.
Las películas me tardan mucho en ir cayendo. Por eso a veces es duro cuando se mira la obra del cineasta sin pensar en las circunstancias de su vida. La vida no siempre cuaja para que las obras tengan la redondez que podían tener obras previas, o la que tendrán obras futuras. Yo nunca he tenido una película que se parezca a lo que imaginé al principio. Mis películas no tienen una ruta tan definida desde un inicio, van apareciendo en el proceso, y lo que las condiciona es la realidad. Creo que esa es la parte rica de hacer cine, cuando uno se va despojando de la necesidad de hacer una obra y empieza a disfrutar no sólo el proceso sino el modo de vida que te regala el hacer documentales. A mí me ha regalado una manera distinta de ver y vivir la vida, una manera muy privilegiada de poder vivir muchas realidades en una.
Aprovechando un poco la reflexión que haces sobre el documental, sobre el privilegio que puede significar el vivir la realidad. ¿Cuál crees que sea la diferencia sustancial entre ejercer el documental y ejercer la ficción? Es decir, tomando en cuenta que el documental es definitivamente más que un “género” y se puede convertir en un estilo de vida, ¿qué es lo que te arroja a hacer documentales y no ficciones?
Mi llegada al mundo del cine no venía necesariamente de la plástica, venía de la investigación social, y ése es el espacio donde no sólo me sentía cómodo, sino en el que sentía que la vivencia era más rica. Creo que hay grandes diferencias, así como el periodismo y el documental tienen razones de ser diferentes, el ejercicio de la ficción y el ejercicio de la no-ficción establecen códigos distintos. No sólo códigos estéticos, sino códigos éticos, porque aunque los seres humanos que aparecen en la pantalla y van a ser construidos como personajes se parecen a los del cine de ficción, en el documental uno está retratando la vida del otro. No necesariamente está pidiendo que la interprete, aunque se interprete a sí mismo. Me parece que en eso radica la diferencia, en la interpretación de aquel que está siendo filmado, no del cineasta. Los cineastas más o menos hacemos lo mismo en ficción y en documental, interpretamos la realidad que nos rodea, pero no dejamos ser meros intérpretes. La diferencia está en lo que ocurre en el que está frente a la cámara. La necesidad de interpretación es distinta.
Eres parte de una generación de cineastas que de alguna manera apuntaló el documental en México, aunque éste, claro, siempre ha existido. ¿Crees que ustedes sentaron un camino en nuestro país para que el documental sea lo que es en la actualidad?
Bueno, el tiempo lo dirá. Pero lo que sí recuerdo de los primeros años es que se conjuntaron muchos elementos para que ocurriera. Una explosión de documentalistas en México de altísima calidad, es cierto, pero también algo muy importante: que somos quizá la primera generación que recibe la digitalización del cine sin cuestionarla. Mientras el mundo cinematográfico estaba discutiendo la cuestión de las bondades del soporte fílmico por encima del soporte digital, el documentalista no tenía opción, tenía que filmar con lo que estaba a la mano, y lo que estaba a la mano era el cine digital. Así, también, llegó un ejercicio de voluntad interesante en el país en términos de política pública. De la mano de promotores, productores y hacedores de películas empezaron a existir salidas, ventanas, espacios de formación de públicos, espacios de discusión, de reflexión. Son los primeros años del festival de cine de Morelia, o cuando Guadalajara dejó de ser una muestra de cine iberoamericano para convertiste en un festival de cine. Vino la explosión de los festivales y con ella el trabajo que Inti Cordera hizo con DocsDF, el de todo el equipo que dio inicio a Ambulante con Elena Fortes, Diego Luna, Gael García Bernal, Pablo Cruz, etc. Nos permitieron encontrar un espacio donde podíamos no sólo ver películas sino donde nos íbamos a encontrar con nuestros pares. Hubo intercambio, había motivación.
Recuerdo mucho las primeras giras. Uno iba casi como palanquero acompañando la obra, no en el sentido del festival de cine como un espacio en el que el cine es lo único que habita, sino a través de una voluntad de formación sin mucha demagogia, muy desde la sociedad civil. Por ejemplo, recuerdo las conversaciones con el primer equipo de Ambulante sobre la emoción que nos daba llevar los proyectores a ciudades pequeñas o grandes fuera de la ciudad de México en una suerte de militancia por el documental. Sabíamos que de alguna manera eso ayudaba a formar mejores públicos porque nosotros íbamos a romper con los estigmas con los que cargaba el documental, confinado a la pantalla chica. Y así, al menos en los cuatro espacios que fueron muy sólidos –Ambulante, DocsDF, Morelia y Guadalajara– sucedió algo curioso: el público documental empezó a tener menos de 35 años. Eso era muy motivante porque se volvía una especie de cruzada. Hoy, esos que se sentaban en la sillita del centro cultural en San Cristóbal de las Casas, Morelos, Tijuana o Nuevo León, por ejemplo, son los nuevos documentalistas. Toda esa era la sinergia que se creó en ese momento. Yo no diría, por lo tanto, que fue sólo una generación de cineastas la que le dio el empuje al documental, sino la voluntad de una comunidad cinematográfica más extendida para la que lo importante era hacer el documental visible.
Por supuesto que esto ha ido cambiando con el tiempo. Hoy veo una generación interesante, que de algún modo retoma la razón de ser militante del documental como un espacio de contrainformación frente a los medios hegemónicos, en donde la causa que se empuja es más importante que la obra. O sea, que volvió un poco a las capacidades transformadoras del documental. Creo que en mi generación fue distinto, la obra quizás era lo más relevante en ese momento, y lo que detonara la obra después era por azares del destino, o del mercado. Ya veremos qué pasa ahora que el documental se está volviendo también un brazo del entretenimiento en las plataformas. Sobre todo porque frente a la crisis económica que tiene México o la región completa, y las crisis institucionales en términos presupuestales, los espacios que están quedando vacíos los están llenando las plataformas, y que hoy ven también en el documental una posibilidad de entretener con la realidad. Ahí viene un corto circuito fuerte para mi generación, sobre todo, pero también para la generación que ya estaba encontrando otra vez la voz social en el documental.
Lo que sí desearía, siendo franco, es que existiera un relevo, que no nos pase como los países que quedaron un poco estancados en sus cineastas. Yo esperaría no quedarme enquistado como una voz autorizada permanentemente, sino todo lo contrario, como una voz que da relevo a una generación nueva de cineastas. Tal vez, tristemente, van a encontrar pocos espacios para tener autoría, porque las plataformas no la permiten, pues editorializan incluso en términos formales y narrativos. Por eso es tan importante la política pública, que es lo que permite el relevo generacional de los artistas de un país.
A propósito de la pandemia que estamos viviendo, que es algo tan pero tan impactante, de lo que probablemente no entendemos todavía la magnitud y que afecta todos los aspectos de la vida, incluyendo el arte y el cine. Seguramente es muy aventurado hacer un pronóstico, pero ¿cuál crees que en el caso de México pueda ser el camino para una rama como el documental, que de por sí ya es bastante alternativa en términos de exhibición?
Yo creo que va a depender mucho de la capacidad de organización de la nueva generación de documentalistas. Y si es que eso les interesa, también, porque probablemente el cine documental cobró ese auge, como pasa con los grandes cismas en la historia del cine mundial, muy de la mano de la tecnología. La nueva revolución tecnológica tiene que ver con volver a la televisión –porque aunque digan que no, [la plataforma] es televisión y la pantalla chica es la pantalla chica. Lo que está pasando hoy es que una obra comprada por una sola cabeza puede ser vista en todo el mundo. Eso va a golpear, por supuesto, a la razón de ser de los festivales de cine, a las muestras, a los cineclubes, que son los espacios naturales de los cineastas alternativos. Yo soy resultado, al igual que mi generación, de una voluntad para que nuestro trabajo fuera internacional. Hubo una intención clara de que se negociaran muestras de cine mexicano en Berlín… Incluso la presencia de cine mexicano en Cannes es resultado de un momento de trabajo fuerte. No es fortuito que hoy hayamos tenido tanto reconocimiento con el cine hecho por mujeres en Cannes. Un cineasta con una obra bajo el brazo en un festival de cine no logra nada; un cineasta cobijado –como ha pasado con el cine chileno– por una delegación entera que busca negociaciones y logra encontrar los espacios haciendo tratados binacionales, convenios de coproducción, políticas de desarrollo multinacional, etc., es lo que de alguna manera permitió que alguien como yo esté ahora hablando contigo porque habrá una retrospectiva de mi trabajo en la Cineteca Nacional.
No veo ese espacio ahora para las nuevas generaciones, y frente a ese vacío, aunque yo valore los esfuerzos y lo que se está intentando hacer desde lo público, poco se puede hacer frente a las plataformas. Por ejemplo, no tenemos legislación en términos del espacio virtual. ¿A quién le pertenece la red?, ¿de quién deberían ser los ingresos de la obra generada en México?, ¿de quién es el patrimonio? Esas discusiones no están todavía en ninguna ley. Ese es el escenario que van a tener los nuevos cineastas. Puede ser algo muy bueno, claro, porque serán muy visibles, o sea, no van a tener que padecer lo que le tocó a mi generación, que no tuvo la ventaja del cine previo, pero está la desventaja de que todo se vuelve muy perecedero, se esfuma. No se construye memoria ni revisión de las trayectorias fílmicas, o del cine y su incidencia en la historia. A eso es a lo que se tendrá que hacer embate.
Claro, y más frente a la proliferación de información. Hoy que las redes sociales lo inundan todo, y estamos en un momento en el que todo tiende a volverse un poco efímero…
Sí, y por eso hoy es un momento muy relevante para las curadurías, que es lo que realmente seguimos algunos, en términos de noticias o en términos de contenido audiovisual o de obra cinematográfica… Hoy seguir a un diario es anacrónico; normalmente se siguen plumas, plumas que escriben para el periódico A o B… La idea del medio hegemónico, absoluto, es una cosa de viejos, y lo mismo está pasando con los multiplexes, o con las salas de cine, o con las mismas plataformas: en muchas plataformas uno se encuentra grandes obras y basura. Sólo algunas tienen curadurías muy particulares, o sellos casi autorales. Es lo mismo que tiene flotando a grandes festivales de cine: su curaduría.
Y en este momento –perdón que regrese con el asunto de la pandemia, pero es que me parece demasiado importante– lo que está pasando alrededor del mundo es que muchos festivales pasaron a ser virtuales y por lo tanto visibles para muchas personas. A mí, por ejemplo, en esta etapa me ha tocado ver cosas de festivales documentales como Visions du Réel, de Suiza, o el de Ámsterdam cuando antes eran imposibles de ver si no estabas allá…
Claro, y eso es lo que de alguna manera pasa con la plataforma, que de alguna manera permite el acceso a una obra en todo el mundo. Lo que no permite son las capacidades de cohesión de una comunidad. Eso es lo que se rompe. La presencia te obliga al diálogo, la red social no, y eso pasa en los festivales virtuales: se convierten en espacios donde las ideas no son debatidas, son absorbidas. El espacio de lo virtual rompe la retroalimentación. Entonces, como bien dices, la pandemia, pegado con lo que está pasado con las maneras de entender la exhibición de películas, va a generar una transformación compleja.
Gustavo E. Ramírez Carrasco coordina el área de publicaciones de la Cineteca Nacional. Contribuyó con un estudio sobre la obra de Pedro González Rubio al libro Reflexiones sobre cine mexicano contemporáneo: Documental (2014).
Tomado de: Revista Icónica
Leer más