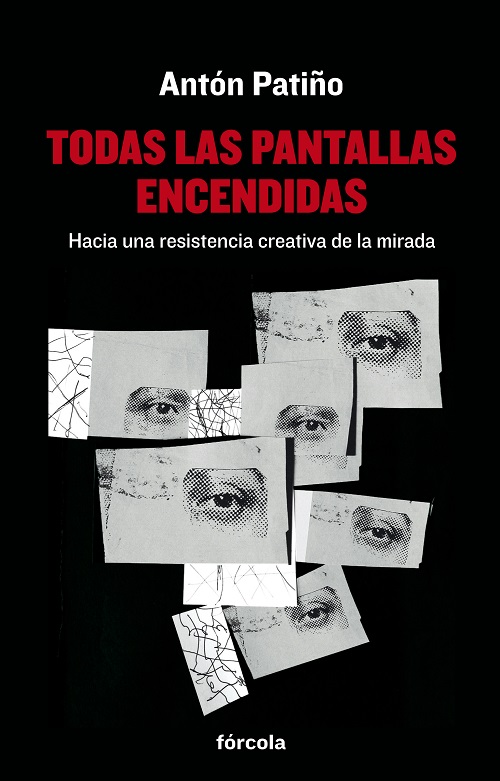Por Ben Norton @BenjaminNorton
Por Ben Norton @BenjaminNorton
Antes de robar 169 millones de dólares y huir de su estado fallido en desgracia, el presidente títere de Afganistán, Ashraf Ghani, se formó en universidades estadounidenses de élite, se le otorgó la ciudadanía estadounidense, se formó en economía neoliberal por el Banco Mundial, fue glorificado en los medios de comunicación como un tecnócrata «incorruptible», entrenado por poderosos think tanks de DC como el Atlantic Council, y recibió premios por su libro «Fixing Failed States».
Ningún individuo es más emblemático de la corrupción, la criminalidad y la podredumbre moral en el corazón de los 20 años de ocupación estadounidense de Afganistán que el presidente Ashraf Ghani.
Cuando los talibanes se apoderaron de su país en agosto, avanzando con el impulso de una bola de boliche que rodaba por una colina empinada y se apoderaron de muchas ciudades importantes sin disparar una sola bala, Ghani huyó en desgracia.
El líder títere respaldado por Estados Unidos supuestamente escapó con 169 millones de dólares que robó de las arcas públicas. Según los informes, Ghani metió el dinero en efectivo en cuatro coches y un helicóptero antes de volar a los Emiratos Árabes Unidos, que le concedió asilo por supuestos motivos «humanitarios».
La corrupción del presidente había sido expuesta antes. Se sabía, por ejemplo, que Ghani había negociado acuerdos turbios con su hermano y empresas privadas vinculadas al ejército de Estados Unidos, lo que les permitió aprovechar las reservas minerales estimadas en 1 billón de dólares de Afganistán. Pero su salida de último minuto representó un nivel de traición completamente nuevo.
Los principales ayudantes y funcionarios de Ghani se volvieron rápidamente contra él. Su ministro de defensa, el general Bismillah Mohammadi, escribió en Twitter con disgusto: “Nos ataron las manos a la espalda y vendieron la patria. Maldito sea el rico y su pandilla».
Si bien la dramática deserción de Ghani se destaca como una cruda metáfora de la depravación de la guerra entre Estados Unidos y la OTAN en Afganistán, y cómo hizo muy, muy ricas a un puñado de personas, la podredumbre es mucho más profunda. Su ascenso al poder fue cuidadosamente administrada por algunos de los grupos de expertos e instituciones académicas más estimados y adinerados de los Estados Unidos.
De hecho, los gobiernos occidentales y sus taquígrafos en los medios corporativos disfrutaron de una verdadera historia de amor con Ashraf Ghani. Era un modelo para la exportación del neoliberalismo a lo que había sido territorio de los talibanes, su propio Milton Friedman afgano, un fiel discípulo de Francis Fukuyama, que borró con orgullo el libro de Ghani.
Washington estaba emocionado con el reinado de Ghani en Afganistán, porque finalmente había encontrado una nueva forma de implementar el programa económico de Augusto Pinochet, pero sin el costo de relaciones públicas de torturar y masacrar a multitudes de disidentes en los estadios. Por supuesto, fue la ocupación militar extranjera la que reemplazó a los escuadrones de la muerte, los campos de concentración y los asesinatos en helicópteros de Pinochet. Pero la distancia entre Ghani y sus protectores neocoloniales ayudó a la OTAN a comercializar Afganistán como un nuevo modelo de democracia capitalista, uno que podría exportarse a otras partes del Sur Global.
Como versión del sur de Asia de los Chicago Boys, Ghani, educado en Estados Unidos, creía profundamente en el poder del libre mercado. Para avanzar en su visión, fundó un grupo de expertos con sede en Washington, DC, el «Instituto para la Efectividad del Estado», cuyo lema era «Enfoques del Estado y el Mercado Centrados en el Ciudadano», y que se dedicó expresamente a hacer proselitismo de las maravillas del capitalismo.
Ghani explicó claramente su dogmática cosmovisión neoliberal en un libro galardonado, titulado de manera bastante cómica: «Arreglar estados fallidos». (El texto de 265 páginas usa la palabra «mercado» 219 veces asombrosas). Sería imposible exagerar la ironía, entonces, del estado que él personalmente presidió que falló inmediatamente pocos días después de una retirada militar estadounidense.
La desintegración instantánea y desastrosa del régimen títere de Estados Unidos en Kabul envió a los gobiernos occidentales y a los principales periodistas a un frenesí. Mientras buscaban desesperadamente personas a quienes culpar, Ghani se destacó como un chivo expiatorio conveniente.
Lo que no se dijo fue que estos mismos estados miembros de la OTAN y medios de comunicación habían prodigado elogios a Ghani durante dos décadas, describiéndolo como un noble tecnócrata que luchaba valientemente contra la corrupción. Durante mucho tiempo habían sido los ansiosos patrocinadores del presidente afgano, pero lo arrojaron debajo del autobús cuando dejó de ser útil y finalmente reconocieron que Ghani era el traicionero sinvergüenza, lo que siempre había sido.
El caso es instructivo, para Ashraf Ghani es un ejemplo de libro de texto de las élites neoliberales a quienes el imperio estadounidense elige, cultiva e instala en el poder para servir a sus intereses.

Cumbre de Varsovia de la OTAN de 2016, con la participación (de izquierda a derecha) del secretario de Defensa del Reino Unido, Michael Fallon, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, el director ejecutivo de Afganistán, Abdullah Abdullah, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
Ashraf Ghani, fabricado en EE. UU.
No hay ningún punto en el que Ashraf Ghani termine y comience en Estados Unidos; son imposibles de separar. Ghani era un producto político fabricado con orgullo en EE. UU.
Ghani nació en el seno de una familia adinerada e influyente en Afganistán. Su padre había trabajado para la monarquía del país y estaba bien conectado políticamente. Pero Ghani dejó su tierra natal por Occidente cuando era joven.
En el momento de la invasión estadounidense en octubre de 2001, Ghani había vivido la mitad de su vida en los Estados Unidos, donde estableció su carrera como burócrata académico e imperial.
Ciudadano estadounidense hasta 2009, Ghani solo decidió renunciar a su ciudadanía para poder presentarse a la presidencia del Afganistán ocupado por Estados Unidos.
Una mirada a la biografía de Ghani muestra cómo fue gestado en una placa de Petri de instituciones de élite estadounidenses.
El cultivo estadounidense de Ghani comenzó cuando estaba en la escuela secundaria en Oregon, donde se graduó en 1967. De allí, pasó a estudiar en la American University en Beirut, donde, como dijo The New York Times, Ghani “disfrutó de la Playas del Mediterráneo, fui a bailes y conoció ”a su esposa libanesa-estadounidense, Rula.
En 1977, Ghani regresó a los Estados Unidos, donde pasaría los siguientes 24 años de su vida. Completó una maestría y un doctorado en la élite de la Universidad de Columbia de la ciudad de Nueva York. ¿Su campo? Antropología: una disciplina completamente infiltrada por las agencias de espionaje estadounidenses y el Pentágono.
En la década de 1980, Ghani encontró trabajo inmediatamente en las mejores escuelas: la Universidad de California, Berkeley y Johns Hopkins. También se convirtió en un elemento habitual de los medios de comunicación estatales británicos, estableciéndose como un comentarista líder en los servicios Dari y Pashto vinculados a la agencia de inteligencia de la BBC. Y en 1985, el gobierno de Estados Unidos le otorgó a Ghani su prestigiosa Beca Fulbright para estudiar escuelas islámicas en Pakistán.
En 1991, Ghani decidió dejar la academia para ingresar al mundo de la política internacional. Se unió a la principal institución que aplica la ortodoxia neoliberal en todo el mundo: el Banco Mundial. Como ha ilustrado el economista político Michael Hudson, esta institución ha servido como un brazo virtual del ejército estadounidense.
Ghani trabajó en el Banco Mundial durante una década, supervisando la implementación de devastadores programas de ajuste estructural, medidas de austeridad y privatizaciones masivas, principalmente en el Sur Global, pero también en la ex Unión Soviética.
Después de que Ghani regresara a Afganistán en diciembre de 2001, rápidamente fue nombrado ministro de finanzas del gobierno títere creado por Estados Unidos en Kabul. Como ministro de Finanzas hasta 2004, y eventualmente presidente de 2014 a 2021, empleó las maquinaciones que había desarrollado en el Banco Mundial para imponer el Consenso de Washington en su tierra natal.
En la década de 2000, con el apoyo de Washington, Ghani se abrió camino gradualmente en el tótem político. En 2005, hizo un rito tecnocrático de iniciación y pronunció una charla TED viral, prometiendo enseñar a su audiencia «Cómo reconstruir un estado roto».
La conferencia brindó una visión transparente de la mente de un burócrata imperial capacitado en el Banco Mundial. Ghani se hizo eco del argumento del “fin de la historia” de su mentor Fukuyama, insistiendo en que el capitalismo se había convertido en la forma indiscutible de organización social del mundo. La pregunta ya no era qué sistema quería para un país, sino más bien «qué forma de capitalismo y qué tipo de participación democrática».
En un dialecto apenas inteligible de neoliberalense, Ghani declaró, «tenemos que repensar la noción de capital», e invitó a los espectadores a discutir «cómo movilizar diferentes formas de capital para el proyecto de construcción del Estado».
Ese mismo año, Ghani pronunció un discurso en la Conferencia de la Red Europea de Ideas, en su calidad de nuevo presidente de la Universidad de Kabul, en el que explicó con más detalle su visión del mundo.
Alabando al «centro-derecha», Ghani declaró que las instituciones imperialistas como la OTAN y el Banco Mundial deben fortalecerse para defender «la democracia y el capitalismo». Insistió en que la ocupación militar estadounidense de Afganistán era un modelo que podía exportarse a todo el mundo, como «parte de un esfuerzo global».
En la charla, Ghani también reflexionó con cariño sobre el tiempo que pasó llevando a cabo la “terapia de choque” neoliberal de Washington en la ex Unión Soviética: “En la década de 1990… Rusia estaba lista para volverse democrática y capitalista y creo que el resto del mundo fracasó. Tuve el privilegio de trabajar en Rusia durante cinco años durante ese tiempo».
Ghani estaba tan orgulloso de su trabajo con el Banco Mundial en Moscú que, en su biografía oficial en el sitio web del gobierno afgano, se jactaba de «trabajar directamente en el programa de ajuste de la industria del carbón rusa», en otras palabras, privatizar el gigante euroasiático las eservas masivas de hidrocarburos.
Mientras Ghani alardeaba de sus logros en la Rusia postsoviética, UNICEF publicó un informe en 2001 que descubrió que la década de privatizaciones masivas impuestas a la nueva Rusia capitalista causó la asombrosa cifra de 3,2 millones de muertes, redujo la esperanza de vida en cinco años y arrastró a 18 millones de niños a la pobreza extrema, con «altos niveles de desnutrición infantil». La revista médica líder Lancet también encontró que el programa económico creado en Estados Unidos aumentó las tasas de mortalidad de hombres adultos rusos en un 12,8%, en gran parte debido al asombroso 56,3% de desempleo masculino.
Dado este historial odioso, tal vez no sea una sorpresa que Ghani se fue de Afganistán con tasas de pobreza y miseria que se dispararon.
El académico Ashok Swain, profesor de investigación sobre la paz y los conflictos en la Universidad de Uppsala y presidente de la UNESCO sobre cooperación internacional en materia de agua, señaló que, durante los 20 años de ocupación militar entre Estados Unidos y la OTAN, “el número de afganos que viven en la pobreza se ha duplicado y las áreas bajo el cultivo de amapola se han triplicado. Más de un tercio de los afganos no tiene comida, la mitad no tiene agua potable y dos tercios no tiene electricidad».
Pero el aceite de serpiente económico de Ghani encontró una audiencia entusiasta en la llamada comunidad internacional. Y en 2006, su perfil global había alcanzado tal altura que se lo consideraba un posible reemplazo del secretario general Kofi Annan en las Naciones Unidas.
Mientras tanto, los estados de la OTAN y las fundaciones respaldadas por multimillonarios le estaban dando a Ghani grandes sumas de dinero para establecer un grupo de expertos cuyo nombre siempre estará teñido de ironía.
El último administrador estatal fallido aconseja a las élites sobre «arreglar estados fallidos»
En 2006, Ghani aprovechó su experiencia en la implementación de políticas «favorables a las empresas» desde la Rusia postsoviética hasta su propia tierra natal para cofundar un grupo de expertos llamado Instituto para la Efectividad del Estado (ISE).
ISE se comercializa en un lenguaje que podría haberse extraído de un folleto del FMI: “Las raíces del trabajo de ISE se encuentran en un programa del Banco Mundial a fines de la década de 1990 que tenía como objetivo mejorar las estrategias de país y la implementación del programa. Se centró en formar coaliciones para la reforma, implementar políticas a gran escala y capacitar a la próxima generación de profesionales del desarrollo».
El eslogan del grupo de expertos se lee hoy como una parodia de la repetición tecnocrática: «Enfoques centrados en el ciudadano del Estado y el mercado».
Además de su papel en impulsar reformas neoliberales en Afganistán, el ISE ha ejecutado programas similares en 21 países, incluidos Timor Oriental, Haití, Kenia, Kosovo, Nepal, Sudán y Uganda. En estos estados, el grupo de expertos dijo que creó un «marco para comprender las funciones estatales y el equilibrio entre los gobiernos, los mercados y las personas».
Con sede legal en Washington, el Instituto para la Efectividad del Estado está financiado por un Quién es Quién de los financistas de think tanks: gobiernos occidentales (Gran Bretaña, Alemania, Australia, Países Bajos, Canadá, Noruega y Dinamarca); instituciones financieras internacionales de élite (el Banco Mundial y la OCDE); y fundaciones corporativas occidentales vinculadas a la inteligencia y respaldadas por multimillonarios (Rockefeller Brothers Fund, Open Society Foundations, Paul Singer Foundation y Carnegie Corporation de Nueva York).
La cofundadora fue la entusiasta del libre mercado Clare Lockhart, una ex banquera de inversiones y veterana del Banco Mundial que se desempeñó como asesora de la ONU para el gobierno afgano creado por la OTAN y miembro del consejo de administración de Asia respaldada por la CIA.
La perspectiva obsesionada por el mercado de Ghani y Lockhart quedó resumida en una asociación que formaron en 2008 entre su ISE y el grupo de expertos neoliberal Aspen Institute. Según el acuerdo, Ghani y Lockhart lideraron la «Iniciativa de creación de mercado» de Aspen, que, según dijeron, «crea diálogo, marcos y participación activa para ayudar a los países a construir economías de mercado legítimas» y «apunta a establecer cadenas de valor y sustentar la credibilidad instituciones e infraestructura que permitan a los ciudadanos participar de los beneficios de un mundo globalizado”.
Cualquier novelista que busque satirizar a los think tanks de DC podría haber sido criticado por ser demasiado agudo si escribieran sobre ese Instituto para la Efectividad del Estado.
La guinda del absurdo llegó en 2008, cuando Ghani y Lockhart detallaron su cosmovisión tecnocrática en un libro titulado «Reparar estados fallidos: un marco para la reconstrucción de un mundo fracturado».
El primer texto que aparece dentro de la portada es una propaganda del guía ideológico de Ghani, Francis Fukuyama, el experto que declaró infamemente que, con el derrocamiento de la Unión Soviética y el Bloque Socialista, el mundo había llegado al «Fin de la Historia» y la sociedad humana se perfeccionó bajo el orden democrático liberal capitalista dirigido por Washington.
Tras los elogios de Fukuyama hay un entusiasta respaldo del economista peruano de derecha Hernando de Soto, autor del tratado “El misterio del capital: por qué el capitalismo triunfa en Occidente y fracasa en todas partes” (spoiler: De Soto insiste en que no es imperialismo). Este Chicago Boy elaboró las políticas de terapia de choque neoliberal del régimen dictatorial de Alberto Fujimori en Perú.
La tercera propaganda en el libro de Ghani fue compuesta por el vicepresidente de Goldman Sachs, Robert Hormats, quien insistió en que el texto «proporciona un análisis brillantemente elaborado y extraordinariamente valioso».
“Arreglar estados fallidos” es una lectura tremendamente aburrida, y esencialmente equivale a una reiteración de 265 páginas de la tesis de Ghani: la solución a prácticamente todos los problemas del mundo son los mercados capitalistas, y el estado existe para administrar y proteger esos mercados.
En un bromuro típicamente prolijo, Ghani y Lockhart escribieron: “El establecimiento de mercados funcionales ha llevado a la victoria del capitalismo sobre sus competidores como modelo de organización económica al aprovechar las energías creativas y empresariales de un gran número de personas como partes interesadas en la economía de mercado».
Los lectores del snoozer neoliberal habrían aprendido tanto al hojear cualquier panfleto del Banco Mundial.
Además de emplear alguna variación en la palabra «mercado» 219 veces, el libro presenta 159 usos de las palabras «invertir», «inversión» o «inversionista». También está lleno de pasajes torpes, repetidos robóticamente, como los siguientes:
Emprender estos caminos de transición ha requerido esfuerzos para superar la percepción de que el capitalismo es necesariamente explotador y que la relación entre el gobierno y las corporaciones es intrínsecamente de confrontación. Los gobiernos exitosos han forjado asociaciones entre el estado y el mercado para crear valor para sus ciudadanos; estas asociaciones son rentables desde el punto de vista financieros y sostenibles política y socialmente.
Destacando su fanatismo ideológico, Ghani y Lockhart incluso llegaron a afirmar una «incompatibilidad entre capitalismo y corrupción». Por supuesto, Ghani continuaría demostrando cuán absurda era esta afirmación vendiendo su país a empresas estadounidenses en las que habían invertido sus familiares, proporcionándoles acceso exclusivo a las reservas minerales de Afganistán y luego huyendo a una monarquía del Golfo con 169 millones de dólares en fondos estatales robados.
Pero entre la clase de élites insulares de Beltway, el libro risible fue celebrado como una obra maestra. En 2010, «Reparar estados fallidos» le valió a Ghani y Lockhart el codiciado lugar 50 en la lista de Foreign Policy de los 100 mejores pensadores globales. La estimada revista describió su Instituto para la Efectividad del Estado como «el grupo de expertos en construcción de estados más influyente del mundo».
Silicon Valley también quedó prendado. Google invitó a los dos a su oficina de Nueva York para resumir las conclusiones del libro.

Clare Lockhart y Ashraf Ghani presentan Fixing Failed States en Google en 2008
El Consejo Atlántico de la OTAN cultiva Ghani
Escribiendo en sus herméticas oficinas en la calle K de DC, los eruditos expertos en ataduras ayudaron a proporcionar la justificación política e intelectual para seguir adelante con la ocupación militar extranjera de Afganistán durante dos décadas. Los think tanks que los emplearon parecían ver la guerra como una misión civilizadora neocolonial destinada a promover la democracia y la ilustración para un pueblo «atrasado».
Fue en este ambiente aislado de think tanks y universidades estadounidenses políticamente conectados, en sus 24 años viviendo en los Estados Unidos de 1977 a 2001, donde nació Ghani el político.
La poderosa Institución Brookings estaba enamorada de él. Al escribir en el Washington Post en 2012, el director liberal-intervencionista de la investigación de política exterior del grupo de expertos, Michael E. O’ Hanlon, elogió a Ghani como un «mago económico».
Pero la principal de las organizaciones que impulsaron el ascenso de Ghani fue el Atlantic Council, el grupo de expertos de facto de la OTAN en DC.
Las influencias y patrocinadores de Ghani quedaron claramente evidenciadas en su cuenta oficial de Twitter, donde el presidente afgano siguió solo 16 perfiles. Entre ellos se encontraban la OTAN, su Conferencia de Seguridad de Munich y el Consejo Atlántico.
El trabajo de Ghani con el grupo de expertos se remonta a casi 20 años. En abril de 2009, Ghani concedió una aduladora entrevista a Frederick Kempe, presidente y director ejecutivo del Atlantic Council. Kempe reveló que los dos habían sido amigos cercanos y colegas desde 2003.

Ashraf Ghani con su amigo cercano y aliado, el presidente y director ejecutivo del Atlantic Council, Frederick Kempe, en 2015
“Cuando llegué al Atlantic Council”, recordó Kempe, “creamos una Junta Asesora Internacional, de presidentes y directores ejecutivos en funciones de empresas de importancia mundial y miembros del gabinete, ex miembros del gabinete de renombre de países clave. En ese momento no estaba tan decidido a tener a Afganistán representado en la Junta Asesora Internacional, porque no todos los países del sur de Asia lo están. Pero estaba decidido a tener Ashraf Ghani».
Kempe reveló que Ghani no solo era miembro de la Junta Asesora Internacional, sino también parte de un influyente grupo de trabajo del Atlantic Council llamado Strategic Advisors Group. En el comité se unieron a Ghani ex altos funcionarios del gobierno occidental y militares, así como líderes de las principales corporaciones estadounidenses y europeas.
Como parte del Grupo de Asesores Estratégicos del Atlantic Council, Kempe afirmó que él y Ghani ayudaron a crear la estrategia de la administración de Barack Obama para Afganistán.
“Fue así como hablé por primera vez con Ashraf y hablamos sobre cómo no se conocían realmente los objetivos a largo plazo. A pesar de todos los recursos que estábamos invirtiendo en Afganistán, los objetivos a largo plazo no eran obvios”, explicó Kempe.
“En ese momento, se nos ocurrió la idea de que tenía que haber un marco de 10 años para Afganistán. Poco sabíamos que estábamos desarrollando e implementando una estrategia, porque siempre se pensó que era una estrategia de implementación. Pero, de repente, teníamos un plan de Obama, detrás del cual poner esta estrategia de implementación».
Ghani publicó esta estrategia en el Atlantic Council en 2009, bajo el título «Un marco de diez años para Afganistán: Ejecución del plan Obama… y más allá».
En 2009, Ghani también fue candidato en las elecciones presidenciales de Afganistán. Para ayudar a administrar su campaña, Ghani contrató al consultor político estadounidense James Carville, conocido por su papel como estratega en las campañas presidenciales demócratas de Bill Clinton, John Kerry y Hillary Clinton.
En ese momento, el Financial Times describió a Ghani favorablemente como «el más occidentalizado y tecnocrático de todos los candidatos que se presentaban a las elecciones afganas».
El pueblo afgano no estaba tan entusiasmado. Ghani finalmente fue aplastado en la carrera, llegando a un triste cuarto lugar, con menos del 3% de los votos.
Cuando el amigo de Ghani, Kempe, lo invitó a regresar para una entrevista en octubre, después de las elecciones, el presidente del Atlantic Council insistió: “Algunas personas dirían que realizó una campaña sin éxito; Diría que fue una campaña exitosa, pero no ganaste «.
Kempe elogió a Ghani, llamándolo «uno de los servidores públicos más capaces del planeta» y «conceptualmente brillante».
Kampe también señaló que la charla de Ghani «debería ser estimulante para la administración de Obama», que confiaba en el Atlantic Council para ayudar a diseñar sus políticas.
“Habría venido aquí antes de las elecciones como estadounidense y afgano con doble pasaporte, pero uno de los sacrificios que hizo para postularse para un cargo fue renunciar a su ciudadanía estadounidense, así que me horroriza saber que está aquí en una visa afgana-estadounidense de una sola entrada”, agregó Kempe. «Así que el Atlantic Council se pondrá a trabajar en eso, pero ciertamente tenemos que rectificar eso».
Ghani continuó trabajando en estrecha colaboración con el Atlantic Council en los años siguientes, constantemente realizando entrevistas y eventos con Kempe, en los que el presidente del grupo de expertos declaró: “En aras de la divulgación completa, debo declarar que Ashraf es un amigo, un querido amigo».
Hasta 2014, Ghani siguió siendo un miembro activo de la Junta Asesora Internacional del Atlantic Council, junto con numerosos exjefes de estado, el planificador imperial estadounidense Zbigniew Brzezinski, el apóstol económico neoliberal Lawrence Summers, el oligarca multimillonario libanés-saudí Bahaa Hariri, el magnate de los medios de derecha Rupert Murdoch y los directores ejecutivos de Coca-Cola, Thomson Reuters, Blackstone Group y Lockheed Martin.
Pero ese año, la oportunidad tocó la puerta y Ghani vio su máxima ambición a su alcance. Estaba al borde de convertirse en presidente de Afganistán, cumpliendo el papel que las instituciones de élite estadounidenses le habían cultivado durante décadas.
La historia de amor de Washington con el «reformador tecnocrático»
El primer líder post-talibán de Afganistán, Hamid Karzai, se había mostrado inicialmente como un títere occidental leal. Sin embargo, al final de su reinado en 2014, Karzai se había convertido en un «duro crítico» del gobierno de Estados Unidos, como lo expresó el Washington Post, «un aliado que se convirtió en adversario durante los 12 años de su presidencia».
Karzai comenzó a criticar abiertamente a las tropas estadounidenses y de la OTAN por matar a decenas de miles de civiles. Estaba enojado por lo controlado que estaba y trató de ejercer más independencia, lamentando: «Los afganos murieron en una guerra que no es la nuestra».
Washington y Bruselas tenían un problema. Habían invertido miles de millones de dólares durante una década en la creación de un nuevo gobierno a su imagen en Afganistán, pero la marioneta que habían elegido comenzaba a frenarse en sus cuerdas.
Desde la perspectiva de los gobiernos de la OTAN, Ashraf Ghani proporcionó el reemplazo perfecto para Karzai. Era el retrato de un tecnócrata leal y solo tenía un pequeño inconveniente: los afganos lo odiaban.
Cuando obtuvo menos del 3% de los votos en las elecciones de 2009, Ghani se postuló abiertamente como candidato del Consenso de Washington. Solo contaba con el apoyo de unas pocas élites en Kabul.
Entonces, cuando llegó la carrera presidencial de 2014, Ghani y sus manejadores occidentales tomaron un rumbo diferente, vistieron a Ghani con ropas tradicionales y llenaron sus discursos con retórica nacionalista.

Con ropa tradicional afgana, Ashraf Ghani (derecha) estrecha la mano del Secretario de Estado de los Estados Unidos (centro) y Abdullah Abdullah (izquierda)
El New York Times insistió en que finalmente había encontrado el punto ideal: «Tecnócrata a populista afgano, Ashraf Ghani se transforma». El periódico relata cómo Ghani pasó de ser un «intelectual pro-occidental» que dirigía «una pequeña charla en una lengua vernácula mejor descrita como tecnocrates (piense en frases como ‘procesos consultivos’ y ‘marcos cooperativos’)» a una mala copia de «populistas que cortan trata con sus enemigos, gana el apoyo de sus rivales y apela al orgullo nacional afgano».
La estrategia de cambio de marca ayudó a colocar a Ghani en el segundo lugar, pero aun así fue derrotado cómodamente en la primera ronda de las elecciones de 2014. Su rival, Abdullah Abdullah, obtuvo un 45% frente al 32% de Ghani, con casi 1 millón de votos más.
Sin embargo, en la segunda vuelta de junio, las tornas cambiaron repentinamente. Los resultados se retrasaron, y cuando se finalizaron tres semanas después, Ghani subió con un sorprendente 56,4% frente al 43,6% de Abdullah.
Abdullah afirmó que Ghani se había robado las elecciones mediante un fraude generalizado. Sus acusaciones estaban lejos de ser infundadas, ya que había pruebas sustanciales de irregularidades sistemáticas.
Para resolver la disputa, la administración Obama envió al secretario de Estado John Kerry a Kabul para negociar entre Ghani y Abdullah.
La mediación de Kerry condujo a la creación de un gobierno de unidad nacional en el que el presidente Ghani, al menos inicialmente, acordó compartir el poder con Abdullah, quien ocuparía un puesto recién creado, cuyo nombre reflejaba de manera transparente la agenda neoliberal de Washington: director ejecutivo de Afganistán.

El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, negocia con los candidatos presidenciales de Afganistán Abdullah Abdullah (izquierda) y Ashraf Ghani (derecha) en julio de 2014
Un informe publicado en diciembre por los observadores electorales de la Unión Europea concluyó que efectivamente hubo un fraude desenfrenado en las elecciones de junio. Más de 2 millones de votos, que representan más de una cuarta parte del total emitido, procedían de colegios electorales con irregularidades manifiestas.
Si Ghani ganó o no la segunda vuelta fue nebuloso. Pero había logrado cruzar la línea de meta, y eso era todo lo que importaba. Ahora era presidente. Y sus patrocinadores imperiales en Washington estaban más que felices de barrer el escándalo debajo de la alfombra.
Funcionario de Washington enaltece a Ghani ante el fraude y el fracaso
La aparente manipulación de las elecciones de 2014 hizo poco por empañar la imagen de Ashraf Ghani en los medios occidentales. La BBC lo caracterizó con tres términos -«reformador», «tecnócrata» e «incorruptible»- que se convertirían en las descripciones favoritas de la prensa para un presidente que finalmente abandonó su país con 169 millones de dólares y su proverbial rabo entre las piernas.
En una pieza que fue emblemática de la representación de Ghani en los medios, el neoyorquino afirmó que era «incorruptible» y lo aclamó como un «tecnócrata visionario que piensa con veinte años de antelación».
En marzo de 2015, Ghani voló a Washington para su momento de máxima gloria. El nuevo presidente afgano pronunció un discurso en una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos. Y fue celebrado como un héroe que desbloquearía la magia del libre mercado para salvar Afganistán de una vez por todas.

Ashraf Ghani en la sede del Congreso de los Estados Unidos
Los petroleros y sus amigos de la prensa no podían tener suficiente confianza de Ghani. Ese agosto, el director senior de programas de Democracy International, la organización de cambio de régimen financiada por el gobierno de Estados Unidos, Jed Ober, publicó un artículo en Foreign Policy que reflejaba la historia de amor de Beltway con su hombre en Kabul.
Cuando Ashraf Ghani fue elegido presidente de Afganistán, muchos miembros de la comunidad internacional se regocijaron. Sin duda, un ex funcionario del Banco Mundial con reputación de reformador era el hombre adecuado para solucionar los problemas más atroces de Afganistán y reparar la posición del país a nivel internacional. No había mejor candidato para llevar a Afganistán a una nueva era de buen gobierno y comenzar a expandir los derechos y libertades que con demasiada frecuencia se les ha negado a muchos de los ciudadanos del país.
Impertérrito por las acusaciones documentadas de fraude electoral, el Atlantic Council honró a Ghani en 2015 con su «premio al liderazgo internacional distinguido», celebrando su supuesto «compromiso desinteresado y valiente con la democracia y la dignidad humana».
El Atlantic Council señaló con entusiasmo que Ghani «aceptó personalmente el premio, que le entregó la exsecretaria de Estado Madeleine Albright, el 25 de marzo en Washington ante una audiencia de líderes, embajadores y generales de la OTAN».
Albright, quien una vez defendió públicamente la muerte de más de medio millón de niños iraquíes por las sanciones lideradas por Estados Unidos, glorificó a Ghani como un «economista brillante» y afirmó que «ha ofrecido esperanza al pueblo afgano y al mundo».
La ceremonia oficial del Atlantic Council se llevó a cabo más tarde en abril, pero Ghani no pudo asistir, por lo que su hija Mariam recibió el premio en su nombre.
Nacida y criada en los Estados Unidos, Mariam Ghani es una artista con sede en la ciudad de Nueva York que encarna a la perfección todas las características de un hipster radlib instalado en un lujoso apartamento tipo loft en Brooklyn. La cuenta personal de Instagram de Mariam presenta una combinación de arte minimalista y expresiones políticas pseudo-radicales.
Con un estatus de élite dentro del medio de activistas del cambio de régimen identificados por la izquierda, Mariam Ghani participó en un panel de discusión de 2017 en la Universidad de Nueva York titulado «Arte y refugiados: enfrentando el conflicto con elementos visuales», junto con la ilustradora y partidaria de la guerra sucia Molly Crabapple. Crabapple es miembro de la New America Foundation, financiada por el Departamento de Estado de EE. UU., patrocinada por el multimillonario y ex director ejecutivo de Google, Eric Schmidt. Mariam Ghani y ella también aparecieron juntas en una compilación de artistas del 2019.
En la ceremonia del Consejo Atlántico de 2015 en Washington, cuando Mariam Ghani aceptó con orgullo el premio máximo del think tank militarista de la OTAN para su padre, sonrió junto a tres compañeros homenajeados: un importante general estadounidense, el director ejecutivo de Lockheed Martin y la cantante de country de derecha Toby Keith, quien se hizo un nombre gritando amenazas musicales patriotas contra árabes y musulmanes, prometiendo «ponerte una bota en el trasero», porque «es el estilo estadounidense».
El marketing del Atlantic Council en nombre del presidente Ghani se aceleró después de la ceremonia. En junio de 2015, el grupo de expertos publicó un artículo en su blog «New Atlanticist» titulado «FMI: Ghani ha demostrado que Afganistán está ‘abierto a los negocios ‘».
El principal funcionario del Fondo Monetario Internacional en Afganistán, el jefe de la misión Paul Ross, dijo al Atlantic Council que Ghani había «señalado al mundo que Afganistán está abierto a los negocios y que la nueva administración está decidida a proceder con las reformas».
El burócrata declaró que el FMI era «optimista sobre el largo plazo», bajo el liderazgo de Ghani.
De hecho, Ghani y su régimen títere estadounidense tenían una especie de puerta giratoria con el Atlantic Council. Su embajador en los Emiratos Árabes Unidos, Javid Ahmad, se desempeñó simultáneamente como miembro principal del grupo de expertos. Ahmad aprovechó su sinecure allí para colocar artículos de opinión en los principales medios de comunicación que mostraban a su jefe como un reformador moderado que tenía como objetivo «restaurar el debate civil en la política afgana».
Foreign Policy le había prestado a Ahmad espacio en su revista para publicar un anuncio de campaña apenas disfrazado para Ghani en junio de 2014. El artículo cantaba su alabanza como “una alternativa intelectual pro occidental altamente educada al antiguo sistema de corrupción y caudillos de Afganistán”.
En ese momento, Ahmad era un coordinador de programas para Asia en el grupo de presión de la guerra fría financiado por el gobierno occidental, el German Marshall Fund de los Estados Unidos. Los editores de Foreign Policy aparentemente no se dieron cuenta de que el artículo de Ahmad tiene pasajes que son casi una copia, palabra por palabra, de la biografía oficial de Ghani.
En la Cumbre de la OTAN de 2018, el Atlantic Council organizó otra entrevista aduladora con Ghani. Haciendo alarde de sus supuestos «esfuerzos de reforma», insistió el presidente afgano, «el sector de la seguridad se está transformando por completo, en los esfuerzos contra la corrupción». Añadió: «Hay un cambio generacional que está teniendo lugar en nuestras fuerzas de seguridad, y en todos los ámbitos, que creo que es realmente transformador».
El periodista que condujo la entrevista de softbol fue Kevin Baron, editor ejecutivo del sitio web Defense One, respaldado por la industria de armas. Aunque la corrupción sistémica y la naturaleza ineficaz y abusiva del ejército afgano eran bien conocidas, Baron no ofreció ningún rechazo.
En el evento, Ghani rindió homenaje al grupo de expertos que había servido como su fábrica de propaganda personal durante tanto tiempo. En homenaje al director ejecutivo del Atlantic Council, Fred Kempe, Ghani expresó efusivamente: “Has sido un gran amigo. Tengo una gran admiración tanto por su beca como por su gestión”.
La historia de amor del Atlantic Council con Ghani continuó hasta el ignominioso final de su presidencia.
Ghani fue un invitado de honor en la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) patrocinada por el gobierno alemán y respaldado por el Atlantic Council en 2019. Allí, el aristocrático presidente afgano pronunció un discurso que haría sonrojar incluso al pseudo-populista más cínico, declarando: “La paz debe estar centrada en los ciudadanos, no en las élites».
El Atlantic Council recibió a Ghani por última vez en junio de 2020, en un evento copatrocinado por el Instituto de la Paz de los Estados Unidos vinculado a la CIA y el Rockefeller Brothers Fund. Tras los elogios de Kempe como «una voz líder en favor de la democracia, la libertad y la inclusión», el exdirector de la CIA, David Petraeus, elogió a Ghani al enfatizar «el privilegio de trabajar con [él] como comandante en Afganistán».
No fue hasta que Ghani robó abiertamente y huyó de su país en desgracia en agosto de 2021 que el Atlantic Council finalmente se volvió contra él. Después de casi dos décadas de promoverlo, cultivarlo y enaltecerlo, el grupo de expertos finalmente reconoció que era un » villano escondido».
Fue un cambio dramático por parte de un grupo de expertos que conocía a Ghani mejor que quizás cualquier otra institución en Washington. Pero también se hizo eco de los intentos desesperados de salvar la cara por parte de muchas de las mismas instituciones de élite estadounidenses que habían convertido a Ghani en el asesino económico neoliberal que era.
En los infames últimos días de Ghani, Washington se mantuvo confiado
La ilusión de que Ashraf Ghani era un genio tecnocrático continuó hasta el final de su desastroso mandato.
Este 25 de junio, pocas semanas antes del colapso de su gobierno, Ghani se reunió con Joe Biden en la Casa Blanca, donde el presidente estadounidense aseguró a su homólogo afgano el firme apoyo de Washington.
«Vamos a quedarnos contigo», aseguró Biden a Ghani. «Y haremos todo lo posible para asegurarnos de que tenga las herramientas que necesita».
Un mes después, el 23 de julio, Biden reiteró a Ghani en una llamada telefónica que Washington continuaría apoyándolo. Pero sin miles de tropas de la OTAN protegiendo su régimen vacío, los talibanes avanzaban rápidamente, y todo se derrumbó en cuestión de días, como un castillo de arena golpeado por una ola.

Ashraf Ghani se reúne con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca el 25 de junio de 2021
Para el 15 de agosto, Ghani había huido del país con sacos de dinero robado. Fue una refutación surrealista a la narrativa, repetida hasta la saciedad por la prensa, de que Ghani era, como dijo Reuters en 2019, «incorruptible y erudita».
Las élites en Washington no podían creer lo que estaba sucediendo, negando lo que estaban viendo ante sus ojos.
Incluso el legendario activista progresista anticorrupción Ralph Nader estaba en negación, refiriéndose a Ghani en términos cariñosos como un «ex ciudadano estadounidense incorruptible».
Pocas figuras resumen mejor que Ashraf Ghani la podredumbre moral y política de la guerra de 20 años de Estados Unidos contra Afganistán. Pero su historial no debe tomarse como un ejemplo aislado.
Fue el Washington oficial, su aparato de think tanks y su ejército de reporteros aduladores lo que convirtió a Ghani en quien era. Este fue un hecho que él mismo reconoció en una entrevista de junio de 2020 con el Atlantic Council, en la que Ghani expresó su mayor gratitud a sus patrocinadores: “Permítanme primero rendir homenaje al pueblo estadounidense, a las administraciones estadounidenses y al Congreso de los Estados Unidos, y en particular, al contribuyente estadounidense por los sacrificios en sangre y tesoro».
Ben Norton es periodista, escritor y cineasta. Es el editor asistente de The Grayzone y el productor del podcast Moderate Rebels , que es coanfitrión con el editor Max Blumenthal. Su sitio web es BenNorton.com.
Tomado de: The Grayzone
Leer más
 Por Marisol Aguila Bettancourt @Aguilatop
Por Marisol Aguila Bettancourt @Aguilatop