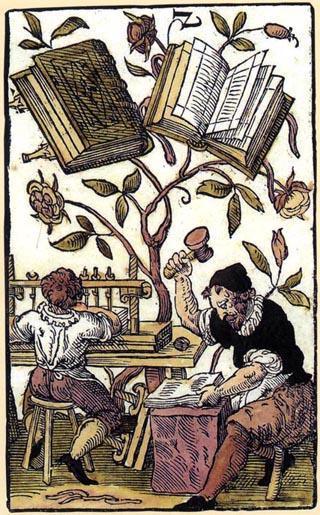 En un mundo como el nuestro, practicar la ciencia social es, ante todo, practicar la política de la verdad.
En un mundo como el nuestro, practicar la ciencia social es, ante todo, practicar la política de la verdad.
C. Wright Mills
El debate por la verdad es el más importante asunto intelectual.
Carlo Ginzburg
Cuentan los cuentacuentos (no confundir con los historiadores) que el rey quería un traje nuevo y deslumbrante, así que le encargó la tarea a unos sastres. Estos le pidieron todo tipo de metales preciosos y joyas para hacerlo, pero en vez de ello se quedaron con todo mientras le hacían creer al monarca que no veía la vestimenta que supuestamente cosían, porque todo aquel que tuviese padre ladrón no podría verla.
La corte cayó en el embuste de los sastres y nadie se atrevía a señalar la desnudez del rey; lo adulaban, no fuese que se pensara que tal cortesano tenía un padre ladrón. Así estaban las cosas hasta que el rey se decidió a dar un paseo por su reino. Los plebeyos, ni cortos ni perezosos, comenzaron a murmurar y a reírse al ver a su soberano tal y como vino al mundo. Entonces la mano de un niño se levantó de entre el populacho y gritó: ¡El rey está desnudo! Y lo que todos sospechaban se hizo evidente.
Vivimos en un mundo donde se hace imperante tomar partido. No es tiempo para el nihilismo y la ambigüedad de la corte. El mapa político cada vez se agrupa más en bloques de intereses; alianzas frágiles y coyunturales se anudan alrededor del mundo. Las transformaciones de todo tipo se suceden vertiginosamente por doquier, con tanta rapidez que a veces impiden su análisis. Nuestro país no escapa a la vorágine del cambio. Una mirada al barrio y otra a la aldea global bastarán para identificar serios problemas económicos, sociales, políticos, éticos, étnicos, nacionales, de género… En medio de esto, el rey (la sociedad) está desnudo (vestida de falacias por sastres oportunistas) en muchos sentidos y corresponde a los intelectuales señalarlo.
Frente a este paisaje poco halagüeño, me propongo desenterrar el hacha de la guerra y poner en discusión algunos temas tradicionalmente polémicos. ¿Qué función les corresponde a los historiadores (como arquitectos del conocimiento histórico e intelectuales) dentro de la gran empresa que llamamos sociedad? ¿Es de fiar el conocimiento histórico, o en definitiva son los historiadores literatos frustrados? ¿Debe el historiador pretender una imparcialidad fría ante su objeto de estudio? ¿Es esto más útil o más profesional? ¿Produce un conocimiento más científico, más verdadero? ¿Debemos comprometernos de manera consciente, hasta la pasión? ¿Con qué?
Para encender la llama que propicie el debate no seguiremos un hilo argumental estricto sino que analizaremos una serie de problemáticas, proponiendo a su vez algunas soluciones. Criticaremos las principales conclusiones del postmodernismo histórico (sastres burladores), más específicamente los postulados derivados de obra de Hayden White. Argumentaremos brevemente el por qué de la necesidad de producir una historia crítica y “objetivamente comprometida”.
ANTECEDENTES DEL POSMODERNISMO EN LA HISTORIA
El positivismo en la historia tiene sus raíces en uno de los cursos más recordados y citados: Curso de Filosofía Positiva (1830-1842) de Auguste Comte. Estas ideas fueron recibidas y luego popularizadas fundamentalmente en el gremio de los historiadores. Estos, en su afán de aprehender la realidad y no solo sus consideraciones abstractas, se abocaron a una adoración del documento en su búsqueda de los hechos “tal y como ocurrieron”. Como proclamaron los paladines del positivismo histórico, Charles Victor Langlois y Charles Seignobos:
“Los hechos pasados no son conocidos sino por los vestigios que de ellos se han conservado (…) La historia se hace con documentos (…) A falta de documentos, la historia de inmensos periodos del pasado de la humanidad es para siempre incognoscible. Porque nada suple a los documentos: sin documentos no hay historia”. (Birlán, 1954, citado en Bloch, 1971).
Un pequeño aparte: Aunque estas posiciones (al menos dentro de la teoría) han sido superadas, debemos evitar irnos a los extremos y renunciar a la importancia objetiva que tuvo el positivismo en su momento. Como no consideramos suficiente a ningún historiador que en el siglo XXI se quede en los marcos estrechos del documento y la supuesta “renuncia al yo” rankeana, también rechazamos las posturas hipercríticas que caricaturizan a “esos malos historiadores positivistas” (Aguirre Rojas, 2004), pasando por alto el hecho de que el trabajo de estos significó un giro de ciento ochenta grados en relación con la producción histórica que los antecedió, de ahí que todas la escuelas o corrientes historiográficas posteriores estén en deuda con el positivismo de Ranke, Seignobos, Langlois, Niebuhr, Meyer y otros. Dicho en palabras de Marc Bloch (1971):
“La persecución hasta el puntillismo de la descripción erudita, la ilusión de objetividad imparcial y fría, etc., no impidieron a la historia positivista aportar elementos valiosos a la integración gradual de la ciencia histórica. Puso en solfa entre varias cosas a la concepción teológica de la historia, a la utilización acrítica de las fuentes y a la historia especulacionista de corte romántico”.
Aun así, la época de esplendor del positivismo fue un período de corta duración. Frente al aislamiento disciplinario en que los positivistas mantuvieron a la historia y a la concepción “historizante” (Simiand) de la misma, durante los del siglo XX se alza la corriente historiográfica de los Annales y toman auge los análisis marxistas en la historia. Análisis tendentes en su base a emular al modelo metodológico de las ciencias naturales, a fin de darle a la historia la tan ansiada categoría de ciencia. La disciplina entra en un productivo maridaje con la demografía, la economía, la antropología, la etnografía, la estadística… Introduce numerosas técnicas de ordenamiento de datos e información masiva en función de hipótesis previamente elaboradas y se sumerge en la tarea de crear un aparato de categorías y conceptos propios de la ciencia histórica. Sin detenernos a analizar la superioridad cualitativa de esta etapa en la historia de la historia debemos recordar que:
“Por aquellos años (…) era hegemónica una historiografía basada en la fiabilidad de las investigaciones masivas, la credibilidad de una metodología cercana a las ciencias experimentales y el recurso a los “grandes relatos” del marxismo y del estructuralismo por encima de los “pequeños relatos” de la historia événementielle, del relato, de la narración, que habían quedado totalmente desacreditados”. (Morales Moya, 1992).
Contra estos análisis, mayormente estructurales, se levantó una reacción que, habiendo tenido sus antecedentes inmediatos en los años 70, cobró especial intensidad en la década del 80. Una reacción que se cuestionaba la posibilidad de la verdad en la historia y se levantaba en pie de guerra por el rescate del individuo y lo individual, del sentido humano en la historia frente a los planteamientos cientificistas. Hitos de esta reacción fueron recogidos por Paul Veyne (Comment on écrit l’histoire, 1971); Hayden White (Metahistory. The historical imagination in Nineteenth-Century Europe, 1973); Michel de Certeau (La escritura de la historia, 1975); Carlo Ginzburg (Signes, traces, pistes. Racines d’un paradigme de l’indice, 1979).
En el año 1979 el reconocido historiador inglés Lawrence Stone le tomaba el pulso al momento en su artículo “The Revival of Narrative”, valorando que la historia científica, expresada en sus tres corrientes representativas: el modelo económico marxista, el modelo ecológico-demográfico francés relacionado con los Annales y los métodos cliométricos americanos, estaba siendo seriamente revisada. Stone alertaba sobre “el retorno a la narración”. Un retorno que no solo se refería al reconocimiento de la narración como canalizadora idónea del discurso histórico sino que apuntaba a la degradación del mismo al rango de literatura, incapaz de producir un conocimiento verdadero.
Aunque que en la génesis de los debates que abrieron la era posmoderna estaba la defensa del individuo, sostengo que en los campos de las ciencias sociales fue este el más dañado a la larga. Las esperanzas de muchos intelectuales de izquierda en las posibilidades del posmodernismo (fin de los grandes relatos y renovación de la crítica marxista) pronto fueron frustradas.
HAYDEN WHITE. LA HISTORIA CÓMO POÉTICA
Dentro de toda lo producido dentro del campo de la historia y de la filosofía de la historia en el marco de este ataque arremetido por el postmodernismo, merece un aparte la obra del profesor norteamericano Hayden White. Su trabajo más representativo, Metahistory. The historical imagination in the Nineteenth-Century Europe, ha devenido un referente obligatorio dentro de la teoría de la historia, aunque es un libro que ha generado mucha discusión sobre él mismo y poca o ninguna solución de recambio a los paradigmas que deconstruye.
Un breve análisis de su obra nos permitirá visualizar las características del posmodernismo que intentamos criticar.
White comienza explicándonos en el prefacio del libro su concepción de la infraestructura “metahistórica” de la obra histórica como “un contenido estructural profundo que es en general de naturaleza poética, y lingüística de manera específica, y que sirve como paradigma precríticamente aceptado de lo que debe ser una interpretación de especie histórica”.
Desde aquí comienza White a distanciarse de la mayoría de los teóricos de la historia, que comúnmente habían aceptado como la estructura metahistórica (es decir, lo que está más allá de la historia en el sentido de que es conocimiento y supuestos que anteceden a la escritura de la historia y subyacen en la obra histórica) los conceptos teóricos usados por el historiador. White desestima esto como con un manotazo impaciente al decir que: “tales conceptos (…) aparecen en la superficie del texto y en general se pueden identificar con relativa facilidad (…)” y aquí creemos que White se equivoca. Los paradigmas e ideas que se esconden en la conciencia del historiador son mucho menos perceptibles que las formas literarias sobre las cuales puede construir su discurso. Aún desde la apertura el autor va más lejos. La obra histórica es para él fundamentalmente “una estructura verbal en forma de discurso en prosa narrativa”. Si no nos dejamos subyugar por el palabreo teórico whiteano (algo bien difícil) podemos ver la diferencia nada sutil con la definición de Bloch que entiende la historia como la ciencia de los hombres en el tiempo. Criticar la pretensión de la historia de ser ciencia es una cosa, sacar “al hombre” del centro de la producción histórica tiene implicaciones mucho más profundas y peligrosas.
White desarrolla su teoría mediante el análisis de cuatro historiadores (Michelet, Ranke, Tocqueville y Buckahardt) y cuatro filósofos de la historia (Hegel, Marx, Nietzsche y Groce). En las obras de estos autores identifica tres tipos de estrategia que los historiadores pueden emplear para obtener distintos tipos de efecto explicatorio: Explicación por la argumentación formal, por la trama y por implicación ideológica.
Cada una de estas estrategias tiene, según White, cuatro modos posibles de articulación: Para la argumentación los modos de formismo, organicismo, mecanicismo y contextualismo; para la trama tenemos los modos de la novela, la comedia, la tragedia y la sátira; y para la implicación ideológica las tácticas del anarquismo, el conservadurismo el radicalismo y el liberalismo.
White continúa explicándonos que en un nivel profundo de la conciencia el historiador prefigura el campo histórico, un acto esencialmente poético. Esta prefiguración se caracteriza según los modos lingüísticos en que se expresa: metáfora, metonimia, sinécdoque e ironía. Más adelante dirá White que estos modos prefigurativos son la base de cuatro modos de conciencia histórica.
Cualquier estudiante esta es literatura “pesada”, más cuando nuestra licenciatura tiene un serio problema, y es que generalmente podemos cursarla plácidamente sin chocar con estos “bloques teóricos”. Por temor a disuadir a mis lectores de avanzar en el texto, y por cuestiones de espacio, propongo continuar resumiendo lo que más nos interesa de White. En su obra encontramos:
—Una caracterización del discurso histórico eminentemente tropológica y poética.
—Un enfoque formalista del discurso histórico en el cual considera el acto de prefiguración poética como determinante, convirtiendo el quehacer histórico en una elección, entre una serie de opciones de figuración.
—Una homologación de la teoría literaria a la epistemología de la historia.
—Un determinismo lingüístico.
—La implicación de que la historia como narración, al fin, pertenece al campo de las artes y no de las ciencias.
Al final todo esto nos lleva a un relativismo incapaz de dotar a un obra histórica de un valor de verdad por sobre otra obra que trate un mismo tema. Esto lo vemos claro en las consideraciones de White acerca de que palestinos e israelíes son ambos poseedores de historias reales de expoliación y humillación, evitando una explicación que de una forma u otra tome partido. Hacia aquí es hacia donde ha sido dirigida la mayor parte de la crítica de los historiadores, dado que aquí es donde yace el verdadero peligro de la obra whiteana y del posmodernismo en la historia de forma general.
Como diría Danto, el hecho de que la historia sea escrita bajo la forma de una narrativa no significa que abandone la empresa de la búsqueda de la verdad. White se pasa por alto magistralmente la esencia del discurso histórico: su carácter referencial. El historiador prefigura y acomoda los hechos en el fondo de una narración, pero antes ha realizado una laboriosa tarea de búsqueda, selección y entrecruzamiento de fuentes preexistentes que son ensambladas comprensivamente para dotarlas de inteligibilidad. Nada que ver con la tarea de crear (en el sentido de inventar, ficcionar) de la literatura.
“(…) los neoescépticos rechazan la otra vertiente del trabajo del historiador: la posibilidad de que la construcción de hipótesis y argumentos lleve a una reconstrucción, es decir, a la búsqueda de la verdad (…) Si el historiador sabe escribir con eficacia, tanto mejor, puesto que quien le lea evitará el aburrimiento. Pero las implicaciones cognitivas de la narración histórica son otra cosa. Sólo un ingenuo, o un falso ingenuo, creerían que la eficacia estilística (entendida como mero ornamento) pueda llegar hoy a sustituir en un libro de historia la solidez de los argumentos”. (Carlo Ginzburg, 2002).
No se debe rechazar la posibilidad de ser artistas, pero debemos ser artistas de lo necesario y verdadero.
SALVANDO AL REY
Los historiadores deberían dejar de pretender ser imparciales. Es más, deberían comprometerse con una causa. ¿Con qué causa? Con la de la búsqueda de la verdad. ¿Podemos alguna vez narrar sin moralizar? A la pregunta de White decimos: No.
Si alguien nos pregunta qué pasó en Auschwitz decimos: barbarie total, asesinato, genocidio… ¿en qué nos basamos? ¿En el número de muertos? No, la consideración es puramente ética. Han muerto más en otras circunstancias y hemos dicho: Ajusticiamiento. No son solamente los hechos. El lenguaje expresa nuestras concepciones éticas y desde ahí alguien puede definir Auschwitz como asesinato y el terror jacobino como justicia, diferenciando moralmente algo “incorrecto” de algo “correcto”. Y para pronunciar juicios de valor racionalmente no basta con estar dotados de los mejores recursos del oficio sino que tenemos que comprometernos éticamente. Útil será recordar la polémica de Aristóteles con los escépticos, donde el primero malgastó todos sus recursos dialécticos: los escépticos usaban el principio de la contradicción para negar el principio de la contradicción. Entonces, como luego haría Kant, Aristóteles se vio forzado a reconocer que la vida racional no puede prosperar a menos que la vida moral sea firme.
La necesidad de un hombre nuevo que tiene el mundo no se ha resuelto, y quizás jamás se resuelva si avanzamos por caminos que separan la utopía que se persigue de la praxis cotidiana, menospreciando hoy los valores éticos que se esperan en el hombre del mañana. Criticando la moral burguesa no se construye una moral revolucionaria y el hombre nuevo no nace (como si fénix fuese) de las cenizas del viejo. La revolución es por esencia incendiaria, pero el estado normal de la vida es la paz, no la revolución. Y en esta paz debemos construir valores, vidas moralmente fuertes, capaces luego de sostener una revolución final por los principios de la libertad y la razón.
Ya lo dijo en 1989 Jean-François Revel: La primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira. Y esta mentira tiene hoy como componente importante la traición moral que el relativismo posmoderno le ha hecho a la sociedad. El historiador se engaña si cree que su tarea no está relacionada con la subversión de este orden. Parece más “científico” el aparente estado de indiferencia que adoptan muchos “cientistas sociales” hacia su objeto de estudio, pero deberíamos renunciar al oficio si todo lo que vamos a hacer es diseccionar fragmentos de la realidad para luego elaborar complejas teorías que no tienen otra utilidad que la de disfrutar cierto placer estético que algunos sienten al desenvolverse (o envolverse) con soltura entre la madeja de los conceptos abstractos, placer que disfrutan como si fuese la misma ambrosía de los dioses.
Estos sucumben bajo la dicotomía (falsa) de la discusión de altos vuelos (la empresa meramente teórica) y la aplicación comprometida de estos conocimientos, necesaria para enmarcar la producción histórica en un proyecto más “social” y menos academicista. ¿La promesa fundadora de las ciencias sociales fue constituir un gremio de gurúes, una casta de académicos confundidos con sus técnicas método-burocráticas que vulgarizan al hombre con su desatinado interés por problemas intrascendentes? Indudablemente eso es una “patraña del enemigo”. La Ciencia Social, que nos atañe a todos, puesto que atañe al Hombre, nació con una promesa de esperanza: La libertad del ser.
En búsqueda de la promesa incumplida de la Ciencia Social, nuestra propuesta es escribir una historia “objetivamente comprometida”. No esterilizada ni absentista. Que luche contra todas esas fuerzas que nos quieren convertir en animales vulgares, quitándonos el acceso libre al conocimiento y a la facultad de pensar. Una batalla consciente por la verdad y la libertad. No una historia ciega, patriotera o panfletaria: crítica, analítica, incisiva, transformadora, incendiaria, que anude alianzas con cualquier proyecto verdaderamente abocado a la obtención de mejorías y libertades sociales.
Todo cuerpo de conocimiento que no ayude a este fin es declarado conocimiento inútil.
REFERENCIAS
Bloch, Marc. (1971). Apología de la historia o El Oficio del Historiador. pp. 12-13
Ginzburg, Carlo. (2002). Entrevista a Carlo Ginzburg en revista Archipiélago, núm. 47 (2002)
Morales Moya, Antonio. (1992). Historia y postmodernidad. p.16
Tomado de la publicación: www.caimanbarbudo.cu
*Julio David Rojas es estudiante del cuarto año en la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana.


