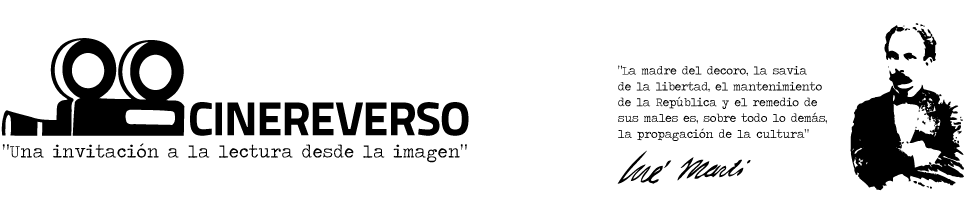Por Miguel Martorell Linares
«Nació con el don de la risa y la intuición de que el mundo estaba loco». Así comienza Scaramouche, la novela que publicó en 1921 Rafael Sabatini. Que me perdone el coronel Aureliano Buendía pero creo que es la mejor frase inicial que puede tener un libro, aunque yo esto tardaría en apreciarlo, pues conocí las aventuras de Scaramouche, antes de leer a Sabatini, en una de aquellas sobremesas de sábado en las que nos quedábamos pegados al televisor viendo la película de turno. Los cinéfagos de mi generación bebimos durante la infancia de los cines de barrio y programa doble, a los que entrabas a cualquier hora: veías media película, luego una completa, y acababas la tarde con el comienzo de la primera. Pero más allá de aquellas salas de reestreno, fuimos niños catódicos. Tenemos una deuda de sangre con la televisión, con las sesiones familiares de sobremesa que nos ataban a la pantalla para ver una de vaqueros, de aventuras en África o el Amazonas, de caballeros medievales, de ciencia ficción, de catástrofes, de capa y espada…
De entre todos los espadachines que poblaban las pantallas mi favorito era André Moreau, el protagonista de Scaramouche, el fiel amigo que jura vengar la muerte de su compadre Philippe de Vilmorin, un propagandista republicano en el preámbulo de la Revolución Francesa que, falto de pericia al manejar la espada, muere en un lance de honor a manos del marqués de Mayne, experto duelista. Proscrito tras enfrentarse al marqués, Moreau se refugia en una compañía de teatro itinerante que sigue el repertorio de la comedia del arte. Y, como había nacido con el don de la risa, interpreta allí a Scaramouche, un fantoche cómico, mudo y pelirrojo escondido tras una gran máscara con una nariz gigante.
Mientas sube a los escenarios, en aquella semiclandestinidad, aprende esgrima de un maestro de espada republicano, quien le enseña una estocada secreta con la que espera vencer al marqués de Mayne. Llega la revolución y tras la toma de la Bastilla, una vez liquidada la monarquía absoluta y proclamada la Asamblea Nacional, Moreau se convertirá en diputado de la nación e irá retando uno a uno a los mejores esgrimidores de entre los parlamentarios de la aristocracia. A la espera de consumar su venganza batiendo en duelo a su archienemigo, impulsa la revolución a golpe de espada y de florete diezmando los escaños de la nobleza. Acabará enfrentándose a Mayne en un teatro de París: casi diez minutos de la mejor esgrima artística entre palcos, butacas, telares y bastidores… ¿Hay quién ofrezca más?
Cuando más adelante leí la novela, comprobé que la película era una adaptación libre, es decir, traidora. Pero me dio igual, pues descubrí que podía ser fiel a ambas; que para mí Scaramouche siempre sería Stewart Granger y la película no me impedía disfrutar del libro: he retornado a los dos con alguna frecuencia. También supe con los años que el director se llamaba George Sidney. Y que Eleanor Parker, deslumbrante, amada por la cámara, era quien interpretaba a Leonora, la actriz pelirroja que cobija y alienta al héroe en su aventura teatral.
Quizás Leonora sea el personaje femenino más libre en el cine familiar estadounidense de los años cincuenta: es divertida e inteligente, sensual, pícara y libertina; disfruta en el juego del amor, no sufre en demasía si comparte a su querido y alterna a Scaramouche con otros amantes. Leonora rompe con el rol sumiso asignado a las mujeres en el cine de la época y además no paga su libertad con la muerte o el sometimiento, como era habitual con cierta frecuencia. Es cierto que al final Moreau, en la decisión más tonta de su vida, elegirá a Aline de Gavrillac de Bourbon, una delicada aristócrata algo frígida interpretada por Janet Leigh. Pero Leonora acepta la derrota y sigue celebrando el amor y la vida.
Scaramouche se estrenó en 1952, pero George Sidney había dirigido cuatro años antes otra cinta de capa y espada que también marcó mi infancia, aunque en esta ocasión no sabría decir si conocí antes el libro o la película, pues Los tres mosqueteros es una de las primeras novelas que recuerdo haber leído. Esta vez la versión cinematográfica sí es radicalmente infiel a Dumas, pero eso tampoco importa porque derrocha talento. Sidney era un especialista en musicales —venía de rodar Levando anclas y Hasta que las nubes pasen, biografía de Jerome Kern— y consiguió con Los tres mosqueteros todo un oxímoron: hacer un musical sin música. Algo de esto había ya en otras películas anteriores de espadachines. En Robín de los bosques (1938), por ejemplo, Errol Flynn, embutido en aquellas impolutas mallas de color verde chillón, estaba más cerca de los bailarines de Kiss me Kate, el musical de Cole Porter sobre La fierecilla domada que dirigió más tarde el propio Sidney en 1953, que de un auténtico arquero medieval. Sus peleas a espada eran verdaderos ballets, desplegados sobre la banda sonora de Erich Wolfgang Korngold.
Para Los tres mosqueteros Sidney eligió como protagonista a Gene Kelly y por ello cada duelo es un alarde coreográfico, con pasos diseñados por el propio actor, como puede comprobarse durante la larga escena casi inicial en que se bate con Athos, Porthos y Aramis; o luego, cuando los cuatro juntos y ya unidos para siempre, pelean contra la guardia de su majestad. Amén de las cabriolas y la desvergüenza de Kelly, de la película quedarían grabadas en mi imaginario la nobleza de carácter que Van Heflin imprime a Athos, la belleza fría y sensual de Lana Turner en su Milady de Winter y la perversa astucia del villano calculador por antonomasia: Vincent Price encarnando al cardenal Richelieu. Todavía durante la carrera, al estudiar la Guerra de los Treinta Años, el rostro de Price se me venía a la cabeza cada vez que Richelieu aparecía en escena.
Scaramouche, o Los tres mosqueteros y sus dos secuelas, constituyen el mejor patrimonio de mi infancia, junto con los jorobados de Paul Feval y Victor Hugo; todo Julio Verne; Emilio Salgari desde Los tigres de Mompracem hasta El corsario negro, pasando por El sacerdote de Ptah; las aventuras ambientadas en la prehistoria del Abate Rosny; la serie completa de Tarzán, de Edgar Rice Burroughs… Este bagaje literario pertenecía a la niñez de mis padres que conservaron aquellos libros, algunos primorosamente encuadernados por ellos mismos, para que los leyeran sus hijos. Todo un trasvase generacional de saber y de emociones al que me aferré cual lapa en cuanto comprendí su valor. Me aferré hasta tal punto que dejé de estudiar porque solo quería emborracharme de esas novelas y comencé a suspender los exámenes. Mi madre me arrancó de las manos el tercer tomo de El vizconde de Bragelonne, o Treinta años después, segunda secuela de Los tres mosqueteros, y no me lo devolvió hasta que no enderecé el rumbo…
Creo que aquellos contadores de historias tienen parte de culpa en que yo me haya dedicado al oficio de historiador y siguen influyendo en el modo en que quiero ejercerlo. Desde que los conocí de chaval ni he podido ni he querido desembarazarme de ellos. Sigo disfrutándolos como el niño que fui y de tanto en tanto retomo alguna de aquellas novelas y películas, que son como un bálsamo en días de penuria. Tras la muerte de mi padre releí con la misma avidez de antaño Los tres mosqueteros, Veinte años después y El Vizconde de Bragelonne. Volví a aprender la lección de aquellos cuatro amigos, a los que la vida y la política separan a lo largo de tres décadas, pero siguen atados para siempre por un vínculo indeleble; me estremecí de nuevo cuando Carlos I de Inglaterra, ya con la cabeza en el patíbulo, susurra al oído de D´Artagnan: “¡Remember!”; disfruté de las fintas políticas y las conspiraciones de Richelieu, Mazarino o de Aramis, ya general de los jesuitas; sufrí con la pasión amorosa que devora a Raoul de Bragelonne, hijo de Athos, y lloré sin consuelo ante la muerte de Porthos, tan querido…
Contagiado en mi infancia por el virus de aquellas aventuras, he seguido disfrutando de ellas toda mi vida. Al placer de las películas clásicas de George Sidney, Michel Curtiz, Richard Thorpe, John Cromwell, Raoul Walsh o Rouben Mamoulian, por citar solo algunos nombres, se fueron uniendo otras muchas, ya de adulto. Entre ellas La princesa prometida (1987), de Rob Reiner, divertida y fantástica; el Cyrano de Bergerac (1990) de Jean-Paul Rappeneau, encarnado por un inconmensurable Depardieu; El viaje del capitán Fracassa (1990), de Ettore Scola; La hija de D´Artagnan (1994), algo más discreta, de Bertrand Tavernier, o El hombre de la máscara de hierro (1998), de Richard Wallace, con un reparto épico para unos mosqueteros próximos a la vejez. Ayer mismo, sin ir más lejos, volví a ver En guardia (1997), de Philippe de Broca, adaptación de El Jorobado, de Paul Feval, que tiene muchos puntos de contacto con Scaramouche: el afán de vengar la muerte de un amigo, el refugio en una compañía de cómicos –común también al capitán Fracassa-, la estocada secreta… Y de nuevo, reí y lloré de emoción como si hubiera vuelto a la infan Creo que estos tiempos son los adecuados para regresar a Dumas. Quizás halle refugio junto al conde de Montecristo…cia.
Tomado de: https://insertoscine.com
Social tagging: Alejandro Dumas > Cine de aventuras > Miguel Martorell Linares