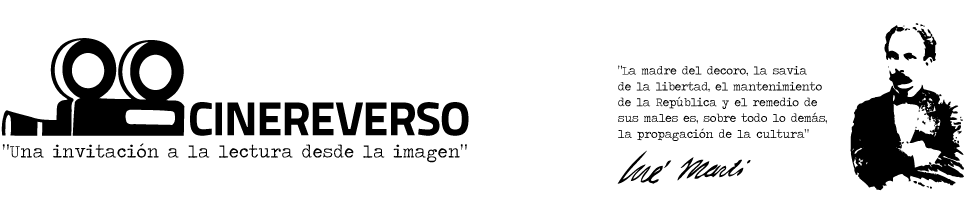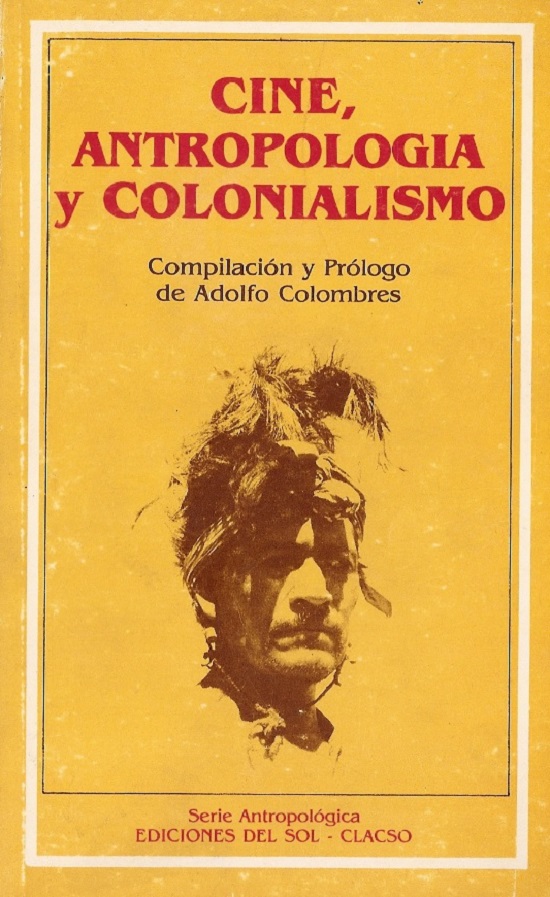Por Adolfo Colombres
La función primordial de la luz en los mitos de origen es de muy antigua data, e impregna los universos simbólicos con ricos significados. Se la reconoce como un principio superior, purificador, virtuoso y con un marcado poder espiritual, que se relaciona tanto con la clarividencia intelectual (la palabra «lucidez» viene de luz) como con la santidad. La luz, subrayaba Plotino, no se halla sin embargo en el cuerpo iluminado, sino que proviene de un cuerpo luminoso, que la proyecta. Esto es válido para el mundo de la física y también en algunos aspectos de lo simbólico, en los que se pone de manifiesto que dicha luz es recibida de un dios o ser superior; pero existe también una luz interior, que se elabora lentamente con el cultivo de la sabiduría y las virtudes, hasta que llega el momento en que esa persona, sin haberla recibido de nadie, tiene ya la capacidad de iluminar a otros con sus palabras y ejemplos de vida, aunque esto, claro, se trata de una metáfora.
La luz, por cierto, reviste una importancia muy especial en lo maravilloso, pues casi siempre este depende de ella. Conviene aquí traer a colación las tres formas de la luz concebidas por los guaraníes: el resplandor (vera), la luz llameante (rendy), y por último la luz o el brillo tronante (ryapá), que asocia la luz al sonido, así como al rayo le sigue el trueno. Mircea Eliade, en su libro Mitos, sueños y misterios, viene a reforzar el concepto de luz llameante, al sostener que la fuerza mágica, cuando alcanza un alto poder, es experimentada como un calor intenso. Añade que en la India todo hombre que entra en comunicación con una divinidad deviene quemante, al igual que las personas que detentan un poder mágico-religioso. Y en relación al brillo tronante, recordemos que en la India, el mantra Om es un viaje del sonido (la resonancia del universo) a la luz.
La mayor parte de las teofanías comienzan con la luz, como la primera manifestación visible de un mundo aún no formado, y que sin ella nunca podría formarse, pues no hay formas en las tinieblas. Para la Cábala, la luz ha creado la extensión como una vibración ordenadora del caos inicial, al que cabría llamar más bien la Nada del principio, ya que no se puede poner orden en lo que no existe. En el Génesis, las primeras palabras del dios creador son «Fiat Lux», o sea, «Hágase la Luz». La luz solar será luego identificada con el espíritu y el conocimiento, y también con el éxtasis místico, visto por lo general como una iluminación. Entre otras connotaciones, el arcoíris será considerado como un puente que, al unir la tierra con el cielo, facilita el paso del mundo sensible al sobrenatural. Lo que lo torna maravilloso es el despliegue revelador de los seis colores de la luz (tres de ellos primarios, y otros tres derivados, que surgen de sus mezclas), los que por lo común se ocultan en la pureza del blanco. Buda lo llamó el Gran Puente. Para los griegos, era la bufanda de Iris, mensajera de los dioses, y en la India se lo considera el arco con el que Indra –el más poderoso de los dioses védicos, asociado a Agni– lanza sus flechas de lluvia o de fuego. Agni vendría a representar la luz de la inteligencia, pero también se lo asocia al fuego, su manifestación más intensa, que tiene además un gran poder purificador, por lo que su simbolismo es un tanto polivalente.
Los Vedas no exaltan a un creador benevolente ni a otros dioses, sino al resplandor de este mundo. Porque si la creación es tan perfecta, diría Proust, interpretando a un ateo, bien puede prescindir de la figura de un creador. Lo fundamental en la concepción védica era el brillo (div, en el antiguo ánscrito), o sea, el resplandor, como la primera epifanía de lo sagrado. Los objetos de culto eran los devas, término que se relacionaría con la palabra latina deus (dios). Esta Luz del Mundo, concebida como un esplendor que enceguece, cautivó más su imaginario que la jerarquía de los seres y el orden de la naturaleza, dice Boorstin. Como fuego sacrificial, ella se convertía en una mensajera que elevaba a los dioses no solo la ofrenda consumida, sino también el ruego de los cadáveres cremados, a fin de que se les permitiera salir de la cadena de las reencarnaciones (Samsara). Por esto último, Benarés fue llamada la Ciudad de la Luz. Lo que eleva al devoto hacia lo sagrado no es la adoración ni la oración, sino el simple acto de ver, aunque ello resulte tan simple, pues a la percepción del sentido primario debe unirse la sensibilidad, o una capacidad espiritual de ver más allá de las apariencias. Darsan es una palabra hindi que designa el acto visual, y lo primero que ve el devoto en el templo es la imagen de la divinidad, o de los infinitos dioses de su teodicea. Tal deslumbramiento ante lo sagrado no tiene lugar solo en los templos, sino que se da asimismo fuera de ellos, ante personas de gran poder espiritual (Ghandi fue una de estas), las cumbres del Himalaya (gran fuente de la luz) o las aguas del Ganges, río que fluye desde el cielo hacia la tierra. Señala Boorstin que el darsan es una visión de dos direcciones, pues así como el devoto ve al dios (o lo sagrado), el dios ve al devoto, y ambos entran en contacto a través de la magia de los ojos. Es que el sentido de la vista es el que más nos conduce a la esfera de lo maravilloso. Los ojos abultados que se observan a menudo en las representaciones pictóricas de los dioses, ponen de manifiesto el gran rol de la visión en las relaciones del ser humano con lo sobrenatural. Una visión no ordinaria, sino deslumbrada, que indaga en el misterio de lo viviente y no en las jerarquías que puedan establecerse entre ellos.
El ciclo del estanque de las ninfeas, de Claude Monet, es en sí mismo una pintura viva, y acaso la mayor aventura de la luz en la historia de la pintura europea. En las doscientas cincuenta obras dedicadas a ella, según se estima, la luz va mutando según las horas del día y las estaciones del año, así como en los cambios del punto de mira del observador. Los reflejos del cielo, las nubes y los árboles en el agua del estanque, se tachonan de lentejuelas y otras formas evanescentes que parecen amalgamarse en algún extremo, pero que terminan diluyéndose en la luz de un modo no logrado antes.
El canon del paisajismo colapsa ante una pintura sin dibujo, sin bordes, sin dimensiones, sin planos distintos ni perspectivas. No hay horizonte, y del cielo solo resta la luz. La crítica vio en esta serie la secreta poesía de lo real, expresada en un lenguaje inédito, en un gran poema visual de agua y flores, pues la naturaleza se torna algo elemental e intemporal. Afectado en sus últimos años por una doble catarata, ya casi ciego, Monet se esforzaba ante el enorme mural que dejó en el Museo de la Orangerie para intentar mínimos retoques perfeccionistas, como correspondía a un hijo dilecto del impresionismo, esa corriente que había abolido el color negro de las telas, por ser la negación de la luz.
Paul Gauguin llamó al color la lengua de los sueños, tan profunda como misteriosa. Los colores, tal como se desprende de lo que se dijo a propósito del arcoíris, son otros hijos de la luz, pues solo pueden existir en ella, nunca en la oscuridad. El negro no es un color más, sino su polo opuesto, la no manifestación de la luz, el «color» de las tinieblas exteriores, que simboliza por lo general la muerte, el duelo y la máxima expresión de lo terrible. Aunque no siempre, pues en el África subsahariana el color de los muertos es por lo común el blanco, o sea, la luz que esconde la explosión de sus colores. Si bien el blanco suele asociarse con el éxtasis místico y la iluminación del alma, abriendo así una vía a lo maravilloso, el negro difícilmente estará asociado a esta experiencia, o al menos al lugar de llegada del alma o el cuerpo, pues a menudo los caminos hacia el paraíso o el esplendor exigen atravesar páramos oscuros y estremecedores.
Si bien se dijo que los colores son seis (u ocho, si consideramos como tales el blanco y el negro), el centro de la visión del cerebro humano alcanza a procesar veinte mil tonalidades, diversidad cromática que nos indica que cuando alguien dice «azul» sin tener delante una tonalidad específica de referencia, cada uno de quienes lo escuchan se lo representará con un tono distinto. Los maoríes, observa Merleau-Ponty en Fenomenología de la percepción, poseen tres mil nombres de colores diferentes, no porque perciban muchos, sino, al contrario, porque no los identifican cuando pertenecen a objetos de estructura distinta.
Para los antiguos mayas, el negro era el color de la guerra, la muerte y la desintegración de la carne, lo que se aviene con el hecho de que se trata de una ausencia de toda impresión luminosa. Los sacrificios, para esta civilización, no se relacionaban con el rojo, el color de la sangre, sino con el azul, que era el color de lo sagrado. En el mito chamacoco sobre el origen del color de los pájaros, la sangre no se identifica con el rojo sino con su intensidad, y esa intensidad proviene de la fuerza con que la sangre brotó de una herida en la pierna de un personaje en el tiempo original. Así el papagayo, por haberse bañado en la sangre que brotó de la herida recién abierta, tiene colores amarillos, azules y verdes muy intensos. El blanco no es para este pueblo un no-color, sino un color sin energía interna, sin fuerza vital.
Del mismo modo en que cada cultura significa los colores según su parecer, vinculándolos así con las grandes emociones, cada individuo puede atribuirles, en base a su experiencia personal, significados específicos, además de elegir uno de sus tonos como el dilecto. Y son estas tonalidades preferidas las que teñirán sus encuentros con lo maravilloso, porque este no suele tener un color propio, objetivo, consensuado, sino el color y el tono que le asignamos, por ser el que más impresiona nuestros sentidos. Por su condición onírica, no cabe en ellos una fotografía que pueda capturarlos y fijarlos como los verdaderos. Además, no se trata de lo que alcanza a registrar el ojo, sino de lo que sucede detrás de él, la lectura que de estas impresiones ópticas realiza el cerebro. O sea, todo color tiene un carácter abierto, permeable a procesos simbólicos de distinto cuño. Porque el simbolismo cromático se revela en un doble plano. En el primero, la cultura (o la persona) atribuye un determinado sentido a un color, buscando el consenso por esta vía más superficial. En el segundo, se pintan paisajes y objetos con colores que ellos no tienen en la realidad, lo que nos traslada a un mundo encantado.
Como ejemplo de esto último, podemos remitirnos a las pinturas en miniatura de Rajasthan, originadas en Persia e introducidas en la India por los mongoles. En estas composiciones, son los cielos los que más permiten al artista dar libre curso a un toque casi impresionista, capaz de expresar una atmósfera con el solo recurso del color, sin recurrir al dibujo. En ellas –y en especial en las célebres láminas del Kama Sutra de Bikaner, de la segunda mitad del siglo xviii, que tomo como referencia–, la naturaleza no es a menudo visible más que a través de una pequeña abertura en un muro o por encima del borde del jardín suspendido. Al igual que en otras miniaturas de dicha región, la alteración del color es parcial, pues para potenciar su efecto ella debe camuflarse entre elementos que poseen un color admisible como real. Es en tales despliegues de colores imaginarios donde el artista refleja sus sentimientos, siendo infiel a la visión para abrirse a los frutos de su sensibilidad. Desbaratan así con estos toques la trama del mundo para tejerla de nuevo, en otro intento de alcanzar la esencia de una cosa. El color, en consecuencia, no es una cualidad intrínseca de un objeto, sino extrínseca, algo que puede posarse o no en él, o hacerlo una vez de un modo y otra vez de otro muy distinto, llevado por una subjetividad que lo significa según su percepción y estado emocional.
Claro que estas libertades de la subjetividad cromática se restringen o acaban cuando entramos en el jardín de los dioses, pues en buena parte de ellos la forma viene asociada a un color de una tonalidad específica. Así, en el panteón de los aztecas, cinco divinidades compartían una misma forma, y lo que las distinguía era el color. Los cultos africanos y, por extensión, los afroamericanos, atribuyen a sus deidades colores específicos y de una fuerte tonalidad, los que se traducen en la indumentaria y adornos de quienes las representan en el ritual. Y no solo el mito y sus personajes apelan a tonalidades específicas, sino que hasta las abstracciones son simbolizadas con colores, como la costumbre tan difundida de asignar a cada punto cardinal un color diferente. Nada como los colores fuertes para inflamar las formas y dar cuenta de lo numinoso, con sus brillos y vibraciones cargados de magia. Sin lugar a dudas, desempeñan un papel preponderante tanto en la significación de la realidad como en la irrupción de lo maravilloso.
Es que si lo sagrado, como decía Mircea Eliade, es lo real en cuanto saturado de ser, el color, volcado en el cuerpo y en los objetos, cumple eficazmente con dicha función. El verbo solo es conocido, o reconocido, a través de sus destellos. Los colores, escribe Ticio Escobar en La maldición de Nemur, enfatizan o mitigan las formas, separan lo que está unido, unen lo separado, destacan lo confuso mediante recortes y diluyen lo preciso. Sobre todo, imponen brillos inusitados a lo que se quiere cargar de un alto poder simbólico, a fin de suscitar la fascinación y el temor que nutren lo sagrado.
Los dos potentes mazos plumarios que en la fiesta chamacoca de los Anábsoros condensan el mayor grado de energía simbólica y producen el resplandor de lo maravilloso, se organizan en base a los colores. Uno se llama «Kadjuwerta», y el otro «Kadjuwysta ». El primero se relaciona con la flamígera figura de la gran diosa Ashnuwerta, y el segundo con Ashnuwysta, llamada también Titila, la loca mítica. En el primero, que es de mayor tamaño, predominan las plumas rojas, consideradas de gran potencia y eficacia.
La cuerda de caraguatá que une los diversos adornos plumarios que la conforman se pinta de rojo, para no quebrar la unidad de sentido ni reducir la fuerza del resplandor. En el Kadjuwysta, por el contrario, dicha cuerda tiene el color natural del caraguatá, y las plumas son predominantemente negras, grises y azules; o sea, oscuras, poco llamativas. El poder flamígero de Ashnuwerta y el poder oscuro de Ashnuwysta son para este pueblo, más que fuerzas distintas, las dos caras de una misma fuerza, cuya dialéctica rige el mundo, o al menos permite entender la doble naturaleza de lo real, donde hay tiempos brillantes y tiempos tenebrosos, marcados estos últimos por la seca, el hambre y la desgracia.
En síntesis, se podría decir que las estéticas comunitarias, en la medida en que restringen el libre vuelo de la imaginación personal, acotan el espacio de la subjetividad. Los colores dejan de reflejar las oscuras sensaciones de los individuos para ponerse al servicio de los símbolos socialmente compartidos, cuyo poder los convierten en una vía más efectiva para alcanzar el resplandor de lo maravilloso. El color, tal como se observa claramente en los rituales afroamericanos, deja de ser una cualidad propia de las cosas para convertirse en una sustancia poderosa, que instaura un orden en los elementos del mundo.
*Adelanto del ensayo: El resplandor de lo maravilloso o el reencantamiento del mundo.
Tomado de: http://www.cubacine.cult.cu
Leer más