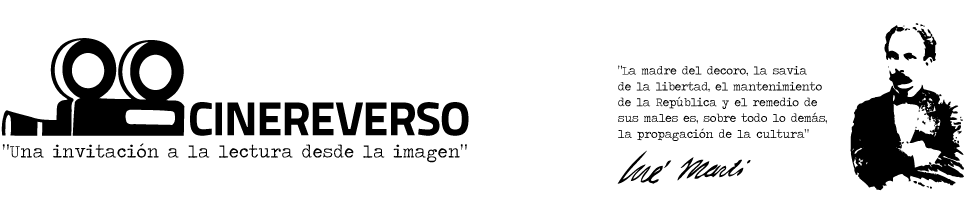Alejo Carpentier. (Lausana, 1904 – París, 1980). Gran novelista cubano. Intelectual excepcional y descollante figura de la vanguardia estética y el pensamiento cubano.
Por Laidi Fernández de Juan
Entre las falsas imágenes que se han difundido a lo largo del tiempo, una de las que más me molesta es la de un Alejo Carpentier alejado de la cubanía. Me irrita la maldad que se esconde ante la aseveración de que ese escritor tan extraordinario no representa a nuestro país. Una vez más, rechazo la pretensión de analizar literariamente una obra -en este caso, universal e imprescindible-, para referirme más bien a la persona, a la calidez de un amigo familiar. Eso era él para nosotros: un amigo entrañable, casi un tío para mí, sin que ello despertara celos en Manolo, el hermano favorito de mi padre y mi tío real, del alma, porque Alejo y Manolo también se amaban y se divertían, a lo cual se añade que ambos compartían profundos conocimientos de música, que se intercambiaban con camaradería de colegiales. Con toda intención, enfatizo el hecho de diversión cuando teníamos a Alejo entre nosotros.
Contrario a lo que cabría esperarse si se observan imágenes fotográficas o filmaciones donde él aparece siempre circunspecto, en la cotidianidad era tan jacarandoso y jovial como cualquier otro cubano. Ignoro cuándo se conocieron mis padres y la pareja integrada por Lilia y Alejo, porque cuando comienza mi memoria, ya ellos están unidos, y aunque venían a nuestra casa los domingos en la noche, -mientras durara el tiempo de vacaciones de la misión diplomática que cumplían en París-, (y algún día contaré de esas tertulias domingueras), también era frecuente que pasáramos muchas horas con ellos en la casa que tenían en El Vedado, o en algún hotel cercano, si solo disponían de poco tiempo en Cuba. Lilia Esteban era la dama más refinada de todas las amigas de mis padres, y, junto a María Lastayo, Rosario Novoa y María Elena Molinet, llegó a intimar sobre todo con mi madre, quizás porque ellas formaban una especie de quinteto que nada tenía que ver con la vulgaridad, con lo mediocre, ni mucho menos con la tradicionalidad que debía cumplir cada mujer de la época. Como estoy hablando de Alejo, me detengo un poco en su compañera, de quien guardo también gratísimos recuerdos. Lilia, aristócrata en sus modales, descendiente de familia acaudalada, profesaba verdadera pasión por Fidel, y he de añadir que depositó su fortuna y su fuerza vital en aras de contribuir en cuanto fuera posible con el resto de sus compatriotas. Era muy generosa, muy dispuesta, muy en esa postura solidaria que consiste en creer que todo es posible, que no existen dificultades cuya magnitud constituya un óbice real.
Para no extenderme demasiado, pondré un ejemplo específico. En 1988, me fui a África a cumplir misión internacionalista como médica, en medio de la pandemia del SIDA, lo cual despertó honda preocupación en mi familia, y en nuestras amistades. En las cartas que empecé a enviar a Cuba en cuanto fue posible (luego de varios meses, por razones financieras), intenté ocultar cuán desvalidos estábamos ante una posible contaminación con el virus HIV, ya que no disponíamos de ningún medio de protección. No obstante, llegó un momento en el cual no fue posible continuar mintiendo, sobre todo después de haberme pinchado yo misma en un descuido, mientras inyectaba a un paciente enfermo. Sin detallar el accidente, le comenté a mis padres que todos sentíamos temor ante un posible contagio, aunque confiábamos en los dioses africanos y en la buena suerte para que eso no sucediera. Lilia, que continuaba la relación de hermandad con mis padres (Alejo había muerto ocho años antes), supo de la indefensión de la brigada médica cubana, y, con su habitual discreción y su proverbial generosidad, se ocupó de financiar enormes cajas de medios auxiliares (guantes, mascarillas), asegurándose de que fueran enviadas a través de amistades suyas desde París hasta la lejana provincia de Ndola, donde yo estaba, en el Copperbelt o Cinturón de cobre. Fue así que la brigada cubana logró evitar contaminaciones no solo del virus del SIDA, sino también del bacilo de la tuberculosis, para lo cual las mascarillas fueron esenciales.
Regreso a Alejo, cuyo vínculo con mi padre llegó a ser muy fuerte. Recuerdo escuchar la anécdota de una noche en que ambos cenaban en París, cuando entró Luis Buñuel al restorán, y se acercó a la mesa. Alejo le presentó a su acompañante de la siguiente forma: “Quiero que conozcas a mi hijo, se llama Roberto”. Me imagino la sorpresa de quien contaba ese momento como uno de los más conmovedores de su vida. En muchas ocasiones, se intercambiaban manuscritos de sus respectivas obras, para conocer la opinión uno del otro, antes de enviar el trabajo a imprenta, de manera que además de amigos entrañables, eran consultantes, colegas fiables. Como Roberto era tan meticuloso con su trabajo de editor-director de la revista Casa de las Américas, no disponía de muchas horas libres, salvo en momentos de inspiración incontenible, como sucedió con el delirante e irrepetible ensayo Caliban, al cual se consagró durante varios días, sin salir de su estudio ni para alimentarse. No obstante, salvo una vez, encontró tiempo para dedicarse a la lectura de los grandes volúmenes manuscritos que Alejo le dejaba, en aras de conocer su criterio. La excepción fue con una novela, cuyo nombre me reservo. No había terminado su lectura, cuando Alejo llegó, intempestivamente. Mis padres no esperaban la visita, de manera que fueron sorprendidos, y cuando Alejo le preguntó a Roberto en qué momento histórico situaría la novela, este respondió “Francamente…no sé, porque…” a lo cual Alejo exclamó alborozado: “!Justo eso quería yo, que no fuera posible ubicar el tiempo exacto!”. Años más tarde, bromeaban con lo sucedido. En la década de los setenta, con la crisis económica en Cuba, Alejo y Lilia se encargaban de traerme un suéter cada año, cuando venían de vacaciones. Recuerdo que había más frio que ahora, o, al menos, la temporada invernal duraba más tiempo. Lo cierto es que mi madre me obligaba a abrigarme cada mañana, cuando me dejaba bien temprano en mi escuela primaria y ella se dirigía a sus clases en la Universidad de La Habana. Así, el suéter se iba desgastando poco a poco a lo largo del año, hasta que le brotaban agujeros en el sitio de los codos, motivo por el cual una costurera que vivía cerca de casa, eliminaba la parte ahuecada del suéter, y cosía los puños a la altura del brazo, implantándolos ahí. El resultado era que el suéter quedaba reducido a un tapasol. “¿Cuándo vuelven Alejo y Lilia?” preguntaba a mi madre cuando esto sucedía, ante lo cual ella se ponía furiosa. Hubo un momento en que dejé de preguntar lo mismo, y me reservé el deseo de renovar el abrigo: comprendí que debía esperar pacientemente la llegada de nuestros benefactores.
En octubre o noviembre, mis padres decidieron llevarme al aeropuerto para recibir a Alejo y a Lilia, cosa que me encantaba, porque en aquel entonces no existían los rígidos controles actuales, de modo que los pasajeros intercambiaban saludos con quienes iban a recibirlos o a despedirlos. Recuerdo a Alejo haciéndome muecas divertidas a través del cristal mientras esperaba a que terminaran los trámites de rigor para poder reunirse con nosotros. Lilia se mantenía estoica en la fila, pero él, expansivo y contento, se pegaba a los ventanales del aeropuerto para jugar a sacarnos la lengua, guiñarnos los ojos, reírnos como en un cine mudo. En esas estábamos Alejo y yo cuando él movió los labios y entendí que decía “Te traemos el abrigo del año”. Yo me puse contentísima y le respondí, siempre en silencio, con señas, “Qué bueno, chico, porque ya el anterior tiene huecos en los codos”. Alejo estalló en una carcajada que estremeció el aeropuerto, y mis padres se dieron cuenta de mi indiscreción, motivo por el cual me gané un pellizco cuyo dolor aún me dura. Una de esas noches de domingo con Lilia y Alejo en Cuba, mi madre consiguió pastelitos de distinto tipo para obsequiar a los invitados, y me hizo responsable de repartirlos. Yo debía pasar una bandeja con los dulces cada cierto tiempo, cuidando de que cada amigo pudiera acceder a un tipo de dulce diferente cada vez. Mientras los adultos charlaban de cosas importantes, me dediqué con seriedad a la tarea de camarera, vigilando quién había comido ya un pastelito, a quién le faltaba probar un panque, o una señorita de vainilla. Alejo era goloso, y siempre que me veía entrar en la sala con la bandeja, me hacía un guiño, para que yo me acercara. He de añadir que el rey de la tertulia era él y nadie más. Poseía el don de la conversación y, además, era muy gracioso, muy chispeante, por lo cual todos lo escuchaban arrebolados, y reían. Yo no entendía mucho de lo que conversaban, como es lógico, pero esa noche particular estaba feliz: mis padres me permitían estar entre adultos, cosa que no sucedía casi nunca. Lo cierto es que me enorgullecía mi función de camarera, y mentalmente llevaba la cuenta de la repartición de los dulces, que no eran muchos, dicho sea de paso. A la tercera vez que Alejo repitió la misma confitura, yo consideré que era injusto para el resto de los invitados, e interrumpí la conversación con mi petulancia de niña responsable, diciéndole en alta voz “!Alejo, está bueno ya, que tienes que cambiar de dulce!” Recuerdo el silencio que reinó en la sala, y la mirada aterradora de mi madre. Me quedé petrificada en medio de todos, con la bandeja en las manos, sin saber cómo librarme de la situación que yo misma había creado. Por fortuna, Alejo rompió la pausa incómoda carcajeándose como solo él podía hacer, y calmó la crispación de mis padres. Nunca más me permitieron el privilegio de estar en una tertulia de personas mayores, aunque seguí recibiendo y despidiendo a nuestros queridos Alejo y Lilia en sus visitas a La Habana.
Tendría yo cerca de ocho años cuando me antojé de escribir un cuento. De tan malo que era nadie se molestó en conservarlo, y solo recuerdo que se llamaba “Tío Claudio el cazador de leones”. En esos momentos, le comenté a Alejo mi hazaña (que traigo a colación para demostrar cuán amable era), con la ingenuidad de los niños: “Escribí un cuento, Alejo, ¿quieres leerlo?” “Por favor, léemelo tú misma.” Y se lo leí, ante la presencia tierna y avergonzada de mis padres. Cuando llegué al final, miré a Alejo fijamente, esperando su aprobación. Su atención mientras yo leía aquel bodrio infantil, me había dado ánimos. Sin embargo, el mayor novelista de Cuba se limitó a acariciar mi cabeza, y me dijo: “Tienes que leer mucho, mucho, y luego seguir escribiendo”. Mis padres se encargaron de desaparecer aquella historia insufrible del imaginario Claudio que, para colmo, perseguía leones.
La noticia de la muerte de Alejo nos conmocionó. Manolo llegó a casa en cuanto lo supo, y junto a mis padres se encerró en el dormitorio de ambos, para que nadie los viera llorar. Horas más tarde, se comunicaron con Lilia, quien por suerte estaba acompañada por el entonces joven pianista Jorge Luis Prats, el último de los hijos adoptivos de Alejo. Yo tenía entonces diecinueve años, y me quedé esperando su regreso, para hacerle preguntas sobre Los pasos perdidos, esa novela suya que me deslumbra hasta hoy, y para pedirle perdón por el tantísimo rato que le hice perder. Nunca le agradecí su dedicación, su bondad. Alejo es y será siempre visita permanente en esta vieja casa, poblada de buenos fantasmas, que lo esperan para seguir conversando o, mejor dicho, para escuchar sus historias cascabeleras, hechizantes.
Tomado de: La Ventana
Leer más
 Por Alejo Carpentier
Por Alejo Carpentier