
Manuel Pérez Paredes. Premio Nacional de Cine 2013
Por Ambrosio Fornet
De hecho, vivimos un momento muy intenso de eso que describes como unidad, cuando Alicia en el pueblo de Maravillas. Hubo un momento anterior, relacionado más bien con lo que decías del ajuste a los presupuestos, y fue el momento de Cecilia. Ahí Alfredo apuesta todas las cartas por un hecho artístico pocas veces visto en el cine cubano: la superproducción Cecilia, de Humberto Solás, película extraordinaria, de un despliegue visual y escenográfico tremendo, pero muy costosa, al punto que, de cierta forma, paraliza al ICAIC. Pero el fenómeno Alicia… no tiene nada que ver con esto del presupuesto… La reflexión con que se encara el fenómeno, no hacia el interior, sino hacia el exterior del ICAIC, es: no es posible, bajo estas condiciones económicas, tener varios centros de producción cinematográfica. Y la respuesta lógica era: si tiene que haber uno solo (lo más sensato desde un punto de vista económico), pues que sea el ICAIC. Pero el problema no iba exactamente por ahí, y ese es el momento en que creamos lo que yo llamo «el soviet del ICAIC», en el que participamos tú, yo y otros compañeros, incluyendo a Titón, a Santiago, a Humberto, etcétera. Lo llamo «el soviet del ICAIC» porque por primera vez, en mi escasa vida de revolucionario, vi funcionar un soviet. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a un objetivo determinado, que era salvar al ICAIC y a su producción cinematográfica, se unieron todas las fuerzas internas del ICAIC: creadores, directores, asesores, técnicos, trabajadores de todos los departamentos. Éramos dieciocho personas, si mal no recuerdo, que nos reuníamos diariamente a discutir, y todo lo que se discutía y se decidía, iba inmediatamente a informarse a las distintas secciones, lo mismo a la Distribuidora que a la Cinemateca. Todos estaban, diariamente, al tanto de por dónde iba el proceso.
Tú estabas muy directamente relacionado con la cuestión de Alicia… porque recientemente se habían establecido los Grupos de Creación, dirigidos por Titón, Solás y tú, y esa película había salido de tu grupo, a través de Daniel Díaz Torres. ¿Cómo fue el proceso de producción de la película y cómo lo encararon ustedes después? ¿Qué hubo por parte de ustedes? ¿Una autocrítica…?
Yo creo que la Comisión de los 18 no se puede explicar si no se habla de los Grupos de Creación como atmósfera, como clima previo dentro del ICAIC. No es el único factor, es un antecedente inmediato, pero es bien importante. La creación de los Grupos fortaleció durante tres años (de 1988 a 1991) el sentido de pertenencia porque se formaron por afinidad con quien dirigía cada uno, pero también era determinante la identificación entre aquellos que los integraban. De pronto, en el grupo del que yo era responsable podía no estar alguien que aunque se comunicaba muy bien en términos personales y creativos conmigo, no se sentía cómodo con algunos de sus integrantes y prefería estar, por lo tanto, en el de Titón o en el de Humberto. Y también sucedía a la inversa. Era una unidad compleja, no exenta de riesgos y tensiones, pero yo la recuerdo como enriquecedora.
El trabajo consistía en analizar y aprobar un proyecto en todas sus fases: desde la idea hasta el guion ya listo para entrar en prefilmación (la sinopsis argumental, o sea, el despegue industrial y artístico del proyecto, debía ser aprobada, o no, por la Presidencia del ICAIC). Luego seguía el mismo proceso de asesoría del Grupo en la etapa de edición, hasta llegar a la mezcla final. Esto es algo complejo en la creación cinematográfica y tenía sus variantes y matices de acuerdo con las características del autor y de la obra en proceso: cómo ayudar respetando la autonomía del autor; cómo ser oportuno; cómo decir o cómo escuchar, desde la persuasión del intercambio de criterios y del debate, que un guion no funciona así como está, que necesita más trabajo o un replanteo más radical; o cómo se puede mejorar la edición quitando o cambiando algo, incluso incidiendo en propuestas de modificar la estructura.
La Presidencia del ICAIC descentralizó en esos años la toma de decisiones en sus etapas intermedias, pasándolas a los Grupos. Desempeñábamos un papel de colaboración en el proceso creativo sin limitar la responsabilidad del director como máximo responsable de la obra. Así, hasta el momento en que se concluía la mezcla final de la película y pasaba a ser aprobada o no por la Presidencia del ICAIC.
Vale aclarar que formar parte de los Grupos no era obligatorio. Cada uno de ellos estaba integrado por unos diez realizadores, pero hubo varios compañeros que se mantuvieron independientes y eran atendidos directamente por Julio.
Daniel [Díaz Torres] pertenecía a tu grupo.
Sí. El proyecto de Alicia… se presenta al Grupo en el momento que se está desarrollando en Cuba el llamado Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas (1986-1989). Cuando yo leo la primera versión del guion (finales de 1988), escrito por Daniel y Eduardo del Llano, con la colaboración del grupo Nos y otros, me interesó mucho como propuesta, pero saltaba a la vista que era muy extenso todavía. Había que ajustarlo en cuanto al tiempo y mejorarlo en ese proceso. Consideré, junto con ellos y después con los otros integrantes del Grupo, que estaba bien encaminado y muy a tono con el clima que se estaba llevando adelante frente a las causas subjetivas de nuestros problemas internos. Una sátira de nuestra realidad desde una mirada revolucionaria. De esto último no había la menor duda, si bien tenía conciencia de que podía provocar discusiones dentro del país.
Estamos hablando de un momento en el que se estaba llevando adelante la Perestroika en la URSS, su repercusión en el entonces campo socialista europeo y, en general, en el mundo. Esto iba incidiendo progresivamente, de diversas maneras, sobre nosotros. Pero el clima dominante lo daba nuestra Rectificación.
Finalmente, se filma y se edita la imagen en el primer semestre de 1990. Estas etapas no modificaron lo que yo había leído a finales de 1988. Era lo mismo, en esencia, convertido en obra concluida al terminar 1990. Pero en ese momento el mundo ya era, definitivamente, otro: la crisis galopante la expresaba, como hecho simbólico, el derribo del Muro de Berlín. Se había ido desmoronando, en cuestión de meses, el campo socialista europeo, y a la URSS le quedaba un año corto de vida…
Y de pronto, cae sobre la película todo un aguacero. Parecía desproporcionada esa reacción respecto a la película misma. Le pasó un poco como a P.M., por eso es que me pregunto qué fue exactamente lo que pasó ahí.
Julio vio la película y la aprobó en los últimos días de 1990. Se cortó el negativo y las primeras copias estuvieron listas a finales de enero del año siguiente. Tanto Julio como nosotros (Daniel, el Grupo, yo como responsable de este), teníamos conciencia de que la coyuntura se había ido haciendo más difícil para abrirse a planteamientos críticos, más aún en el estilo en que los expresa el filme. Creíamos en su validez e íbamos a defenderlo sin ignorar la situación existente. Estábamos totalmente dispuestos a escuchar y que se nos escuchase ante la disyuntiva de exhibirlo o no en ese momento.
Pero las cosas fueron más allá…
Alicia… se proyectó en niveles internos de dirección del país y supimos que Julio había participado en reuniones relacionadas con ella y con el ICAIC como organismo. Por su responsabilidad estatal, no nos tuvo al tanto de esas interioridades. Nos íbamos enterando de que empezaban a circular reproducciones del filme en video doméstico. Por aquí y por allá llegaban rumores y comentarios de opiniones que se daban en proyecciones que se realizaban en viviendas o instituciones… Se empezó a crear una atmósfera soterrada, políticamente desfavorable a la película. Aquí y allá se la calificaba como hipercrítica o negativa, e incluso contrarrevolucionaria. Las circunstancias objetivas y este proceder, previo a cualquier discusión-decisión con los realizadores del filme, se mezclaban para incrementar y deformar la carga crítica real de la película y la convertían en algo explosivo, lo que favoreció, desde temprano, los brotes de desmesura contra ella. Se empezaba a desnaturalizar cualquier discusión o debate riguroso sobre el filme.
Estamos en enero de 1991.
Sí, los primeros meses de 1991. La dirección de la Revolución se estaba planteando cómo enfrentar lo que se avecinaba. Empezaba lo que terminamos llamando Período Especial y todo se anunciaba como bien incierto y difícil. Aquí estamos ante un problema, creo que algo similar pero, también, me parece, algo diferente a las polémicas de las que hemos hablado. Una película cubana que, entre enero y abril de 1991, se va considerando por sectores de la dirección de la Revolución como dañina, ni siquiera apta para un debate abierto entre revolucionarios.
Nuevamente el problema de lo que es o no es oportuno en determinadas circunstancias o, más radicalmente, de algo que se rechaza de plano por cuestiones de principios, algo con lo que no se dialoga… Lo cual nos conduce a un problema de procedimiento: ¿qué debe hacer la Dirección del país ante una película realizada por revolucionarios y que se considera, por un sector importante de esa Dirección, en un rango que va de irresponsable a negativa? (eso, para no hablar de calificativos más graves, que para nosotros resultaban inaceptables). Todo esto en los meses en que se especulaba, en una parte del mundo, sobre «la hora final de Fidel Castro» y muchos iban haciendo las maletas para regresar a La Habana desde la Florida.
En el mes de marzo, Daniel, después de una reunión que tuvimos él y yo con Armando Hart, entonces Ministro de Cultura, le entregó una carta, que firmamos los dos, en la que exponía las razones que lo llevaron a realizar el filme y su plena identificación con la película, ya como obra terminada, defendiéndola y al mismo tiempo abierto a una discusión constructiva. El día 30 de abril, Daniel volvió a escribirle a Hart. Esta vez la razón fue el incremento desmedido de la sorda campaña crítica contra la película a partir de las proyecciones informales de las que nos seguían llegando versiones y rumores. Ya en aquellos momentos, los calificativos agresivos y las interpretaciones delirantes que se manejaban contra el filme, iban haciendo imposible el que todo esto concluyera con un debate positivo.
Se dirigían a Hart como Ministro de Cultura…
Exactamente. Y dos semanas después de aquella reunión, el 13 de mayo de 1991, nos llega la noticia de que el ICAIC va a ser disuelto, por acuerdo tomado en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, para fusionarlo con los Estudios de Cine y Televisión de las FAR y con el ICRT. El compañero Enrique Román, que presidía el ICRT, pasaría a dirigir la Comisión encargada de la fusión de las tres instituciones. Julio García-Espinosa cesaba en su cargo de presidente del ICAIC y pasaba a asesor del Ministro de Cultura.
Esta información la dieron Hart en el ICAIC y Carlos Aldana en el ICRT. Ya cuando Hart estuvo allí, algunos compañeros le plantearon preocupaciones y dudas en torno al hecho y al procedimiento. Yo me encontraba fuera de la ciudad esa mañana… El argumento que se manejaba para explicar la fusión era atendible: viene el Período Especial y es necesario reducir gastos, centralizar equipos, recursos de toda índole, personal calificado… Los razonamientos se podían discutir, pero eran comprensibles. Nosotros teníamos la impresión de que eso podía ser verdad, pero que no era toda la verdad, e incluso, tal vez, muy poca verdad. Pensábamos que por la forma desjerarquizada en que quedaba el ICAIC en aquel proyecto de fusión, había una pérdida de confianza en nosotros.
Entre los centros productores de cine, el ICAIC pasaba a ser uno más…
Empezamos a reunirnos aquella misma noche algunos integrantes de los tres Grupos y otros compañeros. Creo recordar que estabas tú, estaban Titón, Daniel, Fernando Pérez, Juan Carlos Tabío, Rebeca Chávez y Senel Paz, Pastor Vega… No puedo precisar más, por el tiempo. Humberto estaba filmando El siglo de las luces…
Santiago Álvarez estaba en México. Se incorporó después.
Éramos unos ocho en un primer momento y llegamos a la siguiente conclusión: no permitir que aquello sucediera sin manifestar nuestro desacuerdo y discutir la decisión tomada. Claro que nos enfrentábamos a un hecho consumado, era un acuerdo tomado por el Consejo de Ministros que había sido publicado en la prensa y en los demás medios, por lo tanto, las perspectivas de modificarlo eran remotas o ninguna.
Así fue naciendo aquella Comisión que en uno o dos días, no recuerdo con precisión, llegó a estar formada por dieciocho personas, Santiago entre ellas, efectivamente. Ahí acordamos detenerla, porque para ser productivos en las discusiones y llegar a pasos concretos, en poco tiempo, no debíamos ser más. En la Comisión estaban representadas todas las tendencias, todas las corrientes dentro del ICAIC, integrantes de los tres Grupos, realizadores de dibujo animado, asesores artísticos… Más allá de nuestras simpatías o antipatías, personales o artísticas, lo que predominaba era un sentido de pertenencia para sostener una concepción de los procedimientos y la ética, y una manera de defender una posición en la cultura artística en un momento tan difícil como el que vivía Cuba.
Y hasta la existencia misma de un organismo que había demostrado que era capaz de trabajar con rigor.
Así mismo. Por eso, en lo inmediato nos dirigimos por carta al Ministro de Cultura, pidiéndole una reunión como primer paso. A partir de ahí, comenzamos a diseñar nuestra consideración fundamental: se ha tomado una decisión que pensamos es muy discutible y en la cual el ICAIC queda injustamente devaluado.
Lo increíble, es cómo gente tan diferente logró ponerse de acuerdo. En medio de complejas discusiones redactábamos cartas y documentos firmes y unificadores y decidíamos pasos concretos por consenso. Ahora, eso no se hubiese alcanzado si no hubiera una historia llena de debates anteriores, digamos, de entrenamiento… No se puede comprender si no miras la historia de esta institución llena de virtudes y defectos, pero que si una virtud preservaba en aquel momento, era su capacidad de polemizar dentro de una unidad básica de principios.
Llegamos a un punto, varios días después del 13 de mayo, en que frontalmente, un dirigente de la Revolución de aquel momento, me dijo que lo que de manera particular le preocupaba a él no era Alicia… sino la tendencia dominante que existía en el ICAIC…
Pero esa era una tendencia que venía de atrás.
Claro, y él fue sincero, frontal y bastante claro dentro del marco de una conversación. A los argumentos iniciales de la fusión se añadía, con más fuerza, la carga de la actitud contra Alicia… y hacia lo que se calificaba como «tendencia».
Aquí estábamos tocando ya el pollo del arroz con pollo. La tendencia no era Alicia… solamente; la tendencia podía ser también Plaff, podía ser Papeles secundarios u otras películas anteriores. Lo que hizo Alicia… fue ponerle la tapa al pomo porque, además, se había terminado cuando estaba comenzando un período dificilísimo para el país, de incertidumbre y sobrevivencia.
Yo también, como hicieron otros, trataba de meterme en la piel de los que pensaban distinto a mí. La única manera de lograr un diálogo constructivo y defender nuestra posición era tratar de comprender la lógica de los que habían tomado aquella decisión. No estábamos en las nubes, no éramos ajenos por sensibilidad y onciencia a lo que se nos venía encima. Esto sucedió en mayo-junio, y en agosto fue el golpe de Estado a Gorbachov en la URSS, se acaba el PCUS, Yeltsin toma el poder, en fin, el desastre escalonado… De hecho, una de las reuniones de la Comisión de los 18, en el Comité Central (tú te acordarás), se suspendió porque fue el momento del intento de derrocar a Gorbachov, un fracaso que recuerdo como algo ridículo. Yeltsin y sus seguidores manipularon la situación y él se convirtió en el líder de lo que iba a desembocar en la desaparición de la URSS.
O sea, que se estaba discutiendo una película al mismo tiempo que se estaba acabando un mundo. Recuerdo que yo iba, todos los días, de mi casa en el municipio Playa, al ICAIC, y al entrar en el municipio Plaza había una valla, en el puente de la Calle 23, que decía: «2El futuro pertenece por entero al socialismo». Yo me formé políticamente en una etapa en que 81 partidos comunistas de varios países, reunidos en Moscú, en 1960, proclamaron lo que esa valla sintetizaba: vivimos en la época de transición del capitalismo al socialismo. Pero dolorosamente no era cierto. Lo verdadero era que estábamos viviendo una situación que nos obligaba a un replanteo radical, sin abandonar las posiciones de principio. Sigo creyendo que el socialismo será el futuro, pero hay que replantearse y repensar muchas cosas para hacerlo realidad. Esa época de transición va a demorar más de lo que yo, y muchos como yo, nos imaginábamos.
Existe en la actualidad el proyecto de un socialismo del siglo XXI que no existía en nuestra época y al que tenemos que darle un voto de confianza… Manolo, esa Comisión de los 18 que se creó para responder a esta situación, fue un grupo, como ya decías, muy dinámico, muy activo, y vivimos una experiencia muy gratificante que fue la que reencauzó nuestra discusión y nuestra propia actitud. Estábamos de acuerdo con los motivos de la posible fusión de los organismos (un país en Período Especial no se podía dar el lujo de mantener tres instituciones productoras de cine), pero no estábamos de acuerdo con que no fuera el ICAIC quien dirigiera el nuevo organismo fusionado. Debía ser el ICAIC por su trayectoria y experiencia. Y el otro aspecto que tocamos, si mal no recuerdo, fue que, para dirigir este nuevo organismo creado por aquellos tres afluentes y dirigido por el ICAIC, debía venir una persona que gozara de nuestra confianza. En qué sentido esto último: en el sentido de que tenía que ser una persona de la cultura, que tuviera conocimiento de la trayectoria del ICAIC y del cine cubano y que fuera capaz de proyectarse hacia el futuro con la seguridad que nosotros esperábamos. Y un día en que estábamos reunidos los dieciocho —el soviet en pleno—, tocaron a la puerta. Y cuando abrimos, vimos que quien estaba tocando y pidiendo que se le permitiera entrar, era Alfredo Guevara. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió?
Yo lo recuerdo de la siguiente manera. Mientras se desarrollaba nuestra protesta, desacuerdos y diálogos con Armando Hart, se toma la decisión de estrenar Alicia… en los cines del país. La información de la disolución se había dado el 13 de mayo y el estreno fue el 13 de junio. Pero nos enteramos informalmente que se exhibiría la película acompañada de una movilización, hacia los cines, de los militantes del Partido. Algo excepcional, que desnaturalizaba aún más la relación del público con el filme; un dato más para complicar los argumentos iniciales de disolución y fusión, y un hecho adicional para enrarecer aún más el diálogo. Todo se iba poniendo cada vez más difícil.
Por la manera en que se desarrollaban los acontecimientos, era evidente que existían, frente a nosotros, por lo menos, dos actitudes diferentes. Los que estaban por dialogar y los que consideraban que con nosotros no había nada que hablar.
La movilización de militantes para cuidar el estreno —de jueves a domingo en los cines de La Habana y el fin de semana en las capitales de provincia— puso al rojo vivo la situación. Nosotros habíamos planteado en más de una reunión que considerábamos que Alicia… debía estrenarse normalmente, ser criticada o celebrada como cualquier película, por críticos y por el público, no convertirla en un «caso». Pero la desmesura se había entronizado en todo el asunto y estaba en plena espiral. La movilización de militantes coincidió con una reunión del Consejo Nacional de la UNEAC que se pronunció críticamente contra la movilización, considerando que no procedía de ninguna manera esa actitud hacia la película.
Yo fui con mi esposa por algunos de los cines de La Habana donde se exhibía, porque quería ver lo que estaba pasando. Llegamos al cine Ambassador y nos encontramos con una cola esencialmente de hombres, muy pocas mujeres, esperando para entrar a la siguiente función, porque la sala estaba llena. Había una situación especial en los cines; en cada uno se había instalado como un puesto de mando. Fui hacia la puerta de entrada, ya que tenía un pase histórico, y me encuentro con una portera, que no era la habitual, que me informa: «No, ese pase no vale hoy». Le respondo que no pretendía sentarme a ver la película, que solo quería pasar a la sala y observar un rato la reacción del público. Ella me repite que el pase no valía ese día y agrega: «En relación con el público, yo le puedo decir lo que ellos piensan: la película no le gusta a nadie». Mi esposa no se pudo controlar y le dice que eso no es verdad. La mujer se levanta y le responde: «¿Usted me está llamando mentirosa?». Aquello amenazaba complicarse en demasía, en pocos segundos, en la puerta de un cine, y ese no era mi objetivo, y decidí irme de allí… con la presión un poco más alta, como es natural.
En medio de la tensión de ese peculiar estreno, es que los dieciocho decidimos escribirle directamente a Fidel, poner en su conocimiento de manera directa nuestro punto de vista y pedirle su intervención. Santiago Álvarez llevó la carta al Consejo de Estado. Al día siguiente nos contesta Fidel diciéndonos que inmediatamente después de concluidos los días de exhibición, se crearía una Comisión, al más alto nivel del Estado, que dialogaría con los dieciocho firmantes de la carta, sobre las incidencias ocurridas (esta fue la Comisión presidida por Carlos Rafael Rodríguez e integrada por Carlos Aldana y Alfredo Guevara).
También por aquellos días nos enteramos de que la dirección de la Revolución había mandado a buscar a Alfredo Guevara, que estaba de Embajador de Cuba en la UNESCO, en París. Él llegó a La Habana después que Alicia… ya había terminado el ciclo de proyecciones planificadas. Como bien recuerdas, un lunes por la tarde se presentó en el salón donde nos reuníamos los dieciocho. Antes ya había conversado con Fidel, e imagino que también con otros dirigentes, y estaba informado de lo medular que había sucedido y el punto en que se encontraba la situación. Nos dijo que había venido con la misión de tratar de ayudar a superar las dificultades que se estaban produciendo en el diálogo. Todos estábamos de acuerdo en que no había mejor interlocutor para que el debate fuera fructífero. Pero, históricamente, como parte de la vida interna del ICAIC, se habían dado muchos diferendos entre Titón y Alfredo, y las relaciones habían quedado lastimadas en el período en que este último pasó a ser Embajador en la UNESCO.
Alfredo planteó que aquel proceso no se podía llevar a feliz término si él y Titón, que estaba presente, no resolvían sus discrepancias. Y, de una manera ejemplar, tanto Alfredo como Titón dejaron a un lado los asuntos y enfoques que los distanciaban y sellaron una unidad, como compañeros, ante la situación que se enfrentaba. Fue un momento de grandeza por parte de ambos. Estaremos de acuerdo, tú y yo, que en aquella experiencia salió lo mejor de nosotros mismos. En sus pocos meses de vida, se mostró cómo las pequeñeces se fueron al diablo y primó entre nosotros la idea de la unidad para defender aquel proyecto, que era cinematográfico, que era cultural y que, a la larga (y esta es una conclusión a la que yo he llegado con los años), era un proyecto de vida, una manera de ver las cosas y de actuar sobre ellas. Después de todo un proceso fructífero, de discusiones y análisis, no hubo tal fusión y el ICAIC siguió existiendo. Claro, la vida ha dado también otros golpes, pero esa es ya otra historia.
A eso era a lo que le llamabas la unidad en la diversidad, que es en este caso una unidad no estática, sino dinámica. ¿Por qué? Porque es una unidad que se proyecta hacia el futuro, hacia tareas, hacia metas que uno mismo se impone y por las que vale la pena luchar.
Y estamos hablando de una forma de la unidad que es altamente riesgosa y que es, al mismo tiempo, imprescindible.
(Del libro Por la izquierda. Dieciséis testimonios a Contrarriente. Tomo III. Selección y prólogo: Julio César Guanche y Ailynn Torres Santana. Ediciones ICAIC, 2013)
Tomado de: Cubacine
Leer más
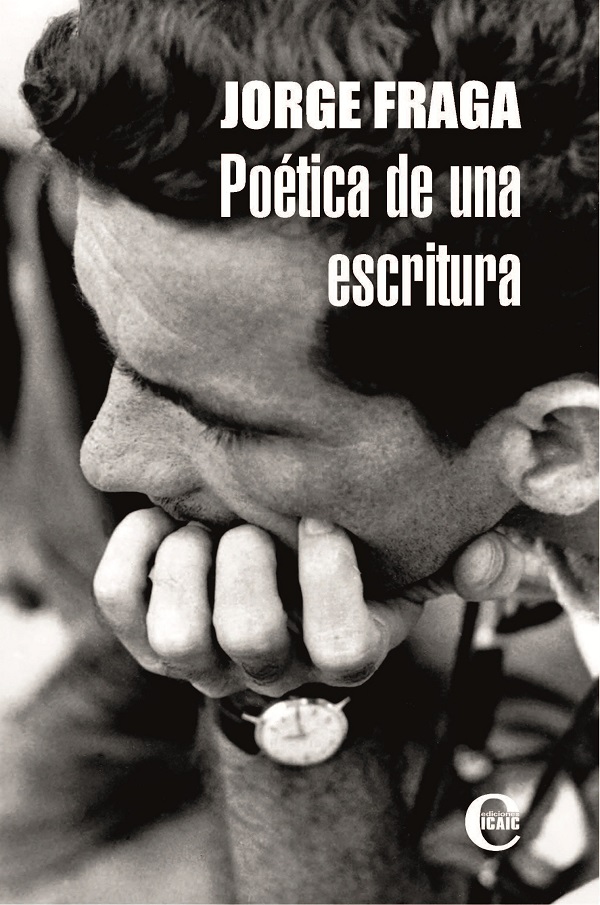 Por Octavio Fraga Guerra @CineReverso
Por Octavio Fraga Guerra @CineReverso










