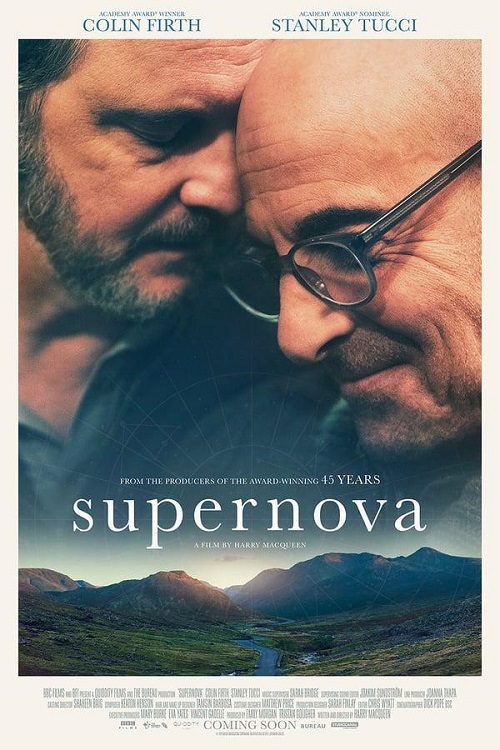Por Rafael Grillo
Por Rafael Grillo
Ahora que la chica linda de Titanic (1997) celebra su segundo premio Emmy de actuación por el papel de corajuda policía en Mare of Eastown, erigida en icono femenino de 2021 con su renuencia a usar maquillajes y a dejarse retocar los pliegues de la barriga con Photoshop para esa serie de HBO, y antes de que la veamos encarnando a la legendaria fotógrafa de guerra Lee Miller en el nuevo proyecto de la directora Ellen Kuras, vale la pena retroceder hasta 2014 para disfrutar de Kate Winslet encarnando a otra mujer empoderada, en el rol casi imposible de una diseñadora de jardines que fuera aceptada, en el siglo XVII, por el caprichoso Luis XIV para su pantagruélico proyecto del Palacio de Versalles.
La película hace la advertencia cuando aún no ha exhibido su primer fotograma: nada de based in true events, el personaje protagónico ni siquiera existió. Luego, esto no es “cine histórico”, sino apenas “cine de época”, al estilo de aquel Sense and Sensibility (1995) con el cual Winslet cosechó su primera nominación (de un total de siete) al Oscar (solo ha ganado uno, en 2008, con El lector). Justo fue en esa cinta de Ang Lee donde la actriz compartió reparto y conoció al actor Alan Rickman, quien la dirigiría en A Little Chaos.
Mientras la británica interpreta a una Sabine du Barra harto ingeniosa en su oficio, irreverente y de tenacidad sin límites, pero atormentada por el recuerdo de la muerte del marido y su hija pequeña (en circunstancias que la cinta maneja a cuenta gotas, con ínfulas de suspenso, y que esta nota no revelará para no pasarse en spoilers); su compatriota, que como actor es el villano inolvidable de Robin Hood, príncipe de los ladrones (1991), la primera entrega de Duro de matar (1988) y el Severus Snape en la saga de Harry Potter (2001-2011), se empeña en llevar las riendas por segunda vez en su vida (y última, porque falleció en 2016): un rol como director cinematográfico en el que ya se había estrenado en 1997 con El invitado de invierno.
Rickman, además, reserva para sí el papel del voluble y grandilocuente Rey Sol, atribuyéndole a este monarca los destellos de humanidad que una encomiable cinta anterior, Le roidanse (2001), de Gerard Corbiau, le había negado; y que, definitivamente, le serían devueltos por una posterior, la gigantesca La muerte de Luis XIV (2016), de Albert Serra.
Aunque, injertados en una sana y racional perspectiva histórica, nos cueste como espectadores creer que en la Francia de entonces —y nada menos que dentro de su porción aristocrática—, rabiosamente clasista y sexista, se pudiera abrir una brecha para la resignificación de los roles de género, el manejo del conflicto desde una dimensión interpersonal, facetoface, entre Sabine y Luis XIV, con la instauración de un respeto y admiración recíprocos como baluartes, llega a hacer verosímil la propuesta fílmica.
Para esto, dos escenas serán claves: la del primer tope entre la protagonista y un rey que va de incógnito, donde una Sabine en ropa de faena exhibe todo su savoir faire sobre el arte de la jardinería. Y la segunda, cuando una deslumbrante Kate, emperifollada para la fiesta en la corte, expone un alegato en defensa de las rosas y su efímera belleza, reflexión “filosófica” cuyo subtexto es el realce del valor de la mujer a pesar del paso de los años y sus huellas en lo físico.
Sin embargo, no esperen que vaya a más esta película en su planteamiento feminista. De hecho, los mayores obstáculos que encuentra la protagonista para cumplir su cometido de aportar un toque de exquisitez al salón de baile en el área exterior de la nueva residencia real no provendrán del exceso de testosterona imperante en la época ni de la envidia de rivales del oficio de sexo opuesto, sino de los celos de otra mujer (la actriz Helen McCrory), y del temor de que se derrumbe su matrimonio dados los muchos encantos de la recién llegada. Porque —y es lo que justifica la exhibición de A Little Chaos en el espacio Amores difíciles— es una pretensión de esta cinta contar la historia de un amor que irá naciendo entre Madame du Barra y su jefe directo, André Le Notre, el arquitecto paisajista empleado del rey.
Ese sustrato dramático, que se supone neurálgico en el argumento aportado por Alison Deegan (con el propio Rickman y Jeremy Brock como coguionistas), por el contrario, resulta su aspecto más flojo. A la otra estrella de la película, Matthias Schoenaerts, revelación en De óxido y hueso (2012) y eficiente en el casting de The Danish Girl (2015), se le obligó, obviamente, a ponerse el traje de hombre contenido, cuya conducta es aquiescente, incluso ante las infidelidades abiertas de la esposa. Queda dicho por la boca del mismo personaje, en el instante que se contrasta con Sabine: “Tu corazón late con fiereza. Mi latido es un susurro inaudible”.
Pero, aun así, a la interpretación de Schoenaerts le faltan matices, esperables, cuando menos, en los momentos en que su romance con Kinslet alcanza la cumbre de su consecución. Tal vez —intuye este exégeta— el belga quedó anonadado ante el magisterio actoral de su partenaire o la avasalladora robustez del personaje de la jardinera y su feminidad intrépida.
Para las cuotas a favor, hay que apuntar la efectividad de la McCrory para brindarnos a la enfurruñada ante el amorío de su esposo, que le devuelve como en un espejo la imagen de sí misma y la lección sobre la trampa mortal del engaño dentro de una pareja. Exquisito, como siempre, Stanley Tucci, de una comicidad sutil en sus breves apariciones como príncipe de Orleans.
En los apartados de la realización en general, cabe resaltar la dirección de fotografía de Ellen Kudras (la colaboradora de Michel Gondry en aquella Eternal Sunshine of the Spotless Mind, de 2004) y la banda sonora del joven chelista Peter Gregson, rutilante, sobre todo, en el apoteósico cierre del baile en el jardín. Y, a fin de cuentas, se agradece que A Little Chaos apueste por la chispa de emotividad y desarreglo que tributa lo femenino para desmontar ese frío racionalismo, atribuible a la herencia francesa, pero acaso, también, tan masculino.
Tomado de: Cubacine
Trailer del filme Un pequeño caos (Reino Unido, 2014) de Alan Rickman
Leer más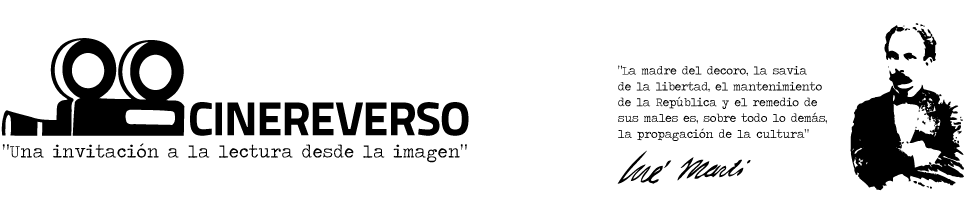
 Por Carlos Galiano
Por Carlos Galiano Por Eduardo Fabregat
Por Eduardo Fabregat