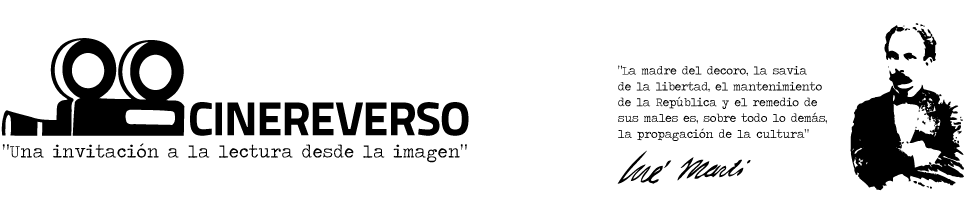Por Boaventura de Sousa Santos
La piel es nuestra mayor barrera protectora natural. ¿Por qué el color de la piel tiene un significado social infinitamente mayor que el color de la pupila de los ojos? Tanto en la tradición cristiana (incluido el secularismo en el que se prolongó) como en la tradición budista, la oscuridad y la claridad fueron metáforas conceptuales que pretendieron explicar el perfeccionamiento de la persona humana en sus relaciones con los poderes que la trascienden. Se refieren a movimientos del conocimiento y de la vida interior. La trayectoria de la oscuridad a la claridad está abierta a todos los seres humanos. Y, de hecho, la máxima claridad (por ejemplo, en presencia de la divinidad) puede convertirse en la máxima oscuridad, siendo ejemplo de ello el horror divino de George Bataille, o en el máximo el silencio del universo, en el caso de José Saramago.
Sin embargo, con la moderna expansión colonial europea, sobre todo a partir del siglo XVI, la oscuridad y la claridad se utilizaron progresivamente para distinguir entre seres humanos, para clasificarlos y jerarquizarlos. Fue entonces cuando la oscuridad y la claridad se movilizaron como factores identitarios, para definir los colores de la piel de los seres humanos, transfiriendo a esta definición significados antiguos. Si antes tales significados partían de la idea de la condición común de los humanos, a partir de entonces el color de la piel constituirá uno de los vectores fundamentales de la línea abisal que distingue a los humanos de los subhumanos, la distinción que subyace al racismo. Una vez aplicado a la piel humana como factor determinante, el color pasó a designar características “naturales” que definen desde el principio los tránsitos sociales permitidos y prohibidos. Lo “natural” se convirtió en una construcción social concebida como un factor extrasocial de la legitimidad de la jerarquía social definida a partir de las metrópolis coloniales. El “negro” se convirtió en “color”, símbolo de lo negativo, y el “blanco”, “la ausencia de color”, en símbolo de lo positivo. Así surgió el racismo moderno, uno de los principales y más destructivos prejuicios de la modernidad eurocéntrica. Como bien analiza Francisco Bethencourt, el racismo, a pesar de no ser un rasgo exclusivo occidental, asumió con la expansión colonial europea un papel central en la clasificación jerárquica de las poblaciones (Racismos: das Cruzadas ao século XX, 2015).
A pesar de haber experimentado muchas mutaciones, el prejuicio racial ha mantenido una notable estabilidad. Por un lado, la inmensa diversidad de rasgos fisiológicos y tonos de color de piel no impiden que el prejuicio se adapte y se reconstituya incesantemente según los contextos, a veces pareciendo un residuo del pasado, a veces resurgiendo con renovada virulencia. Por otro lado, su naturaleza insidiosa se deriva de su “disponibilidad” para ser interiorizado por aquellos y aquellas que son víctimas de él, en cuyo caso unos y otras pasan a evaluar su existencia y su papel en la sociedad en función del canon de la jerarquía racial. Por último, la lógica racial del color se insinúa tan profundamente en la cultura y el lenguaje que está presente en contextos tan naturalizados que parecen no tener nada que ver con los prejuicios. Por ejemplo, en el espacio de la comunidad de países de lengua portuguesa (por lo menos en Brasil y en Portugal) los niños aprenden que el lápiz de color beige es el lápiz del color de la piel.
La primacía otorgada a la visión en el análisis eurocéntrico del mundo hace que el color de la piel sea una de las variaciones más visibles entre los humanos. Está relacionada con las respuestas a la radiación ultravioleta. La piel más oscura, con más melanina, protege a las poblaciones originarias de regiones cercanas al ecuador. Por tanto, en su origen es una respuesta físico-biológica al medio ambiente. ¿Cómo es que, si bien el origen de la humanidad se dio en regiones con mayor radiación ultravioleta, el color de la piel terminó convirtiéndose en un marcador de deshumanización? Fue un largo proceso histórico que, en algunos contextos, evolucionó para convertir la piel clara y la piel oscura en connotaciones de una rígida jerarquía social, lo que llamamos racismo y colorismo. La percepción del color dejó de ser una característica física de la piel para convertirse en un marcador de poder y una construcción cultural. El siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX fueron la época del apogeo de la explicación científica de las diferencias raciales, de las que resultaba, lógicamente, la jerarquía social y la recomendación de no mestizaje, de la eugenesia, del apartheid y de la eliminación de lo que se consideraban razas inferiores (por ejemplo, Nancy Stepan, The Idea of Race in Science: Great Britain 1800-1960, 1982). El concepto de “under man” (subhumano) ganó popularidad con el libro del estadounidense Lothrop Stoddard, The Revolt Against Civilization: The Menace of the Under-Man, publicado en 1922, que se convertiría en el manual de los nazis. Tras la Segunda Guerra Mundial y ante la catástrofe genocida del nazismo y del fascismo, el paradigma de la ciencia racista se fue desmontando. Hoy, los estudios genéticos muestran que, como las clasificaciones raciales no se traducen en diferencias genéticas importantes, no tiene sentido hablar de raza como categoría biológica. De hecho, la variación genética entre grupos raciales es pequeña en comparación con las diferencias genéticas dentro del mismo grupo. En otras palabras, la ideología racista sobrevive al desmantelamiento de las “bases científicas” del racismo.
A pesar del descrédito de la base científica del racismo, el racismo como ideología permanece e incluso se ha acentuado en los últimos tiempos. Las características morfológicas del rostro, el cabello o el color de la piel siguen utilizándose como marcadores de discriminación racial, y en muchos países determinan las variaciones en la discriminación que se dirige contra diferentes grupos sociales racializados, ya sean negros, asiáticos, indígenas, gitanos o latinos, por no mencionar, dependiendo de la época y del contexto, a judíos, irlandeses, portugueses, españoles, italianos, eslavos. El color de la piel, en concreto, ha adquirido un significado particularmente insidioso al determinar diferencias sistemáticas de trato dentro de grupos que comparten la misma “identidad racializada” o “comunidad de color”. En las Américas, este fenómeno condujo a la formulación del concepto de colorismo para designar este trato diferencial. No hay colorismo sin racismo ni colonialismo. El colorismo potencia la complejidad y la gravedad de las narrativas y de las prácticas racistas y reitera la violencia epistémica y ontológica del proyecto colonial, una violencia aún más cruel cuando ocurre dentro de los grupos racializados. El código colorista establece que cuanto más “blanco” sea el color de la piel, mayor es la probabilidad de que alguien sea candidato a los privilegios de la blanquitud, pero, al igual que ocurre con la identidad racial, la definición del color de la piel es una construcción social, cultural, económica y política. Los estudios sociales del color de la piel muestran que la identificación y la clasificación del color de la piel varían de una sociedad a otra e incluso dentro de la misma sociedad. Es oportuno recordar que Bethencourt decidió estudiar la historia del racismo para responder a esta pregunta: ¿cómo es posible que la misma persona sea considerada negra en Estados Unidos, de color en el Caribe o en Sudáfrica y blanca en Brasil? Yo añadiría otras dos preguntas. ¿Por qué la clasificación varía dentro del mismo país? En el caso de la sociedad brasileña, quien es considerado blanco en Bahía puede ser considerado negro en São Paulo. ¿Y puede la clasificación variar en el tiempo?
Cuando se habla críticamente del racismo, hay una gran tendencia a resaltar los daños, la violencia y la destrucción que causa en las poblaciones racializadas. No obstante, de esta forma, el color de los que causan el racismo se vuelve invisible. La piel de quien ejerce una actitud racista no tiene color, sobre todo en contextos donde el “color blanco” está asociado con el mantenimiento de privilegios heredados de la esclavitud y del colonialismo. Lo mismo podría decirse de la piel de los árabes sauditas en relación con los paquistaníes, filipinos o bangladesíes, o de los chinos en relación con los africanos. Así, se vuelven invisibles tanto el color de la piel como los privilegios que justifica ¿Por qué el análisis crítico del racismo incide principalmente en la discriminación que sufren los cuerpos racializados y omite los privilegios de los cuerpos no racializados? Al final, cuando se habla de “supremacía blanca” no se habla de la calidad del color, sino del poder y los privilegios que invoca. Mucho más allá de los contextos de la supremacía blanca (la blanquitud), el uso racista del color y de la ausencia de color siempre está ligado a la instrumentalización del poder y de los privilegios. Mencioné anteriormente el racismo de los chinos en China contra los africanos negros. Lo cierto es que la Corte Suprema de Sudáfrica dictaminó en 2008 que, con el fin de acceder a una discriminación positiva para promover el “empoderamiento económico de los negros”, los chinos nacidos en Sudáfrica eran considerados… negros.
La conclusión urgente parece ser la siguiente: sólo razones políticas y luchas de poder pueden explicar la instrumentalización social del color de la piel; y, asimismo, solo ellas explican que el probable aumento de la multiplicidad de tonos de color de piel resultante del mestizaje o la crioulização no se traduzca en el fin del racismo y de la violencia e injusticia que causa. A pesar de la diversidad de contextos ya mencionada, históricamente el problema ha cobrado especial agudeza en los países donde existe una población considerada blanca, por pequeña que sea, pero en posiciones de poder, y asume distintos contornos en contextos diferentes. La investigación se ha centrado principalmente en cómo las diferencias en el color de la piel entre personas consideradas de la «misma raza» determinan diferencias de trato. El caso más tratado es el de los países que heredaron la violencia de la esclavitud, especialmente en el contexto estadounidense. Los análisis muestran consistentemente que, a pesar de avances muy significativos en el acceso a cargos públicos y privados de personas clasificadas como de raza negra (o de cualquier otra raza que no sea blanca), como resultado de las luchas contra la discriminación racial, especialmente durante los últimos cincuenta años, lo cierto es que las personas racializadas que accedieron a estos lugares tienen, en general, un color de piel más claro.
A pesar de la inmensa diversidad de tonos de piel, el color de la piel marcó y marca no solo diferencias raciales, sino también diferencias de trato dentro de la misma identidad racial. El colorismo es quizás el arma más insidiosa del racismo para dividir a los grupos racializados. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los esclavos negros de color más claro eran más caros y se buscaban para el trabajo doméstico en las casas de las plantaciones, mientras que los esclavos de color más oscuro estaban destinados al trabajo duro en los campos. De hecho, los traficantes de esclavos utilizaban las diferencias en el color de la piel para provocar la división entre los esclavos. Mucho después de la abolición de la esclavitud, el racismo y el colorismo no solo permanecieron, sino que se extendieron a nuevas categorías de población, por ejemplo, los inmigrantes europeos. Es decir, la matriz de exclusión basada en el racismo de la diferenciación fenotípica tiene un dinamismo tan cruel e insondable que se propaga “por analogía”. En los Estados Unidos a principios del siglo XX, los irlandeses, italianos y portugueses fueron considerados «blancos oscuros» y sólo gradualmente (¿y completamente?) su color de piel fue siendo «blanqueado», acompañando su ascenso social. Pero después de todo, ¿fue el ascenso social el que blanqueó la piel o fue la piel sin matriz fenotípica la que facilitó el ascenso? La respuesta es obvia.
La persistencia del racismo y el colorismo es evidente en esta instantánea fotográfica de Brasil. El 22 de marzo de 2018, el conocido periódico norteamericano Wall Street Journal publicó un reportaje titulado “La demanda de esperma estadounidense aumenta exponencialmente en Brasil”. Relataba que en los siete años anteriores la importación de semen estadounidense por mujeres brasileñas blancas, ricas, solteras y lesbianas había aumentado de modo extraordinario. Las preferencias eran para donantes de piel clara y ojos azules. Según Fairfax Cryobank, el mayor exportador de esperma a Brasil, este país fue el mercado de semen de mayor crecimiento. Mientras que en 2011 solo se habían importado 11 tubos de semen, en 2017 el número subió a 500 tubos. Según el periodista, la preferencia por los donantes blancos refleja la preocupación por el racismo «en un país donde la clase social y el color de piel están íntimamente ligados». Para las consumidoras, «los niños de piel clara tendrán la expectativa de mejores salarios y un trato más justo por parte de la policía». En los Estados Unidos, las mujeres negras con tonos de piel más claros y rasgos europeos tienden, al igual que en otras circunstancias, a tener más éxito en conseguir un trabajo, en una carrera profesional, en concursos de belleza o en videos musicales. En el caso de Brasil, el testimonio de Bianca Santana refleja esta dimensión del racismo estructural: “Mi piel no es retinta. Tengo el color del mestizaje brasileño, que tantas veces se ha utilizado para reafirmar el mito de la democracia social… Poder ser vista como blanca o, mejor, como no negra, me dio oportunidades que probablemente no tendría si mi piel fuese más oscura, como ocupar un puesto de coordinación en un colegio europeo de élite (https://revistacult.uol.com.br/home/colorismo-e-o-mito-da-democracia-racial/).
El colorismo también ha existido dentro del mismo grupo racial cuando, por ejemplo, en el siglo XIX y principios del XX, los clubes de las élites negras en los Estados Unidos negaban el acceso a personas con el color más oscuro. La internalización del colorismo ha llevado y sigue conduciendo a prácticas de blanqueamiento de la piel y la demanda de productos blanqueadores ha crecido enormemente (Lynn Thomas, Beneath the Surface: a transnational history of skin lighteners, 2020). Pero, por otro lado, el colorismo también puede operar a la inversa, en contextos de comunidades altamente racializadas y como reacción de resentimiento: discriminar a las personas de piel más clara consideradas débiles o inferiores por ser producto de mezcla de razas.
El color, el contracolor y el arco iris
El color de la piel es un marcador esencialista en nuestras sociedades desiguales y discriminatorias y, como fenómeno político, puede utilizarse con diferentes orientaciones políticas y hasta como forma de compensación histórica. En 1903, el gran intelectual estadounidense negro W.E.B. Du Bois escribió proféticamente que el problema del siglo XX sería «la línea de color», la «línea de la división racial por el color». Así fue y así parece seguir siendo hasta bien entrado el siglo XXI. A mediados del siglo pasado, Franz Fanon mostró elocuentemente cómo el racismo actuaba a través de una fractura dialéctica entre el cuerpo y el mundo, entre el «esquema corporal» y el «esquema racial epidérmico». El fenotipo epidérmico sería trivial si no existiera el racismo fenotípico.
La lógica racial y colorista se utiliza tanto para excluir a los «otros» como para unir el «nosotros». Ahí radica uno de los hilos con los que se teje la extrema derecha de nuestro tiempo. En el polo opuesto, el movimiento black is beautiful de los afroamericanos en la década de 1960, que luego se extendió a otros países (por ejemplo, en la Sudáfrica del apartheid), consistió en reivindicar el color y cambiar su connotación. Siempre que el color es politizado contra el racismo para unir la lucha antirracial y la lucha anticapitalista, el color de la piel tiende a perder el esencialismo y a relativizarse. Intensamente politizada, la lucha del Black Panther Party fue notable, especialmente en la década de 1970-1980, en un esfuerzo por abolir la relevancia de las diferencias de color de piel entre la comunidad negra. Y ayer, como hoy, queda abierta la cuestión de saber en qué medida grupos de varias razas, etnias y colores de piel pueden unirse en las luchas contra el capitalismo, el colonialismo, el racismo y el sexismo, para así aumentar las posibilidades de éxito de las luchas por una sociedad más justa. Los períodos de mayor optimismo han sido seguidos por períodos de mayor pesimismo con una circularidad inquietante. Dos cosas parecen seguras. Por un lado, los esencialismos identitarios tienden a dificultar la articulación de las luchas sociales contra la desigualdad y la discriminación. Por otro lado, no se puede confundir el cambio en el color del poder con el cambio en la naturaleza del poder. Después de todo, la burguesía negra estadounidense se ha preocupado por alcanzar el poder capitalista y no por cambiarlo (ver Barack Obama). Y no será diferente en otros lugares.
Wittgenstein escribió (Observaciones sobre los colores, 1996: 17) que un pueblo de daltónicos tendría otros conceptos sobre los colores. ¿Sería esta una solución al racismo basada en el color de la piel? Si es correcta mi propuesta de que el racismo no reside en el color en sí, sino en la política del color centrada en la desigualdad de poder y en la concentración excluyente de privilegios, la respuesta es no. Si se mantiene la estructura de poder, el prejuicio no desaparecería, solo se expresaría de otra forma y con otra justificación.
Tomado de: Alainet
Leer más