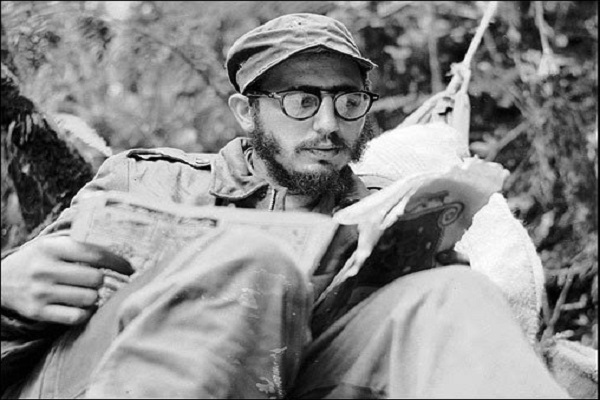Ahmed Falah (Irak)
Por Beatriz Pais Fernández
El mundo está en Internet al alcance de todos y en tiempo real. Para nadie es un misterio que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) constituyen el agente de socialización y de transferencia cultural más importante en este nuevo milenio. El estar conectado a las redes se ha convertido en una necesidad, en un mecanismo a través del cual las personas adquieren conocimientos e información sobre su entorno social y construyen su perspectiva del mundo y de lo cotidiano. El efecto de las redes se ha vuelto tal que no interactuar en ellas prácticamente es considerado un sinónimo de “no existir”. Estar online implica en esencia estar visible, y esta visibilidad es lo que garantiza la inclusión en un mundo cuya representación se ha desplazado de lo palpable a lo comunicable (Winocur, 2009).
Disímiles han sido los cambios que ha suscitado la irrupción de las redes sociales, reconfigurando mapas mentales, concepciones, lenguajes y formas de interacción; pero sin lugar a dudas, uno de los más notables ha sido el de erigirse como la base de exhibición de contenidos asociados a la vida privada. La propia forma en que están constituidas como espacios de intercambio de todo tipo de información personal genera un móvil para que sus consumidores se sientan motivados a mostrar la mayor cantidad de referentes posibles y añadir el mayor número de contactos. Es decir, su propia dinámica de funcionamiento enuncia un deseo de evasión de la intimidad, una tendencia de presentarse ante los otros y de forzar voluntariamente los límites de lo que es mostrable y lo que no.
Contrario a lo que ocurre en la vida cotidiana, donde ciertos ámbitos y tiempos nos indican dónde comienzan y terminan los espacios público y privado (como el de adentro o afuera de la casa, las puertas de las habitaciones, el cuerpo desnudo o vestido), en la realidad marcada por la virtualidad estos ámbitos han perdido su eficacia simbólica para establecer los límites. A diferencia de los espacios offline, en donde el sujeto se traslada en un medio social específico y sincrónico, en el área virtual el tiempo y el espacio no son simultáneos, y hacen que los individuos puedan moverse en escenarios diacrónicos y sincrónicos, divergentes y convergentes, únicos y múltiples a la vez. Consecuentemente, para las nuevas generaciones, los secretos, los estados anímicos, los pensamientos ocultos, los momentos de introspección, las decisiones personales y los actos pudorosos ya no denotan una separación estricta y dicotómica entre lo público y lo privado.
Un factor que ha influido en que la línea entre lo que es de interés para todos y lo que solo concierne al individuo se vuelva cada vez más delgada y frágil ha sido la globalización neoliberal. Precisamente las redes sociales de Internet constituyen uno de los principales vehículos de este fenómeno. La globalización ha afectado los marcos de referencias para pensar, construir y actuar en la esfera pública. La mundialización de los estándares de moda, de los estilos de vida de las figuras públicas, de imaginarios ligados a músicas e imágenes, ha generado cambios en las percepciones de los consumidores en cuanto a qué mostrar de sus propias vidas. La desterritorialización de las fronteras físicas y culturales se ha traspolado a las propias representaciones subjetivas individuales y colectivas. O sea, la transgresión de lo local y lo nacional a escala general también ha tenido un impacto en cómo se entiende y se vive lo público y lo privado a nivel particular, lo cual se ve reflejado en la información que se publica y comparte en las redes sociales.
El escenario descrito hasta aquí alerta sobre la importancia de recalcar que el uso de estos medios no solo tiene beneficios de comunicación e intercambio entre individuos, sino también originan problemas de privacidad y falta de confianza en la veracidad de las informaciones. Entre los riegos más comunes asociados al uso de las redes se destaca el incremento de pederastas y delincuentes, la subversión política-ideológica contra otros países, la comercialización por las trasnacionales de datos personales de sus usuarios, así como el empleo de estos con fines militares por agencias como la CIA (Agencia Central de Inteligencia) y el FBI (Buró Federal de Investigaciones) (Castillo, 2013). En el plano individual, uno de los principales peligros que evidencian las redes sociales actuales es la manipulación de perfiles de usuarios. La información pública en Internet está disponible para todo aquel que decida llegar a ella, eso supone muchas ventajas, pero también incide en tomar precaución para así proteger la privacidad de la información y no sufrir las consecuencias negativas de un uso inadecuado de la red.
Sin embargo, el plano tecnológico no es el único en el que se aprecian los resultados perniciosos de un mal manejo de las TIC y de las redes sociales específicamente. No son pocos los autores que han advertido sobre los efectos negativos que genera en los propios usuarios el uso excesivo de dichos canales (Hernández, 2013; Arab y Díaz, 2015; Mejía, 2015; Cueva, 2015; Peñafiel, 2016, entre otros). Según los expertos en la temática, la adicción a las redes sociales es producto de males emocionales como el aburrimiento, la soledad, la ira, la falta de aceptación, entre otros. Este fenómeno incide en el descuido de las actividades importantes como el contacto con la familia, las relaciones sociales, el estudio y el cuidado de la salud (Echeburúa y de Corral, 2010).
Hay argumentos a favor y en contra de la tecnología, pero es evidente que el exceso de esta tiene una influencia perjudicial, ya que reduce las habilidades de comunicación cara a cara, la interacción social, la productividad y, por lo tanto, las personas pasan menos tiempo offline con sus semejantes, experimentando más estrés, depresión, sentimientos de soledad y ansiedad (Bermello, 2016). Es decir, se convierte en un círculo donde tratar de lidiar con emociones indeseadas a través del refugio en las redes de Internet solo genera un aumento de lo que se intenta superar. En este sentido, los jóvenes y adolescentes constituyen el grupo social que ha captado el mayor interés y preocupación de los cientistas sociales en el abordaje del impacto de los usos de las redes sociales en la vida del sujeto, en tanto es el período en el que el individuo se desarrolla hacia la adquisición de la madurez psicológica, a partir de construir su identidad personal, lo que la hace una de las etapas más susceptibles de sufrir conductas adictivas u otros trastornos psicológicos relacionados con la exposición excesiva a alguna de las aplicaciones de las nuevas tecnologías.
Uno de los ámbitos principales en que se ha visto reflejado lo antes expuesto es el educativo. Si bien las redes sociales pueden funcionar como herramientas integradoras que complementen el sistema educativo, en tanto contribuyen en el autoaprendizaje (brindan acceso a múltiples recursos y materiales educativos en cualquier tiempo y lugar, lo que permite una mayor flexibilidad de estudios, además de motivar la iniciativa en la profundización de temas trabajados o la búsqueda de otros nuevos que sean de interés para los estudiantes), fomentan las competencias en el dominio computacional, facilitan la comunicación tanto entre alumnos como entre alumno-profesor, reducen el tiempo de aprendizaje en comparación con el proceder tradicional, potencian la socialización y retroalimentación del conocimiento, favorecen el acceso a otras fuentes de información que apoyan e incluso facilitan el aprendizaje constructivista y colaborativo y posibilitan el contacto e intercambio cognitivo con expertos, haciendo que el proceso de enseñanza se desarrolle en un ambiente más dinámico. También hay que ser sumamente cuidadosos con los usos y los tiempos de interacción que sostienen los adolescentes y jóvenes en las redes sociales.
El mal uso de dichos canales puede generar efectos nocivos en el rendimiento académico. Los comportamientos de apego a los celulares, tabletas o computadoras, absorben gran parte del tiempo que los estudiantes deberían dedicar a sus estudios y tareas escolares, reduciendo su eficiencia educativa y sus habilidades de intercambio social en la escuela. La gravedad del incorrecto manejo de las redes sociales es ilimitada, porque no solo llega a afectar en su comportamiento al alumno, sino también los procesos cognitivos, al enfrentarse a problemas académicos: desmotivación, desinterés, falta de concentración, bajo desempeño, disminución de las calificaciones, inasistencias a clases, etc., lo cual provoca un deficiente nivel educativo (Morocco: 2015).
Cuba no se ve exenta del impacto de esta realidad. A pesar de sus limitaciones, el gobierno cubano ha realizado enormes esfuerzos por mantenerse a la par de los adelantos tecnológicos que han surgido a escala global (Morejón et al., 2019). En febrero de 2020 el ministro de Telecomunicaciones Jorge Luis Perdomo Di-Lella expuso los avances alcanzados en el proceso de informatización de la sociedad, el cual constituye una política de Estado que queda reflejada en los documentos del VII Congreso del Partido y los Lineamientos. El funcionario destacó que en 2019 se alcanzaron más de 6 millones de suscriptores de telefonía celular, de los cuales utilizaron el servicio de Internet a través de datos móviles alrededor de 3,4 millones de usuarios. En ese mismo año, crecieron en 229 las áreas colectivas de acceso a Internet, llegando a exceder las 1500 zonas Wifi y las 650 salas de navegación (Figueredo, 2020).
En este contexto social y tecnológico, en el que las vías y el cúmulo de información a las que se tienen acceso se multiplican y diversifican, los adolescentes cubanos hallan nuevas formas de interacción y encuentran el ciberespacio como una dimensión comunicativa que día a día va ganando en preferencia (Castillo, 2019). Los adolescentes de hoy son los futuros profesionales de mañana, y depende de su formación el relevo en este proceso de construcción de una mejor sociedad, formada en valores y en la adecuada gestión de conocimiento. Es por ello que los investigadores sociales cubanos también han orientado sus esfuerzos al análisis de los usos que hacen sus adolescentes y jóvenes de las redes sociales, así como sus ventajas y desventajas en la vida académica. Referente a ello, algunos de los resultados obtenidos han sido:
La red online más usada por los adolescentes y jóvenes cubanos es Facebook.
La motivación principal que exponen en el acceso a esta red es para estar en contacto con amigos y familiares que no ven con frecuencia.
Los fines académicos quedan relegados a un plano secundario. De manera general, el intercambio de fotos, música, videos y juegos son los usos más frecuentes que hacen de las redes sociales. Es decir, se emplean preferentemente para el entretenimiento.
Por otra parte, cuando el punto de mira se traslada a la Universidad, se puede apreciar que esta institución constituye un espacio de socialización que responde a las demandas del mercado de trabajo y a la formación de competencias en función de las necesidades económicas, políticas y sociales del país. Entre las capacidades competitivas que se forman en dicho ámbito encontramos la innovación, el uso intensivo del conocimiento y el manejo y control de las tecnologías e Internet. No obstante, la exigencia en el nivel terciario de estas habilidades puede llegar a constituir un arma de doble filo, generando desigualdades en cuanto a la tenencia de medios tecnológicos indispensables para adecuarse a una Educación Superior altamente digitalizada, pero que no cuenta con los recursos básicos para soslayar las diferentes condiciones de partida de su estudiantado; lo que a su vez, coloca en una situación ventajosa a determinados grupos sociales por su composición socioeconómica en la permanencia en este nivel educativo.
De este panorama no se puede excluir la educación en Cuba, donde si bien el ingreso a las instituciones es gratuito, existe un conjunto de servicios que han de ser satisfechos para que los jóvenes puedan desarrollarse académicamente, entre ellos el acceso a recursos tecnológicos e Internet. Según investigaciones recientes, un requerimiento indispensable para que el estudiantado logre acceder a la información es poseer medios tecnológicos, ya que el mayor cúmulo de contenidos actualizados se encuentran en formato digital y/o deben ser descargados de Internet, mientras que la bibliografía física no satisface la demanda o bien es arcaica. Asimismo, nuevas tendencias como la conformación de grupos de WhatsApp u otras redes sociales para el estudio y la socialización de la información van cobrando auge como alternativas de comunicación alumno-alumno, alumno-profesor. La universidad, para tratar de lidiar con esta necesidad posee laboratorios de computación en todas las facultades con acceso a Internet y correo electrónico; no obstante, su funcionamiento es ineficiente: se mantienen cerrados, las computadoras no funcionan por falta de mantenimiento, la oferta de ordenadores no satisface al número de alumnos consumidores, la red Wifi se pasa largas temporadas sin brindar servicio, etc. (Pais, 2019).
Es de esta forma que el acceso a la tecnología y a las redes sociales se erige como un elemento de desigualdad en la permanencia del estudiantado. Aquellos jóvenes cuyas familias no son capaces de sufragar gastos en tecnología y acceso a Internet se encontrarán en una situación desventajosa para culminar sus carreras, implicando un mayor número de esfuerzos tanto por parte de ellos, como de sus familias. La igualdad en las oportunidades de ingreso a estudios superiores es necesaria, pero no condición suficiente para asegurar la equidad al interior del sistema de educación universitaria. La desigual distribución y disponibilidad de las TIC por parte del estudiantado se erige como mecanismo perpetuador de esta situación, afectando a las capas más pobres donde se concentran mayores proporciones de personas no blancas. Estudios en los últimos años han brindado inferencias sobre la racialización en el acceso y empleo de las redes sociales, condición atravesada a su vez por la variable de nivel económico de las familias (Pais, 2019; Domínguez y Rego, 2012). La mayor presencia de personas negras y mestizas con menor estabilidad económica y, consecuentemente, condiciones de vida más desfavorables ha sido ampliamente argumentada (Zabala Argüelles, 2015; Tejuca, et. al., 2015).
A juicio de la autora, el escenario descrito demuestra la pertinencia de realizar análisis integrales que no solo tengan en cuenta la institucionalidad de la Educación Superior, sino también su interacción con los desafíos sociales, económicos y tecnológicos imperantes en la sociedad. Es decir, si bien las políticas orientadas al nivel terciario de la enseñanza tienen un impacto en el funcionamiento de sus instituciones, es importante tener en cuenta cómo el resto de las políticas económicas y sociales, así como el avance tecnológico y digital, también influyen en las dinámicas y procesos en el sector universitario, fundamentalmente en las posibilidades para aprovechar las oportunidades de acceso.
En resumen, lo expuesto hasta aquí permite apreciar que el empleo de las redes sociales en relación al ámbito educativo no tiene una connotación positiva o negativa intrínseca a su naturaleza, sino que es el estudiante (en función de las oportunidades objetivas de acceso con que cuente) quien decide los beneficios o desventajas, de acuerdo al uso y la frecuencia con que acude a estas plataformas para ponerlas en favor de su desempeño académico. La clave del correcto uso radica en la autorregulación que el alumno tenga de este tipo de herramientas de comunicación y la supervisión efectiva por parte de los padres y tutores, especialmente en edades críticas como la adolescencia. El profesor y la familia efectúan una mediación pedagógica en una ósmosis de vida y de trabajo con los adolescentes y jóvenes, lo que hace relevante el papel que deben cumplir el docente y los familiares, requiriendo de capacitación, actualización permanente y dominio de los medios tecnológicos para guiar de manera efectiva la utilización de las redes sociales en favor de un mejor rendimiento. De lo anterior se plantea la necesidad del desarrollo de seminarios y cursos (tanto para docentes como para alumnos) en escenarios educativos que aborden temas como la seguridad informática y la importancia de un empleo responsable y ético de las TIC; donde se les brinde información sobre las principales redes sociales con fines académicos a las que acceder y los usos educativos que pueden hacer de ellas.
Hay que tener en cuenta que la juventud de hoy no es la misma que aquella que conoció la sociedad anterior al triunfo revolucionario; nuestros jóvenes han vivido en las condiciones excepcionales del período especial, son parte de un contexto mundial de globalización neoliberal (el cual impone nuevos retos en función de la sedimentación de una ideología socialista), poseen un elevado nivel cultural y escolar, son portadores de una mayor preparación y de competencias tecnológicas (generaciones “net”) y, en este sentido, sus sistemas de expectativas, necesidades e intereses están en constante transformación. Teniendo en cuenta lo anterior, lograr un mayor involucramiento de la juventud cubana en las disímiles esferas de la praxis ( dígase académica, política, ciudadana, profesional), requiere de superiores niveles de creatividad, sistematicidad y diferenciación, en el que las redes sociales, las cuales se han vuelto parte de su cotidianidad, se constituyan en fuentes de socialización, potenciando sus ventajas y siendo cautelosos con las consecuencias perjudiciales que su excesivo empleo puede producir.
La idea no es satanizar las redes sociales; estas, en la proporción adecuada, permiten conectar con personas que por barreras físicas, sociales, geográficas o por discapacidades no podrían interactuar en el espacio físico. A través de las redes se consolidan relaciones ya establecidas en el mundo real y se conforman nuevos lazos sociales, afectivos, profesionales, académicos, etc. Ambos mundos, tanto el online como el offline, se encuentran estrechamente vinculados y se retroalimentan. Por tanto, lo ideal sería verlas y experimentarlas como un complemento de los espacios físicos y no un suplente de los mismos. (Aguilar y Said, 2010:10). Consiguientemente, las redes sociales, sumadas a iniciativas de actividades cognitivas abiertas, pueden desempeñar un papel clave en la integración social y en la cohesión a través de la transmisión del conocimiento, a nivel intergeneracional, regional e internacional. La utilización de estas redes sociales en la educación pueden ser fuentes valiosas de información y favorecer la interacción de los estudiantes con su medio, lo que consecuentemente beneficiará los resultados académicos (Pavón 2015; Ticona, 2017).
Referencias bibliográficas:
Aguilar, D. y Said, E. (2010). “Identidad y Subjetividad en las redes sociales: Caso de Facebook”, Zona Próxima, 1, 190-207.
Álvarez, E. y Máttar, J. (orgs.). (2004). Capítulo III: “La Educación”, en Política social y reformas estructurales: Cuba a principios del Siglo XXI. México: CEPAL/INIE/PNUD.
Arab, E. y Díaz, A. (2015). “Impacto de las redes sociales”, Revista Médica Clínica Las Condes, 26 (1). Disponible en http://www.elsevier.es/es-revista-re- vista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-impac-to-las-redes-sociales-e-S0716864015000048
Castillo, R. (2013). “Ventajas y desventajas del uso de las redes sociales en el estudio universitario de alumnos de antiguo y nuevo ingreso de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), Sede San Salvador”. Trabajo de cátedra sobre métodos y técnicas de investigación. Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Francisco Gavidia, sede San Salvador.
Castillo Ledo, I.; Torres Lugo, D. J.; Rojas Díaz, I.; Águila Falcón, N. (2019). “El desarrollo socioemocional del adolescente ante los retos y desafíos de la informatización”, Norte de salud mental, (vol. XVI, no. 61: 35-45).
Cueva, P. (2015). “Las Redes Sociales y su relación en el rendimiento académico de los estudiantes del primer y segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa Gonzanamá en el período marzo-octubre 2015”. Tesis previa a la obtención del título de Psicólogo Clínico,Universidad Nacional de Loja.
Domínguez, A. R. (2019). Participación política y juventud desde una perspectiva sociológica. La Habana: Universidad de La Habana.
Domínguez, M. I. y Rego, I. (2012). “Los medios de comunicación masiva y las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Su papel en la socialización de adolescentes y jóvenes”. Informe de Investigación del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, La Habana.
Echeburúa, E y Corral, P (2010). “Adicción a las nuevas tecnologías y a las redes sociales en jóvenes: un nuevo reto”, Adicciones, 22 (29) pp. 91-96.
Figueredo Reinaldo, O. (2020). Ministro de Comunicaciones: “El reto está en crear una cultura en el uso y desarrollo de las TIC”.
Francesc, E. (2016). “Bolonia y las TIC: de la docencia 1.0 al aprendizaje 2.0”, La cuestión universitaria. Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, 60-61. Disponible en http://poli- red.upm.es/index.php/lacuestionuniversitaria/article/ view/3337.
Hernández Sanabria, E. (2013). “Influencia de redes sociales en hábitos de estudio de universitarios de primer año”. Foro educacional no. 22, pp. 131-148.
Mejía, Z. V. (2015). “Análisis de la influencia de las redes sociales en la formación de los jóvenes de los colegios del cantón Yaguachi”. Tesis de licenciatura en Comunicación Social. Guayaquil: Universidad de Guayaquil.
Morejón Concepción, M.; Pérez Rodríguez, J; Varela Rodríguez, Y. C. (2019). “Las tecnologías de la información y las comunicaciones: una mirada a la realidad de los jóvenes cubanos”, Revista Caribeña de Ciencias Sociales.
Morocco, P. M. (2015). “Uso del Facebook y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano”, Tesis de pregrado. Puno: Universidad Nacional del Altiplano.
Pais Fernández, B. (2018). “El acceso a la Educación Superior en el contexto cubano actual: un análisis interseccional de la composición social de una cohorte de estudiantes en la Universidad de La Habana”, Tesis de Licenciatura. Universidad de la Habana: Facultad de Filosofía, Historia y Sociología.
Pavón Maldonado, M. A. (2015). “El uso de las redes sociales y sus efectos en el rendimiento académico de los alumnos del instituto San José, el progreso, Yoro-Honduras”. Tesis de posgrado. Campus Central Guatemala de la Asunción.
Peñafiel, L. (2016). “Las redes sociales en el aula y su incidencia en el inter-aprendizaje de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Ambato”. Trabajo de Graduación previo a la obtención del Título de Licenciado en Comunicación Social. Ambato: Universidad Técnica de Ambato.
Tejuca, M., Gutiérrez, F., y García, O. (2015). “El acceso a la educación superior cubana en el curso 2013-2014: una mirada a la composición social territorial”, Revista Cubana de Educación Superior (42-61), La Habana.
Ticona F., (2016). “Influencia de las redes sociales en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios de la macro región sur del Perú”, Revista de investigaciones de la escuela de posgrado, vol. 6, pp. 329-336. Universidad Nacional del Altiplano, Perú.
Winocur, R. (2009). Robinson Crusoe ya tiene celular. La conexión como espacio de control de la incertidumbre, Siglo XXI editores, UAM I, México.
Zabala Argüelles, M. del C. (2015). “Desafíos para la equidad social en Cuba. Razones para un debate”. En: Zabala Argüelles, M. C., Echevarría León, D., Muñoz Campos, M. R. y Fundora Nevot, G. E. (comps.): Retos para la equidad social en el proceso de actualización del modelo económico cubano, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, pp. 1-13.
Tomado de: La Jiribilla
Leer más