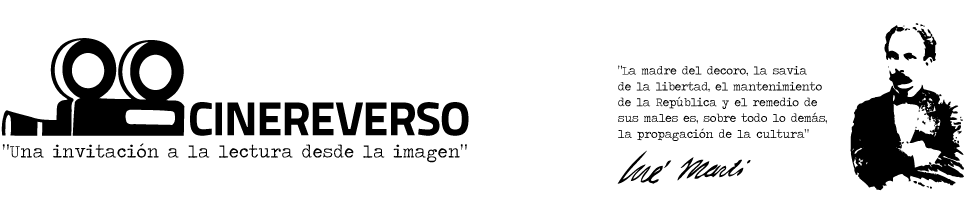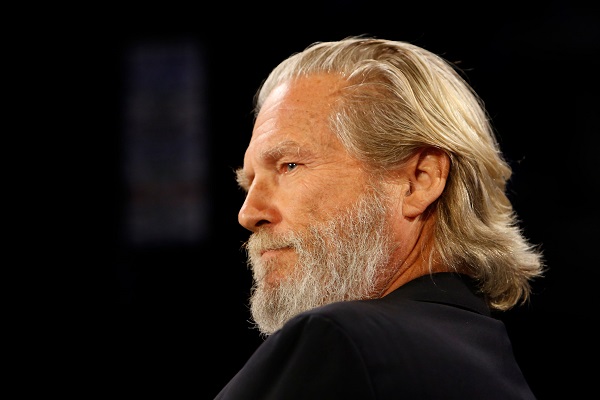Bradley Cooper. Fotograma del filme El callejón de las almas perdidas (Estados Unidos, 2021) de Guillermo del Toro
Por Geoffrey Macnab
Un «fenómeno circense» un hombre que ha perdido todo respeto por sí mismo, una criatura patética y desesperada, vuelta loca por la pena o el trago. Se lo mantiene vivo como a un animal, en una jaula, y sólo se lo deja salir para que los asistentes que pagaron puedan ver la humanidad en su forma más degradada. Aliméntalo con una gallina viva y se la comerá cruda. Acércate demasiado y te golpeará.
Stanton “Stan” Carlisle, el estafador interpretado por Bradley Cooper en El callejón de las almas perdidas, el nuevo thiller de Guillermo Del Toro, está fascinado con los «fenómenos». ¿Podría él caer tan bajo? Esa es claramente la pregunta que se hace cuando mira con semejante fascinación a una de esas almas perdidas en el comienzo de la película. Él también es una figura completamente despreciable, una escoria que traiciona a todo aquel con el que entra en contacto.
El callejón de las almas perdidas es la más reciente en una larga fila de películas en las que Cooper, uno de los actores más carismáticos de Hollywood, ha encarnado personajes que han caído profundos en el lado oscuro. El actor parece atraído por lo disfuncional. Se deleita interpretando alcohólicos, delincuentes o maníaco depresivos: cualquiera que sufra estrés post traumático o que esté consumido por el autodesprecio.
En la remake del clásico noir, que está ambientada en la era de la Gran Depresión, todos se dan cuenta de que Stan es una pieza fallada. La lectora de tarot Zeena the Seer (Toni Collette) lo percibe instantáneamente pero de todos modos se siente atraída por él. La psiquiatra Lilith Ritter (Cate Blanchett), ella misma una figura profundamente corrompida, también lo ve. Hay una escena maravillosa en la que Cooper y Blanchett se miran el uno al otro con una mezcla de lujuria y desprecio. «Sé que no sos buena porque… yo tampoco lo soy», le susurra él a ella, reconociendo su propio reflejo retorcido en la dama.
Hay una tensión de masoquismo en Stan. Aunque explota a todos los que lo rodean, casi que anhela ser descubierto, ser expuesto como el fraude, arrastrado e impostor que, en lo profundo, él siente que es.
El lado negativo de interpretar protagonistas tan poco simpáticos es que te arriesgás a atemorizar y expulsar al público. En Estados Unidos, los espectadores han rehuido a El callejón de las almas perdidas en favor de la nueva película de El Hombre Araña, que tiene un protagonista masculino mucho más saludable en la forma del Peter Parker de Tom Holland. De cualquier modo, Cooper entrega otra de sus performances inmensamente sutiles y pletóricas de capas. Se puede entender exactamente por qué Stan inspira semejante ambivalencia en quienes se encuentran con él. Tiene una cualidad de «chiquitito perdido» que le cuesta resistir incluso la gente curtida de la caravana. Pero no se dejan engañar por él. Como lo dice Willem Dafoe, que interpreta al director del circo, «Hay algo que no está bien en este tipo. Este tipo es un poco raro».
Cooper muestra una mezcla similar de encanto y disgusto, esta vez alivianada con mucho más humor, en su otra película nueva, Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson. Ahí interpreta al real productor de Hollywood y expeluquero Jon Peters, supuestamente el modelo para el ultraseductor Warren Beatty en Shampoo (1975). Aunque el personaje de Beatty era cautivador al mismo tiempo que libidinoso, el Jon Peters de Cooper es un depravado no deconstruido. Intenta seducir a toda mujer con la que se cruza, incluida la mucho más joven Alana (Alana Haim) cuando ella está manejando y por eso no puede evitarlo con facilidad. En un momento se lo muestra acosando mujeres que caminan por la calle, con su lascivia desenfrenada.
Una mirada a la carrera de Cooper permite entender que se ha convertido en una estrella de las grandes sin interpretar casi a protagonistas masculinos convencionales o simpáticos. «La cámara lo ama… Me recuerda un poco a Paul Newman, particularmente alrededor de los ojos y en el modo en que es agradable pero también tiene una inteligencia muy veloz», le dijo Liam Neeson a The New York Times cuando trabajó con él en Brigada A: Los magníficos (2010). En ese momento, la conversación era sobre «la gracia y el sex appeal» de Cooper. Él acababa de tener un éxito enorme interpretando al tosco e irresponsable maestro Phil Wenneck en la graciosísima comedia de chabones ¿Qué pasó ayer? (2009), dirigida por Todd Phillips.
Los personajes que Cooper ha elegido interpretar invariablemente tienen fallas e inseguridades profundamente enraizadas. En la exitosa remake de Nace una estrella (2018), que también dirigió, era una estrella de rock magnética y fachera, pero también un alcohólico y drogadicto que en el final de la película se suicida. En El lado luminoso de la vida (2012), en la que trabajó con Jennifer Lawrence, era un divorciado que sufría de trastorno bipolar. En Una buena receta (2015) era Adam Jones, un chef apuesto pero volátil, a lo Anthony Bourdain, que luchaba para manejar problemas de adicciones.
Una película que demuestra por completo en enorme rango actoral de Cooper es Limitless (2011), de Neil Burger. Ahí interpreta a Eddie Morra, un aspirante a novelista sin un centavo que sufre de bloqueo de escritor y que vive en un departamento sórdido del que ni siquiera puede pagar el alquiler. Su novia (Abbie Cornish) lo abandona. Está tocando fondo cuando un viejo conocido que se encuentra por casualidad en la calle le da una píldora que hace que su cerebro funcione a la máxima capacidad. Él se asea, se reúne con su novia y se convierte en un hombre de mundo luchador y que busca emociones fuertes.
Es una idea trillada, otra relectura más del concepto de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y del Profesor Chiflado, del nerd que se convierte en el macho alfa. Muy pocos actores más, sin embargo, podrían haber manejado la transformación con la misma facilidad y gracia que Cooper. Resulta igualmente convincente como el don nadie dependiente que siente lástima por sí mismo que empieza la película tanto como el prototipo de dueño del universo en el que se convierte.
Esa dualidad está en muchos de los roles siguientes de Cooper, incluido El callejón de las almas perdidas. Él es extraño que también es uno de los pibes; el tipo común que se convierte en una máquina asesina en Francotirador (2014), de Clint Eastwood; el canalla agente del FBI, tan corrupto como el estafador que está investigando en Escándalo americano (2013).
Puede que Cooper le haya puesto la voz a Rocket Racoon en Guardianes de la galaxia, pero no se ha vendido más allá de eso. Tiene una carrera floreciente como productor de películas como Amigos de armas (2016) y Guasón (2019), y recientemente firmó para dirigir y aparecer en una nueva biopic de Netflix sobre Leonard Bernstein, el compositor de Amor sin barreras. Él no es exactamente una estrella cinematográfica reticente pero, a lo largo de su carrera, siempre ha estado en contacto con su ñoño interno. Es por eso que incluso cuando a películas como El callejón de las almas perdidas no les va bien en la taquilla, su credibilidad no se ve afectada. Para cada actor de método con amor propio como Cooper, los fallos son siempre tan importantes como los éxitos. Se aprende mucho más de la humillación que de los triunfos.
*De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12
Leer más