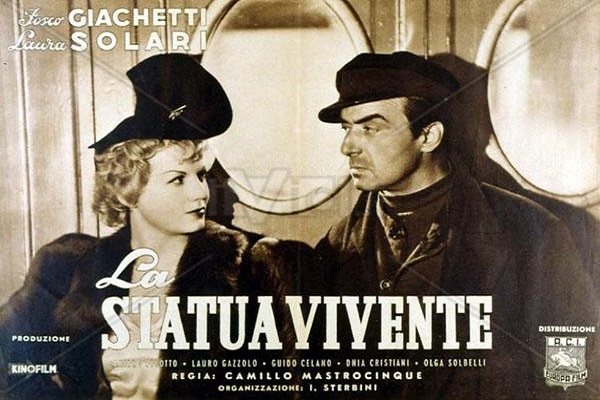Juan José Campanella, cineasta argentino. Foto MDZ
Por Ricardo Jimeno
El cineasta argentino Juan José Campanella ha recibido en esta edición la Espiga de Honor de la Seminci de Valladolid. No es un hecho extraño, sino muy coherente, teniendo en cuenta que cuando apenas rondaba los treinta años, su ópera prima, la arriesgada El niño que gritó puta (1991), tuvo su estreno en la sección oficial del festival, que puntualmente ha ido acogiendo casi todas sus películas posteriores.
Campanella es, quizá con sordina, uno de los narradores más notables de la actualidad, todoterreno en cuanto a géneros se refiere, capaz de equilibrar tonos, de ajustar a la perfección la puesta en escena a lo que desea contar y de dirigir brillantemente a un elenco recurrente de inmensos actores argentinos como Ricardo Darín, protagonista de cuatro de sus largometrajes. Su carrera heterogénea, que se inicia realmente en Estados Unidos, donde llevó a cabo sus estudios justo al término de la dictadura argentina, contempla una filmografía breve compuesta apenas por media docena de películas, pero también por innumerables series de televisión, algunas creadas y producidas por él y otras, tan populares como House o Ley y orden, en las que ha trabajado como director de capítulos.
Su carrera cinematográfica, tras el film independiente Ni el tiro del final (Love Walked in, 1997), rodado en Estados Unidos, toma un giro radical con El mismo amor, la misma lluvia (1999), que supone un retorno costumbrista a Argentina, sin olvidar las claves narrativas típicas del cine americano, siguiendo la definición ya clásica de Douglas Sirk: “las películas (motion pictures) deben ser sobre todo emotion pictures”. A este notable resurgir le sigue la excepcional El hijo de la novia (2001), prodigio de sensibilidad con un elenco impresionante, y la apreciable Luna de Avellaneda (2004), que vuelve a condensar sus constantes: la fábula melodramática y costumbrista elevada por unas interpretaciones asombrosas. No obstante, su indiscutible obra maestra es El secreto de sus ojos (2009), thriller porteño con atmósfera política, que no evita tampoco la ironía costumbrista, con una subtrama sentimental que incorpora una de las historias de amor más bellas del cine reciente, y la demostración de una capacidad técnica insuperable, condensada en el famoso y sorprendente plano secuencia del estadio. El film logra el Oscar y abre nuevas posibilidades para el cineasta que se aventura en el terreno de la animación con trasfondo futbolero en Metegol (2013), traducida en España como Futbolín, o cambiando de registro con el gran guiñol de humor negro El cuento de las comadrejas (2019).
Campanella se siente cómodo en la Seminci donde ha pasado buena parte del festival. Su carácter es afable y muy templado. Responde de modo preciso, sin muchos rodeos, demostrando la profesionalidad adquirida en el engranaje americano, pero también la calidez del tipo humanista, que parece añorar un tipo de cine que ya no se hace.
Al observar su filmografía de modo general destaca la combinación de géneros y de tonos, entre el drama, la comedia o incluso el thriller, en el caso de El secreto de sus ojos, siempre de modo muy equilibrado. ¿Cómo se logra ese equilibrio?
La verdad es que ahí está la clave. No es difícil hacerlo, pero es muy difícil explicarlo. Tiene que ver con la sensibilidad de cada uno. No te sabría decir qué es lo que hace en la filmación, cuando el actor pone el texto de pie, que el tono no se vaya demasiado a una cosa o a otra. Es una cuestión de instinto. Ese es el elemento que hace que todos los directores sean distintos o hagan distintas obras. La verdad es que me es muy difícil decírtelo. Lo que sí que te puedo decir es que lo que se ve en pantalla no es exactamente lo que estaba en el guion. A veces se hacen cambios o cortes justamente para mantener ese equilibrio.
Por ejemplo, pienso en una escena de El secreto de sus ojos, justo antes de que se descubra el cadáver, en donde venimos de una escena en el juzgado que es prácticamente una comedia sofisticada que de repente sufre un cambio total, a partir del shock que se produce… No sé si es algo que se trabaja a partir de la puesta en escena, o del montaje.
Claro. Es por ejemplo estaba desde el guion. Es un diálogo, entre Darín y el policía, sobre los tipos de boludos que hay. En definitiva es una idea que tiene que ver con la vida. A veces los shocks se miden en función de si se estaba preparado o no se estaba preparado. Así parecía mucho más efectivo… Pero veamos, vamos a proponer una tangente: en El secreto de sus ojos era muy importante y había una premisa, en el estilo también, de involucrar al espectador como un personaje más de la trama. Entonces no había solamente que informarle de lo que pasaba sino de hacerle sentir lo que pasaba de acuerdo a lo que sentía nuestro personaje principal. En esa escena, me parecía justamente que el impacto de ver ese cadáver iba a ser mucho más fuerte si no estaba preparado para verlo. Todo lo contrario, si lo agarran en medio de una risa incluso. Eso estaba desde el principio. Pero ahí en El secreto de sus ojos hay muchas cosas incluso de cámara. La cámara es siempre como la subjetiva de una persona que estuviera escondida en la habitación y para que el espectador sienta lo que está sintiendo el personaje principal.
Precisamente, en cuanto a la puesta en escena, parece bastante heterogénea en sus películas, más libre o más elaborada, en cada caso. No sé si es algo previsto sobre el papel o si se va variando mientras filma.
En realidad, en los primeros guiones, en las primeras cosas que yo he dirigido, primero me ponía la gorra de guionista y escribía el guion y pensaba: “que el director se arregle”, y después me ponía la gorra de director y lo que escribió el guionista me importaba un pepino. Pero ahora no, ahora se van mezclando las cosas. Incluso hay escenas que están escritas pensando de forma precisa en la manera en que van a ser filmadas. Por ejemplo, en El hijo de la novia, cuando el protagonista está en el hospital y le cuenta al personaje de Natalia Verbeke que él se quiere ir a vivir a México, quiere estar solo, y eso en el guion era un monólogo enorme, y aclaraba con mayúsculas esto se va a escuchar prácticamente entero en off porque lo importante es la reacción de ella al escuchar esto. Eso son cosas que ya están puestas en el guion, que un guionista que no fuera director no la habría puesto. Así que hay cosas que ya surgen en el guion.
Hay un tema recurrente en su filmografía que es el interés en el pasado, una especie de nostalgia que está siempre presente, de modo más traumático o más dulce, desde El mismo amor, la misma lluvia hasta El cuento de las comadrejas, por otros motivos. ¿De dónde le viene ese interés?
No es tanto una mirada nostálgica como unos personajes que están atrapados en ese pasado y que no pueden salir al futuro. La historia trata de cómo se ubica ese pasado en el pasado y como se supera. Tanto en El hijo de la novia, como en El secreto de sus ojos, en esta última muy claramente, como en El cuento de las comadrejas, en todas se trata de personajes que viven de acuerdo a una dinámica del pasado, atrapados en una jaula. Ese es el punto de partida, no como lugar de encasillamiento, sino de impulso.
No sé si responde a algún punto de melancolía personal…
Justamente se trata de salir de esa melancolía. Cómo salir de una actitud en la que se extraña el pasado, en que se echa de menos, y tomarlo simplemente como un lugar de aprendizaje, de disfrute, si es que uno tuvo un pasado lindo —en mi caso para mí es de disfrute—, pero mirando sobre todo al futuro.
Otro tema que me interesa en sus películas es la importancia de la representación, de la teatralización o de la ficción, en relación con la realidad. En El mismo amor, la misma lluvia o en El secreto de sus ojos tenemos un escritor, o un aspirante a escritor, la resolución del conflicto en El hijo de la novia, o el bellísimo momento de la muerte de José Luis López Vázquez en Luna de Avellaneda. No sé si algún tipo de metáfora consciente…
Mira, me estoy dando cuenta ahora de esos puntos en común entre las películas. No es algo consciente, desde luego. Así como era más consciente de lo que hablamos de la memoria, de esto no era consciente, así que ya lo empezaré a mirar a ver que hice [se ríe].
Pero, por ejemplo, en El cuento de las comadrejas es evidente. Los personajes llevan a cabo una representación para los especuladores… pero en El hijo de la novia el final es una representación teatral, no sé si puede ser una metáfora de que la salvación está en el cine, en el teatro, en la ficción.
Pues puede ser, puede ser. Yo creo que en nuestras vidas, en muchas ocasiones estamos actuando. Estamos representando algo que no sentimos en ese momento. No lo digo esto negativamente. A veces puede ser cuando uno tiene miedo y actúa de tener coraje para poder seguir adelante. O para no lastimar a alguien, viste. Me parece que gran parte de nuestras vidas termina siendo actuar. Pero es que la verdad es que nunca había hecho esta reflexión sobre mis películas. Mira, en realidad, por ejemplo, El cuento de las comadrejas, ante todos los guiones de las películas argentinas que hice es el primero, porque lo escribí antes que El mismo amor, la misma lluvia, y después, conscientemente, no lo rodé porque me parece que la gente de nuestro ambiente no es interesante para el resto de la gente. Entonces, siempre había tratado de presentar personajes que fuesen gente común, como en las otras películas. El cuento de las comadrejas es un poco atípico en el sentido de que es mi única película que sí que tiene reflexiones conscientes sobre la representación. Por eso tiene la palabra “cuento” en el título. Es más un cuento que un intento de representar la vida como son las otras.
Hablando en concreto de esta película, más allá del original del que es un remake [Los muchachos de antes no usaban arsénico, 1976, José A. Martínez Suárez], no sé si pululaba por su imaginario cinematográfico el tipo de películas americanas de gran guiñol como las de Aldrich…
No, no, no esas. Pero sí muy claramente las comedias inglesas como The Ladykillers [El quinteto de la muerte, Alexander Mackendrick, 1955], las de los estudios Ealing. Y bueno, soy fanático de las comedias de Lubitsch, en cuanto al diálogo, el estilo. Son cosas que se ríen algunos y otros saborean. Es un tipo de diálogo que me gusta mucho. Es algo muy estilizado y El cuento de las comadrejas es como la más estilizada de todas mis películas.
Le quería preguntar también por los actores. Usted ha trabajado con actores argentinos, españoles, también norteamericanos. A menudo grandes estrellas, ¿Cómo dirige a los actores?
Parto de la base de que si repito con un actor, si trabajo con él varias veces, es porque el actor tiene mi misma sensibilidad entonces el trabajo se me hace más fácil. O sea, es bueno y además tenemos el mismo objetivo. Muy pocas veces te diría, me sobran los dedos de una mano, para decir los momentos en que trabajé con actores que no nos encontrábamos. Generalmente, fueron trabajos de televisión en los que el elenco ya estaba formado cuando yo entré. Me fijo en que el actor piense al menos el setenta y cinco por ciento lo mismo que yo el personaje, o bien que diga: “No tengo idea. Decime vos que queréis que haga”. Si me viene con una idea que está muy distanciada, prefiero no trabajar con él. Entonces, con esto en mente el trabajo se hace más fácil porque no hay que extraer una actuación. No hay que hacer jugo de ladrillo. Simplemente hay que ir guiando por dónde va la cosa y generalmente tiene que ver con la verdad. Aunque la situación sea más delirante o no real hay que actuarla con verdad. Esa es la premisa en mis películas y siempre ha salido bien.
En este sentido, por precisar un poco, no sé si realiza ensayos, donde se puede modificar la puesta en escena según cómo funcionan, o si se ciñe a lo que traía pensado de forma más cuadriculada.
Generalmente en las películas, distinto que en televisión, hacemos ensayos de mesa con los actores desde un par de semanas antes. No duran todo el día porque uno tiene mil cosas para hacer dos semanas antes de empezar a filmar, pero nos reservamos un bloque de dos o tres horas y leemos el guion. Entonces, el día de filmación yo vengo con un plan, lo presento y a ver si sale. Cada vez sale más parecido a lo que traigo pensado, porque uno va teniendo experiencia, pero también se corrige si no vale la pena o si hay un movimiento planeado que no se justifique o que el actor no sienta. Pero, si voy con un plan, que se puede corregir, pero nunca voy a ver que va a pasar de forma improvisada.
Hablaba ahora de televisión, no sé si usted se considera más un director de televisión que hace puntualmente películas, o un director de cine que trabaja puntualmente en televisión…
Yo dirijo audiovisuales. El medio es poco lo que cambia. Algunas cosas de puesta de cámara, nada más. En cuanto a los actores es exactamente igual. Lo que puede llegar a cambiar es que en televisión uno no puede planificar un plano secuencia de lejos, como en el cine, porque pensando en que alguien lo va a ver en el teléfono, no le puedes hacer eso. Generalmente uno va a los primeros planos, situándose más cerca de los actores y un poco más rápido. Pero quitando eso, en el resto son las dos cosas iguales. Hoy en día son iguales, antes era distinto.
Cambiando de tema, teniendo en cuenta su película de animación Futbolín, pero también algunos elementos de El secreto de sus ojos, quería preguntarle cómo ve la relación del cine con el fútbol.
¡Pero qué cosa! Vos sabés que yo no soy futbolero para nada, pero para nada. No sé ni cuando juega nadie. Solamente veo partidos del mundial, o alguna jugada que se viraliza. Las buenas jugadas me gustan porque son coreográficas. Pero seguir a un equipo y aguantarme un partido malo, nunca lo he hecho ni lo haré. Obviamente el fútbol es el tema de Metegol, pero que lo tomé más como una coreografía, como un musical. Y esa escena de El secreto de sus ojos, pero después no hay nada de fútbol en mis películas. Sí que me gusta el fútbol bien jugado y como lugar de contienda, como espacio de conflicto, me puede interesar.
Para finalizar, he leído opiniones suyas algo pesimistas sobre el futuro del cine, en las que manifiesta que ya no se hacen películas como las que a usted le llevaron a amar el cine… ¿Qué es lo que echa en falta?
No, no se hacen. Era un cine donde se ven cosas de la vida, pero estas se ven coladas por los ojos de un buen escritor, de un artista. Aprecio mucho el ingenio, y el cine que veo ahora tiene en general muy poco ingenio. En algunas cosas de televisión veo más ingenio que en el cine. A veces me pregunto, ¿pero cómo si van a hacer una comedia no agarran a un buen escritor en vez de hacer estos diálogos pedestres que no hacen reír absolutamente a nadie? Extraño ese ir al cine y ver que hay una mente detrás de la película que es más inteligente que yo. Me gusta eso, me gusta que me manipulen. Veo ahora muy pocas películas que me sorprendan.
En este sentido, ¿Qué películas o directores concretos le han marcado especialmente?
Pues ¡Qué bello es vivir! [It’s a Wonderful Life, Frank Capra, 1946], All that Jazz [Empieza el espectáculo, Bob Fosse, 1979] y Nos habíamos amado tanto [C’eravamo tanto amati, Ettore Scola, 1974], esta película italiana, mucho, y también toda la comedia de Lubitsch principalmente.
Tomado de: Miradas de cine
Leer más