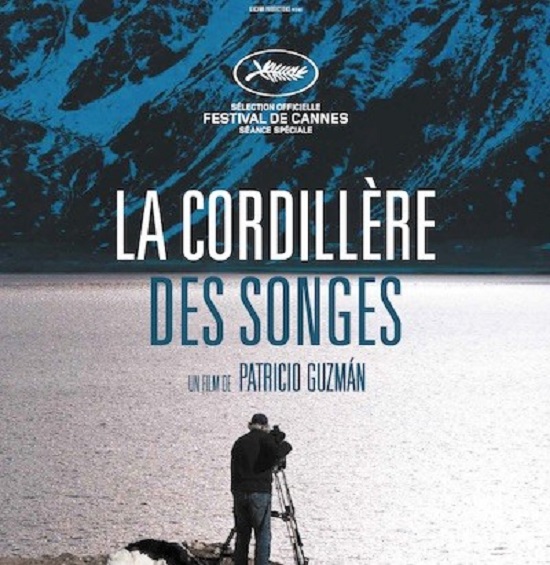Por Hugo Guzmán
El documental “La batalla de Chile”, exhibido en estos días por el Canal La Red, en una meritoria pauta informativa, permitió a las nuevas generaciones encontrarse con un material documental elocuente y robusto sobre el proceso que se vivió en Chile entre 1970 y 1973. Y a las generaciones más antiguas les debe haber evocado aquellos mil días de movilizaciones, debates, confrontaciones, donde se constató con nitidez cuáles son los proyectos e intereses que se juegan en Chile.
El trabajo de “La batalla de Chile” es uno de los más enriquecedores en cuanto a información y documentación en cuanto al período del Gobierno Popular que lideró el Presidente Salvador Allende, sobre todo por el testimonio de protagonistas sociales, es decir, mujeres, trabajadores, pobladores, dirigentes sindicales, y también por la voz de empresarios, conservadores, militares y dirigentes de gremios. Se pueden ver y escuchar intervenciones del Presidente Allende que son claves respecto al proceso 1970-1973. Fue el trabajo de un equipo excepcional y el material es vigente y necesario a casi mitad de siglo de aquellos acontecimientos.
En el equipo estaba el destacado y sensible camarógrafo Jorge Müller Silva. Es probable que muchas y muchos jóvenes, que pudieron ver el documental en estos días, no sepan que él es un detenido desaparecido. Los de su generación lo saben y no lo olvidan. Es otro dramático ejemplo de cómo oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y militantes de la derecha, actuaron con saña, odio e irracionalidad en contra de miles de compatriotas, sólo por su forma de pensar y su ejercicio profesional.
En la mañana de un día de noviembre de 1974, Müller, junto a su compañera y cineasta, Carmen Bueno, fue detenido en Bilbao con Los Leones, por un grupo de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina). Ambos fueron llevados, primero, al centro de detención y tortura de Villa Grimaldi, y luego a un centro similar, Cuatro Álamos. Los dos fueron torturados, incomunicados y mantenidos ilegalmente presos hasta mediados diciembre de 1974. Fueron sacados de Cuatro Álamos, de acuerdo al testimonio de varias y varios detenidos, y nunca más se supo de ellos. Pasaron a formar parte de la lista de detenidos desaparecidos, seguramente ejecutados por militares y carabineros.
Como ocurrió durante el periódico dictatorial, la Corte Suprema y otras instancias del Poder Judicial, rechazaron los recursos de amparo y peticiones de investigación sobre la detención, secuestro y desaparición de Jorge Müller y Carmen Bueno. La Fiscalía Militar, entidad sobre la cual todavía no se investiga cuántos delitos e irregularidades cometió durante la dictadura, cerró el caso. La insistencia de familiares, amigos y abogados de derechos humanos, permitió que finalmente se efectuara un proceso judicial, que llevó a cabo el magistrado Hernán Crisosto. Se acreditó el delito de detención ilegal, de torturas y desaparición. Fue procesada una cincuentena de agentes de la Dina, la mayoría del Ejército, culpables de la acción criminal contra Jorge Müller y Carmen Bueno. Entre ellos, fueron condenados César Martínez, Pedro Espinosa, Raúl Iturriaga y Miguel Krassnoff.
Los dos cineastas tuvieron participación en varios documentales y obras de cine, trabajaron en Chile Films y fueron militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Müller trabajó en “Reportaje a Lota”, “La tierra prometida”, “La Expropiación” y “Realismo Socialista”.
Hoy, con la decisión editorial y periodística del Canal La Red, se logró volver a admirar la labor de Jorge Müller como camarógrafo, con un magistral manejo de la cámara en “La batalla de Chile”. Y se volvió a recordar que fue una de las víctimas de la dictadura.
Tomado de: El Siglo
Leer más