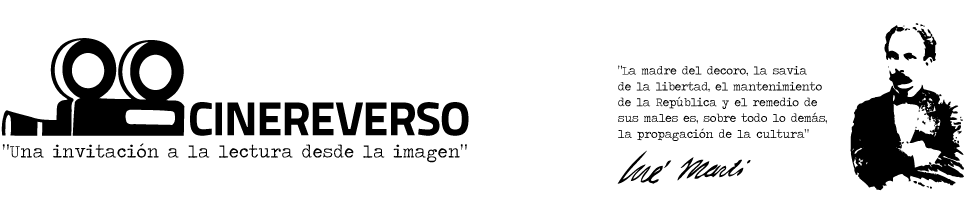Por Carlos Galiano
El 2 de noviembre es un día muy especial para los mexicanos: es la fecha en que celebra una de sus más ancestrales tradiciones, el Día de Muertos. Esta festividad tiene desde hace pocos años un doble carácter: el más recientemente adquirido masivo popular y el de siempre, el íntimo familiar. El primero volvió a relucir el pasado martes en las calles de Ciudad México, animadas con desfiles, disfraces y negocios que colocan en sus fachadas el cartel “¡Ya abrimos!”, luego del letargo en que nos sumió a todos la pandemia. El segundo vistió de nuevo sus mejores galas con esas verdaderas obras de arte que son los monumentales altares erigidos en los hogares en memoria de los que han partido, con una indescriptible variedad de ofrendas coronadas con la(s) foto(s) del o los fallecidos.
Como nunca antes, este año el Día de Muertos celebró y rindió homenaje a la vida.
Un matiz particular tiene este evento cuando su escenario es el lugar donde reposan los restos del ser querido. Allí llegan sus familiares, se instalan alrededor de la tumba, colocan mesas y sillas, manteles y flores, vajillas y cubiertos, vasijas con cualquier variedad de comida y, por supuesto, la foto en vida del muerto. Comen, beben, escuchan música, acampan, festejan; es una suerte de picnic mortuorio que hace que el camposanto luzca como un centro de recreación y el silencio y la solemnidad del resto del año se quiebre con las risas, cantos y brindis de los dolientes.
Unas tras otras, estas imágenes se sucedían en mi recorrido por las calles interiores del Panteón Jardín, en Ciudad México, mientras buscaba el punto de destino al que me dirigía: el panteón de la familia Infante Cruz, la última morada de varios de sus miembros encabezados por Delfino Infante García y María del Refugio Cruz Aranda de Infante, padres del “ídolo de México” ―le dicen ellos― y de toda América Latina ―le agrego yo― Pedro Infante Cruz.
Aquí no hay fiesta, pero no faltan las flores. No hay lujo ni ostentación, pero sí muchas inscripciones con nombres, fechas y dedicatorias. Situado a unos 200 metros de la entrada del cementerio, el sitio no tiene una señalización especial y no queda otra forma de orientarse que no sea la de preguntar “¿Dónde queda la tumba de Pedro Infante?” a las personas con las que te cruzas en el camino, eso sí, mayores de 60 años. El panteón se mantiene en buen estado, pero a su alrededor el tiempo y la evidente falta de atención han hecho lo suyo. Sobre un pedestal, la escultura de la cabeza del ídolo apunta su mirada a la ciudad que hace más de medio siglo lo encumbró en las más altas cimas de la adoración.
Hace más de medio siglo, Panteón Jardín era el cementerio más lujoso de la capital mexicana, y la extensa área que ocupan sus instalaciones le permitió acoger, en un ya lejano día de abril de 1957, a las más de 300 mil personas que acompañaron el entierro de Pedro Infante luego del trágico accidente de aviación en el que perdió la vida el 15 de ese mes, en Mérida, Yucatán.
México no podía creer que a los 39 años, en pleno apogeo de su carrera artística como cantante y actor, la muerte le arrebatara a todo un ícono de su cultura e identidad, al intérprete de más de 300 canciones y 60 películas que en vertiginoso ascenso se apoderó del alma de toda una nación y un continente. Estaba Gardel, sí, pero en otra dimensión. Pedro Infante era el pueblo, incluso más que su compatriota y colega ―e inevitable rival para los medios en la preferencia del público― Jorge Negrete, ese otro “tipo de cuidado” que curiosamente descansa en un lugar que lleva el mismo nombre de Panteón Jardín, pero en Guadalajara.
Han transcurrido 64 años de aquella conmoción nacional, y somos ahora cuatro o cinco personas las que recordamos esa historia frente a la maciza construcción en la que se haya sepultada. A un lado, un hombre despliega en el piso varios LP de vinilo en cuyas desgastadas carátulas, para tentación de coleccionistas, se pueden leer títulos de canciones interpretadas por Pedro Infante como Fallaste corazón, Gitana tenías que ser, Historia de amor, Deja que salga la luna, Me cansé de rogarle y las infaltables Mañanitas, que entre muchas otras fueron éxitos de su discografía y sus películas.
De pronto la curiosidad sepulcral de los allí presentes se interrumpe con la llegada de una camioneta de la policía, de la cual descienden cuatro agentes del orden ―tres hombres y una mujer― debidamente equipados con sus armas de reglamento e, incluso, uno de ellos con arma larga―. Mientras se acercan, me surgen preguntas:¿Será una dotación destinada a la custodia del panteón una vez cerrado el cementerio?¿Se habrá hecho alguna denuncia de intentos de vandalismo en una tumba cercana?¿Vendrán en busca del vendedor furtivo de los discos que, por cierto, me doy cuenta ahora de que se ha esfumado con su preciosa mercancía?
Nada de eso. Los cuatro policías esperan respetuosamente a que comencemos a retirarnos para ocupar nuestros puestos, sacar sus celulares, dejar su marcialidad a un lado y posar relajadamente junto a la imagen de quien seis años antes de su muerte los enalteció en una de sus más célebres películas, A toda máquina, en una época ―como apunta uno de los estudiosos de la filmografía de Infante― en que era motivo de orgullo para cualquier actor de renombre encarnar a un policía. Tal vez ninguno de ellos haya visto esa película, simplemente hicieron un alto en el servicio y fueron a hacerse su foto en la tumba de un famoso que como policía, obrero, desempleado, mujeriego o boxeador fue siempre su igual.
No sé por qué, pero mientras me retiro noto que alguna sensación de soledad, tristeza, lejanía, me ha dejado esta visita. Será quizá porque me resulta difícil enmarcar en el gris oscuro del sepulcro, en la solemnidad de sus lápidas y en la poca afluencia de personas, la vitalidad desbordante, el carisma y la simpatía seductora, la sonrisa y el don de gente de quien, aun perteneciendo a “nosotros los pobres”, lograba con su fortaleza de espíritu, emprendimiento y humanismo solidario, no importa el récord de lágrimas que implantara el melodrama, conducirnos a la luz al final del túnel.
No sé explicármelo del todo, pero de algo sí estoy seguro: mi próximo reencuentro con Pedro Infante volverá a ser en el único lugar donde se le debe rendir tributo a un artista como él un Día de Muertos o cualquier otro de la vida, fuera de mausoleos y catacumbas, de frases altisonantes y evocaciones celestiales. En la pantalla.
Tomado de: Cubacine
Social tagging: Carlos Galiano > Cine mexicano > Cubacine > Pedro Infante