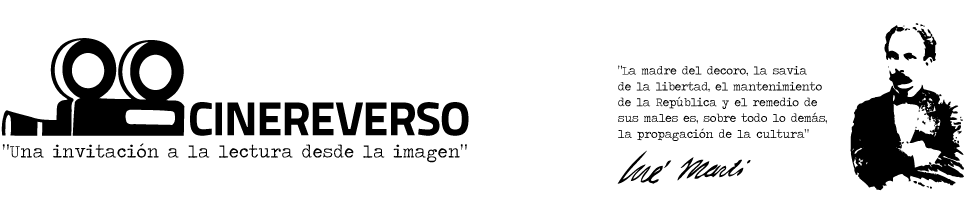“Lamentablemente, temo que a estas alturas ni siquiera una perspectiva optimista de solución feliz en la región nos pueda dar garantías de paz frente a la onda expansiva”
Hoy es una verdad histórica que el obstáculo más significativo puesto a la ofensiva norteamericana para perpetuar el coloniaje continental se levantó en Mar del Plata en 2005 con el rechazo al Alca. Momento ejemplar. Allí se paró el efecto dominó de la estrategia Bush Jr. para la América Latina. Fue un paso importantísimo pero no definitivo; iluso sería excederse en el crédito a las victorias. Desde entonces Washington ha refinado sensiblemente los engranajes de hegemonización, tanto en sus definiciones políticas propias como en el manejo de las oligarquías locales. Ahora tocaría descifrar el efecto dominó en la estrategia Obama. ¿Lo hemos logrado? ¿Cuál será el saldo para hacer frente a esta nueva saga?
El sistema señoreado por el consorcio imperial, que nunca ha podido propiciar paz verdadera al Mundo después de Hiroshima y Nagasaki, conduce hoy a guerras paralelas, de diferente intensidad, de diversa connotación, siempre con un denominador colonial, como le es propio al aura del imperio. La más explícita, dentro de la clásica norma caliente, en el Oriente Medio, con el respaldo activo de la Alianza Atlántica, en primer lugar por el dominio del petróleo. Esta guerra, que es necesario entender en su integralidad –sin separarla en etapas– tuvo su momento de debut en Afganistán e Irak, se escalonó disfrazada de “primavera árabe” en el Mahgreb y en Egipto, exhibiendo su obscenidad más descarnada en Libia, y al cabo de un quinquenio de violencia en Siria, ha desembocado, en un complicado atascamiento. Omito otras alusiones a contenciosos del escenario, para no extraviar el eje, ni extenderme más allá del plano que quiero lograr en este artículo.
Considero que el añadido del conflicto nacionalista ucraniano contribuyó, a pesar de salirse del área de referencia, a radicalizar la posición defensiva de Rusia en las zonas vecinas que podían requerirlo, y a decidirse a intensificar así el apoyo consecuente al Estado sirio en la confrontación con el terrorismo dentro de su territorio. Y pienso que, eventualmente, más allá, en dependencia de que otros Estados afectados lo requieran. El pecado de abstención del Kremlin en 2011, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde el veto ruso hubiera puesto un obstáculo a la invasión de Libia, debe haber dejado sólidas enseñanzas en la política de Moscú.
La tenaz persistencia del sostén occidental al terrorismo, difícil de disimular tras la falacia de respaldo a la oposición frente a regímenes marcados por ellos al hierro como autoritarios o indeseables, favoreció la constitución de la entidad armada llamada Daesh (e impropiamente “Estado islámico” para darle visos de legitimidad nacional, nombre que por tal motivo debiera evitarse). Este engendro extremista del salafismo sunnita nació en 2007 en Irak, con el apoyo reconocido del vicepresidente norteamericano Dick Cheney. Y se ha fortalecido con Obama, dispuesto a costear todo lo que contribuya al propósito colonial oleocrático en el Medio Oriente. Siempre a la sombra de la mal llamada “primavera”, aun desprestigiada como quedó después de la devastación de la Yamajiria Libia, la cual había logrado traducir los beneficios de su riqueza petrolera en bienestar social como ningún otro país exportador de la región.
Armado por las potencias occidentales, Daesh ha llegado a ocupar por la fuerza y el terror –según datos difundidos por AFP y otras agencias informativas– unos 40 000 kilómetros cuadrados (25% del territorio norte de Siria, desde Alepo a Al Boukarnal, y 40% de Irak, desde Mosul hasta Faluya, mayormente en la franja de tierra que se extiende entre los ríos Tigris y Éufrates), para organizarse allí como califato, provocar un desesperado éxodo migratorio hacia Europa, y estancar el estado de guerra contra Siria. Una guerra que suma ya más de un cuarto de millón de muertos y cuatro millones de refugiados, y que ni siquiera puede citarse como conflicto civil, pues en la actualidad más de la mitad de los combatientes de Daesh no son sirios ni iraquíes.
A pesar de la situación de estancamiento que han generado “insurrectos” y promotores, dirigida a apoderarse del todo el país, sus ofensivas no han conseguido doblegar el nivel de apoyo evidentemente mayoritario de la población al régimen que, en Siria, pretenden derrocar. Téngase en cuenta que ya no se trata por separado de organizaciones como Al Qaeda, criatura primogénita, Al Nusra, Boko Haram (hoy ligadas a Daesh en África y Medio Oriente), u otras expresiones del yihadismo, sino de una red estructurada, confabulada, cuya agenda tiene como primer punto deshacerse de la dinastía al Assad, molesta a la hegemonía atlantista, y continuar el despojo petrolero de los países del área. De cierta manera, repetir la operación realizada años antes contra Sadat Hussein en Irak, con análogas justificaciones. Y que tendría, de resultar exitosa, las mismas consecuencias de desmembramiento al país.
Según The Economist, Daesh podría estar produciendo, en ese territorio usurpado mediante el terror, entre 1.5 y 2 millones de barriles diarios de petróleo, comercializados en el mercado negro con Turquía, que en alguna medida benefician también ya a Jordania y Kurdistán, según el diario alemán Bild, y es su principal fuente de financiamiento. Los expertos consideran que esta producción equivale, en volumen, a la oferta suplementaria mundial de crudo en el mercado actual. Si la comunidad mundial no toma las medidas para extirpar de raíz el problema podemos hallarnos, en la región, ante la matriz de una forma de integración diabólica e inédita.
Como otras fuentes de ingreso de Daesh, numerosas publicaciones citan el desmantelamiento y venta del patrimonio arqueológico sirio e iraquí (el asalto a Mosul se calcula que reportó más de mil millones de dólares en efectivo), impuestos y tributos en las áreas ocupadas, donaciones, rescates de secuestros y venta de armamento excedente. Es decir, que el pretendido califato se ha preparado para traducir en términos propios el patrocinio de sus progenitores, creando una economía de terror.
Ese engendro se sembró con intencionalidad de perpetuación como Estado (no en balde el nombre), a partir de territorios apropiados por la fuerza. Quisiera dudar que el Irak, el Afganistán, la Libia de hoy, y este empoderamiento terrorista, se ajusten a las que fueron las previsiones norteamericanas y euroccidentales a la hora inicial de sus ofensivas. Pienso que es algo que se les fue de las manos, aunque tomen décadas en reconocerlo. Han colocado al Mundo a merced de fuerzas que, al sentirse vulnerables o abandonadas, no vacilan en imponer su estilo, sacrificando a 231 viajeros en un avión ruso y otras 130 personas más unos 340 heridos, el viernes 13 de noviembre en una cadena de atentados en París. Y muchas otras acciones, como el atentado suicida que cobró 43 vidas en el Líbano, del que tan poco se ha hablado, un día antes del crimen de París.
Después de que se creyó remontado el estado de guerra en clave global y resurgido en innúmeras manifestaciones locales, recuerdo, desde los años setenta, a los autores y actores que en la América Latina contraponían a una cultura de muerte, los argumentos filosóficos de la cultura de vida, en un llamado que se ha vuelto esencial. La cultura que legitima el homicidio, la muerte infringida al enemigo, abominado por definición, sin tomar en cuenta que al matar elimina a un ser humano común, con una vida que vale tanto como la de quien le da muerte, así se trate de una bala ciega en el combate. La acción de guerra, al igual que el castigo, pueden alcanzar a hacerse morbo, como en las decapitaciones, o los atentados, selectivos o masivos, aun con autoinmolación. Se llega a matar con acciones insólitas.
Por su parte, la sensación de frustración y el espíritu de venganza que subyace al terrorismo de corte fundamentalista (tenga base religiosa o carezca de ella) no se aviene a la costumbre de alentar, armar y sostener dictaduras y abandonarlas cuando dejan de serles funcionales, experimentado hasta la saciedad por Washington en los países de la América Latina. Podría decirse que, con estos aliados con quienes cometieron el error de aventurarse, muerto el perro, no se acaba la rabia.
¿Cómo detener el efecto dominó cuando el califato se vuelve incontrolable para sus trustees, convirtiéndose en un tumor que puede costar mucha sangre extirpar, y cuyas metástasis no son fáciles de diagnosticar a tiempo? Es evidente que solo la sistemática intervención aérea rusa desde el 15 de septiembre reciente, concertada con las fuerzas armadas sirias, decisivas en este empeño, ha logrado un avance real; ahora Daesh percibe un peligro efectivo. Las potencias occidentales –las que se percaten de la locura– no tendrán otra opción que concertar su respuesta con Damasco, Irán y Moscú si quieren neutralizar el monstruo que han contribuido a crear, y esa será una concertación muy difícil.
La cooperación occidental levanta un obstáculo muy serio: la condición de la salida de Bashar al Assad. No se trata una discrepancia táctica, soluble por concesiones, sino que está en el centro mismo del problema. El peso del carisma del líder en la cultura política del islam puede hacerse difícil de manejar para las potencias occidentales, no solo cuando se trata de lidiar con regímenes reformistas, sino incluso en la conducción de regímenes conservadores afines a ellas. Estos últimos, en ocasiones monárquicos, estamentarios siempre. Pero se hace mucho más problemático cuando se trata de regímenes reformistas, los cuales tampoco escapan a perfiles autoritarios, pero defienden la nacionalidad con reclamos soberanos definidos, rechazan la injerencia y en muchos casos establecen normas de justicia social y de amparo a la población. Entre los primeros se contabilizan –con particularidades que los diferencian– las monarquía salawita de Arabia Saudí, la hashemita de Jordania, y la de Hassan y sus descendientes en Marruecos, el Egipto del tiempo de Anwar el Sadat o e Irán del sha Reza Pavlevi, por ejemplo. Frente a estas, sobresalen en la historia los regímenes islámicos laicos en Egipto (República Árabe Unida) de Nasser, Argelia de Boumedienne, Libia de El Gadafi, Irak de Saddan Hussein, Irán de los Ayatolas, o Siria de la dinastía al Assad. También con diferencias más o menos marcadas entre ellos, pero sostenidos, por lo regular, en un consenso mayoritario.
Desde cualquier balcón de la Otan pueden agradar o no, pero eso no da derecho a decidir sus destinos por la fuerza, cuando fracasan en hacerlo por la seducción.
Signados por las posiciones que los agrupan, en una dirección o en la otra, con modelos de explotación basados en esquemas prácticamente feudales de propiedad, o con reformismos que han beneficiado a sectores mayoritarios de su sociedad, intransigentes aquí y allá con sus enemigos políticos. Pero en ningún caso ajeno a una cultura propia, con tradiciones bien arraigadas. La pretensión de desarmarlos o de cambiarlos desde afuera, además de ser ilegítima, significa provocar situaciones caóticas, cualquiera que sea la intención de los interventores.
Si los centros de capital cuidaran mejor su memoria de la codicia imperial, recordarían el siglo de reveses sufridos, desde Thomas Edward Lawrence (Lawrence de Arabia) al buscar influir en el ordenamiento posterior al derrumbe del imperio otomano, hasta los desastres invasivos en Afganistán (el soviético en 1979 y el norteamericano a continuación), Irak y Libia. En realidad, sin ser un experto, me atrevo a afirmar que quienes ven a al Assad como parte del problema debieran considerar la posibilidad de empezar a mirarlo como parte de la solución.
Lamentablemente, temo que a estas alturas ni siquiera una perspectiva optimista de solución feliz en la región nos pueda dar garantías de paz frente a la onda expansiva a la que llegó ya el espectro del terror. Cerrar el efecto dominó supondría hallar un camino de solución política, pero ese camino tampoco va a darse poniendo la otra mejilla a los suicidas cargados de dinamita. La reciente agresión de Daesh a los habitantes de París demuestra que los hombres y mujeres bombas dejaron de ser casos de excepción, para convertirse en un utensilio macabro.
Tomado de: http://laventana.casa.cult.cu
 *Sociólogo y escritor cubano. Licenciado en Sociología en la Universidad de La Habana. Miembro del Consejo de Dirección de la revista Pensamiento Crítico. Autor del libro “Iglesia y política en Cuba revolucionaria”. Es Investigador Titular del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) y Profesor Titular Adjunto de la Universidad de la Habana. Subdirector de la Revista Casa de las Américas. Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas 2013.
*Sociólogo y escritor cubano. Licenciado en Sociología en la Universidad de La Habana. Miembro del Consejo de Dirección de la revista Pensamiento Crítico. Autor del libro “Iglesia y política en Cuba revolucionaria”. Es Investigador Titular del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) y Profesor Titular Adjunto de la Universidad de la Habana. Subdirector de la Revista Casa de las Américas. Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas 2013.