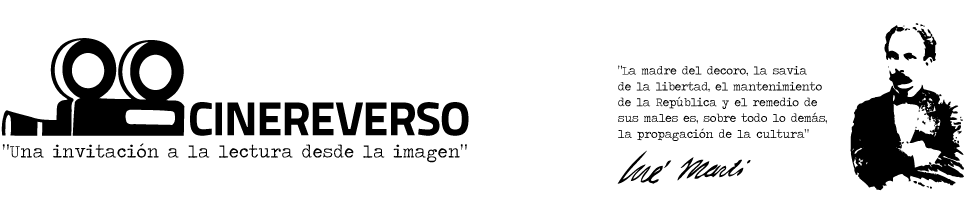Por Michael Chanan
Por Michael Chanan
A lo largo de los últimos quince años o más, el cine latinoamericano ha experimentado un cambio. Se han atenuado considerablemente el sentido de urgencia política que llevó a la pantalla en los años sesenta y el carácter iconoclasta de su lenguaje visual y narrativo. Hoy día parece menos provocador y más diverso, al incluir numerosos ejemplos de tipos de géneros que, hace poco, muchos cineastas latinoamericanos menospreciaban fuertemente. Muchos han interpretado este cambio como un reflejo del paso al posmodernismo que asociamos con la globalización. Si aceptamos esa interpretación, lo que me pregunto yo es si en el Norte se trata del mismo posmodernismo nuestro.
Me propongo acercarme a estas interrogantes primero desde el punto de vista del cineasta que forma parte de esta historia. Hace cuarenta años, después de decenios de producción comercial de bajo nivel, el cine latinoamericano conoció un renacimiento asombroso, como movimiento de cine de vanguardia con objetivos tanto políticos como estéticos. Este movimiento –que se autodefinió como «el Nuevo Cine Latinoamericano»– incorporaba un análisis de sus propias condiciones de producción en términos de la teoría del subdesarrollo. Se consideraba el subdesarrollo como una condición de opresión debida a la explotación económica continua impuesta por un largo periodo desde la metrópoli a los países periféricos del imperio. Mediante condiciones de intercambio comercial desiguales, el proceso deforma la economía, la sociedad, el Estado y la cultura. Se promete constantemente la modernización, pero nunca se cumple la promesa totalmente, sugiriendo que el país subdesarrollado no puede alcanzar el nivel de desarrollo de la metrópoli. El deseo de crear un cine en dichas circunstancias es idéntico a la lucha por librarse de este dominio debilitante para que se hagan realidad los sueños de uno. Se debe combatir al imperialismo desde todos los frentes, incluso desde el propio cine, el cual, por lo tanto, necesita un lenguaje nuevo para dar testimonio de la verdad. Si el cine lograra eso, contribuiría de manera poderosa a la lucha por la liberación.
Ahora, si comparamos las condiciones económicas de los sesenta con las de hoy, desde el punto de vista del individuo productor de películas, se puede decir que, a grandes rasgos, son similares. El modo de producción cinematográfica se basa en una tecnología compleja, e implica un proceso laboral igualmente complejo. Por lo tanto, con frecuencia, hacer una película –un proyecto en el que a menudo participan cientos de personas– es, en el mejor de los casos, una especie de caos organizado: nos referimos aquí a una labor estética, que no se conforma fácilmente con las cuantificaciones del trabajo deseadas por la dirección –lo cual explica por qué, aun en las condiciones de producción más avanzadas, es frecuente que terminar una película tome más tiempo de lo previsto, o que las películas excedan su presupuesto–. Además, el proceso entero requiere el apoyo de una infraestructura sólida, que solo se puede dar por sentada en las economías muy desarrolladas de las metrópolis. Eso significa que en muchas partes de América Latina, en particular en las regiones fuera del alcance fácil del capital local, el mero hecho de lograr rodar una película es un pequeño milagro. Nada de eso ha cambiado en los últimos cuarenta años.
Tomemos La película del rey (1986), de Carlos Sorín, un ejemplo maravilloso de bathos: en apariencia trata de un visionario francés del siglo xix, quien, apoyado por varias tribus indígenas, se convierte en el Rey de Patagonia, pero, en realidad relata los intentos desesperados de un joven cineasta para hacer un drama de disfraces mientras lucha contra un lugar de filmación inhóspito, la deserción de sus actores y la falta de dinero. Una especie de reconstrucción documental de la realidad cotidiana de los cineastas en Argentina, revela porqué el género épico no está muy desarrollado en el cine latinoamericano, a la vez que ofrece una alegoría del subdesarrollo. La mayor ironía es que, a pesar de haber ganado un premio en el Festival de Cine de Venecia, la película no recuperó todos los gastos.
La película de Sorín ejemplifica la situación del cine hoy día en América Latina, donde una serie de industrias cinematográficas nacionales de tamaños mediano, pequeño o, en unos casos, minúsculo, todas asediadas por endebleces estructurales, mercados pequeños, están condenadas a la marginalización por distribuidores globales criados con los valores de Hollywood. De hecho, resultan marginalizadas doblemente: en sus propios mercados, dominados por los productos de Hollywood, y aún más en el extranjero, por la misma razón. Si se consideran todos los factores que se han mencionado tradicionalmente para explicar el ascenso de Hollywood, sobre todo, su populismo exitoso y la eficacia de su sistema de estudios, entonces, desde esta perspectiva, forma parte integral del subdesarrollo. Es evidente que el subdesarrollo fue un factor decisivo en la historia del cine latinoamericano desde el principio. En Brasil, por ejemplo, según Emilio Salles Gomes, el cine se arraiga aproximadamente un decenio después de su introducción, lo cual se debe, afirma, al subdesarrollo de la red eléctrica. En Río de Janeiro, en cuanto la electricidad empezó a producirse de forma industrial, las salas de exposiciones proliferaron y la producción cinematográfica pronto alcanzó la cifra de cien películas al año.1 Y, claro, el vínculo estrecho entre el imperialismo económico y cultural surgió en Cien años de soledad cuando el cine llega al pueblo de Macondo en los mismos trenes que también traen la compañía frutera United Fruit Company.
Si durante los primeros años del cine en América Latina, el público procedía de la clase más acomodada en las capitales, pronto incluyó las clases populares urbanas y, como en todas partes, rompió el mecanismo normal mediante el cual los nuevos medios de comunicación suelen entrar en el mercado: desde arriba, para luego filtrarse hacia abajo –el teléfono es el ejemplo clásico de este fenómeno–. El cine alcanzó rápidamente las clases populares no solo porque su consumo era colectivo y barato, sino también porque fue difundido por una tecnología nueva mediante la cual producir copias para luego distribuirlas representaba un gasto marginal, de modo que se podía explotar un mercado en expansión por muy poco dinero. La velocidad por la cual el cine se difundió en el extranjero también se explica por el hecho de que estas copias se podían transportar con mucha facilidad, especialmente en un periodo de ferrocarriles y buques a vapor, cuando, además, la lengua hablada por los actores no constituía un obstáculo. Todos estos factores convirtieron el cine, en aquel periodo, en una comodidad única tanto desde el punto de vista económico, como cultural. Resultó que la demanda creció tan rápidamente por todo el globo, que ningún país logró satisfacerla recurriendo solo a su propia producción. De modo que, desde el principio, el cine fue un comercio internacional, que pronto se transformó en el prototipo de una industria de cultura transnacional, incluso en la etapa en que su producción apenas superaba el modo artesanal.
La primera ventaja de Hollywood cuando empezó su dominio en el segundo decenio del siglo xx fue el control que ejercía sobre el mercado nacional más grande del mundo en aquel periodo; la expansión en el extranjero se logró al usar esta ventaja allí también, dado que, en su casi totalidad, las ganancias en el extranjero representaban beneficios de plusvalía. Como observó Thomas Guback, «las películas tienden a ser una comodidad sumamente exportable; las copias exportadas no afectan la demanda nacional ni los ingresos que resultan de las exposiciones en el país… Podemos tener nuestro cine y los extranjeros también pueden disfrutar de él».2
En 1926, ante un público en la Escuela de Administración de Empresas de Harvard, una figura prominente en la industria cinematográfica preguntó: «¿Cómo podemos reducir la resistencia a las ventas en aquellos países que quieren fortalecer su propia industria? »3 En América Latina, donde había poca resistencia, el mercadeo dinámico de Hollywood minaba las oportunidades de los productores locales con los bajos precios del alquiler, incluso para las películas de primera; la práctica de vender los derechos en bloque, que incluía una mayoría de películas de menor calidad; los precios deprimidos que, por consiguiente, los dueños de salas de cine estaban dispuestos a pagar por las películas locales, etc. De modo general, poco ha cambiado desde aquel entonces, porque el subdesarrollo, como el capital, se reproduce (y un desarrollo desigual produce más desarrollo desigual).
Mientras Hollywood se expandía por todo el globo, las industrias cinematográficas locales en los países del Tercer Mundo lograban arraigarse solo cuando el mercado nacional era suficientemente amplio y a condición de que los presupuestos se mantuvieran bajos. Dado que se trata de una ecuación difícil de conseguir, lo que hallamos en América Latina es una producción fílmica que, con frecuencia, ha sobrevivido solo porque ya a partir de los años treinta, los gobiernos se mostraron dispuestos a darle un trato especial, al reconocer su poder social, o convencidos de su prestigio cultural como insignia de una nación moderna, y por lo tanto estas adoptaron planes de subsidio o de apoyo, a menudo poco sistemáticos y mal concebidos, reducciones impositivas, etc. A pesar de sus limitaciones, dichas medidas sí ayudaban, como lo revela lo que ocurre cuando se eliminan, y un buen ejemplo de esto es el colapso de la producción que sobrevino en Argentina y en Brasil en los años ochenta.
La transformación de Hollywood de ciudad natal de los grandes estudios en centro de la industria global del espectáculo, ha tenido poco impacto en esas condiciones elementales en los países de la periferia, cuyos resultados concretos me describió hace algunos años otro director argentino, Eliseo Subiela, al explicar los tres presupuestos en el sistema de producción de su país. El primer presupuesto es el oficial en moneda nacional; el segundo es el oficial en dólares, para el coproductor extranjero (sin el cual casi no se hace ninguna película hoy día); pero el verdadero es el tercero, un presupuesto invisible con el que se arreglan los tratos financieros y se pagan los sobornos. Esta es una descripción de la realidad cotidiana del subdesarrollo. Como resultado –con el respeto debido a Salles Gomes–, al nivel local, la demanda estimulada por las exposiciones no se puede satisfacer inmediatamente, porque la producción no puede desarrollar su potencial. Debido a que, además, para compensar, los cineastas locales solo cuentan con un acceso a los mercados extranjeros muy limitado. Aún en América Latina, por todo el continente, hacer cine sigue siendo un área profesional con pocas garantías, donde uno suele tener dos empleos: uno de día, y otro de noche. Por lo tanto, es propenso a la autoexplotación, dado que, por otra parte, lo abastece una abundancia de talento, imaginación y determinación, así como una historia que da orgullo e inspira, a pesar de sus altibajos. De hecho, según lo que hace unos diez años un representante sindical argentino le contó a un observador estadounidense receptivo: «Hacer cine no es una decisión económica en América Latina. Es una decisión política».4 En este caso también poco ha cambiado, ni siquiera con las nuevas tendencias como la coproducción internacional, o las inversiones españolas en nuevos cines de tipo multiplex. Es posible que estas tendencias ofrezcan algunas oportunidades, pero ¿cómo pueden modificar la situación básica si son a la vez sus síntomas?
II
Ahora, el aspecto más notable del periodo cuando el Nuevo Cine Latinoamericano surgió fue la combinación de la aspiración artística y la motivación política. Desde La Habana hasta Santiago de Chile, los nuevos cineastas de la época no veían ninguna contradicción entre el arte y la militancia. Al contrario, presentaron el cine como sitio estratégico en la batalla por la hegemonía en una guerra en la cual el trabajador cultural era un soldado raso. Una dimensión esencial del Nuevo Cine Latinoamericano es que siempre fue más un movimiento político que artístico en la medida en que no llamaba a ninguna unidad estilística, ni siquiera a aquella tradicionalmente asociada a la definición e identidad de movimientos artísticos en la historia cultural de Europa y América del Norte. En términos estéticos, el Nuevo Cine Latinoamericano era radicalmente pluralista. Lo que sí pedía por todo el continente era el repudio de los modelos de cine impuestos por la hegemonía de Hollywood –en otras palabras, invocaba un espíritu iconoclasta vanguardista, que se podía expresar de muchas maneras distintas–. Este llamamiento continental también era, claro, uno de sus rasgos principales; operaba dentro de las fronteras nacionales, pero imaginaba una comunidad de naciones con el nombre de América Latina, con un destino común.
Desde el punto de vista del imaginario estético, ese fue el momento en que el cine latinoamericano se metió de cabeza en la modernidad y, en el proceso, creó un discurso visual totalmente nuevo en el cual, un país tras otro, el continente entero, fue reconfigurado y nuevamente concebido. Conviene subrayar, sin embargo, que en este caso los vínculos entre lo económico y lo estético ya no existen, y entramos en el campo simbólico donde se transcienden los límites materiales en la expresión comunicativa de los lenguajes estéticos. Debemos proseguir con cautela. Por una parte, toda la historia del cine es una prueba contundente de que el viejo concepto marxista era esencialmente cierto: la base material tiene una influencia determinante en la expresión artística (especialmente el cine, el cual es intensivo en capital y a la vez requiere mucha mano de obra). Por otra parte, cuando se compara el gran adelanto estético en América Latina con lo que ocurría en la misma época en Europa con el New Wave cinema / cinéma Nouvelle Vague, en particular en Francia, por ejemplo, no se puede decir que el cine latinoamericano estaba atrasado con respecto a Europa, ni desde el punto de vista estético, ni en su desarrollo como arte o expresión comunicativa.
Fredric Jameson ha señalado cómo la historia del cine resume en un periodo más corto las etapas o momentos de desarrollo cultural que corresponden a la evolución del capitalismo: el realismo dominante, en la etapa del capitalismo nacional o local; la etapa de capitalismo monopolio («la etapa de imperialismo» en la teoría de Lenin), que parece haber generado las varias modernidades; y la era multinacional, que explica los desarrollos conocidos con el nombre de posmodernidad. 5 Al pasar de sus comienzos artesanales a la empresa industrial controlada por capitales nacionales, el cine desarrolló el realismo clásico que domina prácticamente desde entonces (en gran parte por la hegemonía mundial de Hollywood). En los años veinte aparecieron los primeros signos de modernidad, especialmente en Europa. Con la introducción del sonido, se produjo un atraso, pero resurgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en los últimos veinticinco años del siglo xx fueron nuevamente subsumidos bajo la transformación cultural vinculada con la globalización, por lo general conocida como el posmodernismo. Conviene otra vez proseguir con cuidado, dado que desde sus inicios el cine fue transnacional, y que a partir de los años treinta, o sea antes de la posmodernidad, su alcance y su ejercicio ya eran globales; por lo tanto, al hablar del cine, el vínculo entre la globalización y la posmodernidad es escurridizo.
Ahora, aunque varias regiones de la periferia están atrasadas en diverso grado por sus historias individuales de subdesarrollo y, por otra parte, dado que la cultura fílmica es una fuerza globalizante desde su etapa inicial, en líneas generales, la evolución estética en culturas fílmicas diversas –tanto la metropolitana, como las periféricas–, es semejante porque comparten la misma historia dominante, aun cuando los detalles del encuentro con dicha genealogía varían localmente. Dicha historia, siguiendo a Jameson, pasa por los realismos clásicos de Hollywood, las primeras formulaciones modernistas de los grandes auteurs, y las innovaciones modernistas tardías de los años sesenta con sus secuelas. (Conviene aclarar que no nos referimos aquí al gran público sino a los aficionados, entre los cuales surgen los futuros cineastas). No debemos dejar de mencionar ese momento de transición que fue el neorrealismo italiano, ante el cual la corriente dominante del cine occidental reaccionó más lentamente que los nuevos cineastas del Tercer Mundo, desde Brasil hasta India; se trataba de un realismo radical y modernista que ponía en evidencia las limitaciones ideológicas del viejo realismo. En todo caso, las modernidades del Nuevo Cine Latinoamericano y de la Nouvelle Vague francesa resultaron estar en contrapunto, y con razón Jameson compara la teoría cubana del «cine imperfecto», formulada por Julio García Espinosa –uno de los fundadores del ICAIC–, con las prácticas contemporáneas de cineastas contestatarios del Primer Mundo, como Godard. Ambas presentan un reto a los códigos dominantes del realismo genérico y lo subvierten para producir un conjunto de realidades figurativas distinto, en el cual, por lo menos hasta cierto punto, hay reconocimientos mutuos, como lo prueba la recepción entusiasta dada al cine latinoamericano por las vanguardias europeas de la cultura fílmica.
Para los latinoamericanos, cuya relación con el público nacional era mucho más tenue, el reconocimiento que encontraron en Europa como embajadores de las estéticas antiimperialistas los ayudó a aseverar su sentido de identidad como vanguardia de una política cultural revolucionaria, sin eliminar la posibilidad de que continuara sirviendo como un «otro» imaginario para los europeos. Desde la perspectiva metropolitana, descubrir que la periferia no permanece inmóvil causó una gran sorpresa; ya no era cierto pensar que los que viven en una condición de privación colonial o poscolonial estaban «atrasados» porque en dichas películas pasan a ser contemporáneos, en todos los sentidos, de los que poseen lo que a ellos les falta (lo cual no les faltaría si aquellos no lo poseyeran).
III
La modernidad no es solo un marco estético, también es cognitivo. Así, una de las contribuciones del Nuevo Cine Latinoamericano de los años sesenta fue que desempeñó un papel crucial en alentar la reevaluación teorética y académica de temas y cuestiones que nos preocupan tanto hoy bajo el signo de la posmodernidad –cuestiones de identidad y memoria, de diferencia y de sujeto, de hibridez cultural y de nación Estado poscolonial, etc.–, ya que fue la pantalla la que primero les dio visibilidad. Como el poeta Shakespeare, le da forma a lo desconocido, lo modela, le proporciona a una nada etérea un nombre, y la ubica. O, si se usa el vocabulario teórico modernista (o posmodernista), el cine pasa a ser una fuente generadora de aproximaciones a la realidad social vista mediante historias locales particulares, que solo se presenta como saber conceptual cuando de manera plástica es traducida en la pantalla a las disciplinas y a los discursos de conocimientos formales (una descripción tendenciosa esta, por la primacía que parece otorgarle al saber conceptual sobre el conocimiento adquirido por la experiencia y el conocimiento estético de los cuales origina, lo que, en el peor de los casos, acaba por producir un conocimiento teórico sin base en la experiencia). Ahora, como se sabe, «lo visible» es una problemática de la posmodernidad, una superficie resbaladiza de transparencia falsa, un simulacro, la trampa del imaginario. Sin embargo, hace algunos años la declaración fundacional del Grupo de Estudios Latinoamericanos Subalternos con razón rindió homenaje a las películas de Fernando Birri y la escuela de cine documental de Santa Fe; al Cinema Novo brasileño; al ICAIC; y en Bolivia, a Jorge Sanjinés y el Grupo Ukamau, todos los cuales no solo rompieron con la tradición de tomar la burguesía criolla como representante genérica del sujeto social de la historia latinoamericana, y en su lugar, presentaron al subalterno, tanto urbano como rural, sino que también, con esta ruptura cuestionaron la primacía de los paradigmas figurativos eurocéntricos y de Hollywood.6
El Grupo añade que aun cuando estas obras abordaban problemas de género, raza y lenguaje, seguía adhiriendo a una certeza epistemológica propia del marxismo acerca de la naturaleza de los actores históricos, a la cual la Revolución cubana otorgaba un prestigio nuevo. Es cierto, pero desde otra perspectiva podría ser malinterpretado. De hecho, el cine cubano fue ejemplar en un aspecto crucial: rechazó el modelo estalinista del realismo social, y asentó el principio de la experimentación estética, conforme a la famosa fórmula de 1961 de Fidel Castro: «Dentro de la Revolución, todo, contra la Revolución, nada». El destino de dicha fórmula es otro asunto. Lo que conviene
subrayar aquí es que al ganar esa batalla estética en el ámbito político, el cine cubano de los años sesenta se convirtió para todos los demás en un modelo no sectario que fomentó el reconocimiento de la heterogeneidad, con implicaciones de gran alcance. Desde el comienzo, dicha diversidad incluye la emergencia de nuevos géneros que los críticos identificarán más tarde como modos característicos del discurso posmoderno; en particular, porque el nuevo cine se derivaba del documental, del género testimonial y de la fecundación cruzada del documental y la ficción, unas tendencias que, en nombre de la empresa vanguardista, orientaban los parámetros de representación hacia la diversidad de las voces marginales y subalternas que las películas se proponen representar. Se produce entonces en los años sesenta y setenta un movimiento doble: por una parte, aumenta el número de cineastas, voces autorales individuales que usan formas de expresión modernistas; por otra, aumenta la presencia de voces de otros individuos representados. El resultado de este movimiento doble es la mayor presencia de la heterogeneidad por debajo de la superficie del subdesarrollo. Es como si la llegada de la modernidad en América Latina produjera un efecto multiplicador.
Eso explica en parte por qué un observador latinoamericano como José Joaquín Brunner habla de la heterogeneidad cultural en América Latina como una especie de posmodernidad avant la lettre, ya presente en la modernidad, o por qué Fernando Calderón cree que los años sesenta (a los cuales llamó «los años de esquizofrenia trágica y lúcida») dieron origen a impulsos no solo modernistas, sino también posmodernistas. 7 Carlos Rincón va más allá: hablando de las obras de García Márquez, Cortázar, Fuentes y otros, sugiere que no solo fueron rápidamente incorporados al canon del posmodernismo literario, sino que representan un elemento constitutivo de la condición posmoderna, por la fuerza de su alteridad, su conexión descentrada y descentralizante con la metrópoli.8 Estas perspectivas plantean cuestiones críticas sobre las relaciones culturales implícitas en la teoría del subdesarrollo, por lo menos con respecto a lo que se retrata convencionalmente como un camino que siempre lleva del centro a la periferia, la cual por lo tanto siempre permanece un paso atrás. Es como si ahora, al tratar de ponerse al nivel del centro, la periferia aun se adelantara a sí misma en un esfuerzo para entender lo que está pasando.
Por otra parte, según Néstor García Canclini, resulta completamente erróneo medir la modernidad latinoamericana con lo que él llama las «imágenes optimizadas» de los países en el centro, en parte, porque no se trata de un proceso de correspondencia directa, mecánica, entre la base material y las representaciones simbólicas, y en parte también por lo inadecuado de los principios concebidos en las metrópolis para evaluar las realidades locales latinoamericanas.9 Mariátegui ya nos advirtió del problema a fines de los años veinte en una crítica notable por ser un marxista latinoamericano de la periodización marxista ortodoxa del arte, según la historia de la lucha de clases en Europa –los períodos feudal, burgués y proletario– arguyendo que la historia latinoamericana seguía unas pautas distintas, con el periodo colonial seguido por la etapa cosmopolita, y la llegada del periodo nacional solo después de esta.10 La cultura del periodo colonial era aquella del conquistador, trasladado del centro a la colonia, y la fundación de repúblicas independientes señaló el inicio de la etapa cosmopolita; entonces se rompió con el control cultural inigualado de la potencia colonial original, y se asimilaron simultáneamente elementos de varias culturas extranjeras. (Eso nos ayuda a recordar que la mayor parte de América Latina es poscolonial desde hace casi dos siglos). Pero una cultura nacional solo surge cuando se logra plenamente la independencia política por la autodeterminación económica, y es por eso que el tercer periodo de Mariátegui resulta ser un ideal utópico ante la dinámica del subdesarrollo y la emergencia de la industria cultural transnacional. Pero, claro, es precisamente dicho utopismo el que pasó a ser la fuerza impulsora en Cuba en los años sesenta, y pronto contagió al resto de América Latina.
IV
Ya se prefiguraban deslices entre la modernidad y la posmodernidad en las primeras teorizaciones que el propio movimiento produjo acerca de lo que era. Las polémicas de los años sesenta como «Por un cine imperfecto» de Julio García Espinosa y «Hacia un tercer cine» de Solanas y Getino son mucho más que simples manifiestos de cineastas, son análisis detallados de cuestiones de praxis cultural, que a la vez proponen nuevas geografías culturales. La intención del primer ensayo era prevenir contra la perfección técnica que entonces, unos diez años después, empezaba a estar al alcance de los cineastas cubanos. García Espinosa sostenía que cualquier intento de igualar la «perfección» del cine comercial de la metrópoli estaba equivocado y contradecía los esfuerzos implícitos de un cine revolucionario, porque la superficie maravillosamente controlada del cine comercial era una manera de convertir al público en consumidor pasivo al adormecer su sentido crítico. Jameson llama a eso una estética alegórica en la cual la perfección técnica connota el capitalismo avanzado, y la «imperfección» corresponde al subdesarrollo, no como consecuencia de la necesidad, sino como un «voto de pobreza», renunciar voluntariamente a una estética suntuaria en señal de solidaridad con el Tercer Mundo. El rechazo del cine como espectáculo lo compartían plenamente Solanas y Getino, quienes, por su parte, al pedir un nuevo cine de liberación, invocan explícitamente el modelo de la doctrina de los tres mundos enunciada por los comunistas chinos en la Conferencia de Bandung, en 1955.
Sin embargo, desde la perspectiva de los argentinos, el Primer Cine y el Segundo Cine no corresponden al Primero y Segundo mundos sino que constituyen una geografía virtual propia. El Primer Cine es el modelo impuesto por la industria fílmica estadounidense, el cine de Hollywood, en cualquier lugar en que se encuentre, Los Ángeles, Bombay o Buenos Aires. El Segundo Cine lo identifican con el realismo psicológico del cine de auteurs y las películas artísticas, tampoco exclusivamente un fenómeno europeo, ya que existe en lugares como Buenos Aires. Políticamente reformista, es, sin embargo, incapaz de lograr cambios profundos, y es particularmente impotente frente al tipo de represión desatada por las fuerzas neofascistas como el ejército latinoamericano. La única alternativa, afirmaban, es el Tercer Cine, películas que «el sistema no puede asimilar porque están ajenas a sus necesidades », y que, de hecho, «se proponen luchar contra el sistema de manera directa y explícita». El cine militante y la práctica fílmica guerrillera son modelos privilegiados de dicho cine. Asimismo, este tipo de cine es posible en cualquier parte –y dan ejemplos de Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña, y Japón– pero su «fuerza motriz se halla en los países del Tercer Mundo».11 Se opone tanto al Primero como al Segundo Cine, por su política y su estética, porque representa un esfuerzo colectivo que evita tanto la división industrial del trabajo en el equipo de rodaje, como la visión privilegiada del auteur individual, con el fin de expresar la visión del subalterno.
Sin dudar, en muchos sentidos, dicho esquema es demasiado simple, y ulteriormente ambos autores introdujeron revisiones y matizaron algunos puntos, en especial, para ampliar la esfera del Tercer Cine, de modo que incluyera un amplio abanico de películas de estilos y formatos diferentes con tal de que se preocuparan todavía por dar voz a la alteridad (una actitud hacia la urgencia social del llamamiento estético compartida plenamente por cineastas como Glauber Rocha y Jorge Sanjinés). Lo importante aquí es que la idea de Tercer Cine incluía una reconfiguración del mapa mundial para producir un concepto poscolonial complejo de la pantalla como espacio figurativo. Como lo demostró Teshome H. Gabriel, esta idea corresponde a la dinámica que Franz Fanon descubrió en el proceso de descolonización, que pasa de la asimilación indiscriminada de los productos de la cultura dominante, a la fase indigenista, o del recuerdo, marcada por la nostalgia hacia un pasado legendario o folclórico, hasta la aparición de una tercera fase, combativa esta, ya que su objetivo es la descolonización cultural, política y económica.12 Conviene subrayar que Gabriel comenta acerca de las simplificaciones de esos esquemas al insistir en que las fases que proponen no siguen una simple progresión lineal, sino que surgen para plantearse como alternativas. De hecho, hay muchas películas que no encajan bien en las divisiones de ese modelo conceptual y combinan rasgos de varios modos de tratamiento, y suelen ser las más interesantes, una evaluación con la cual concuerdo totalmente.
Hay cierta afinidad entre el interés de Gabriel por los intersticios entre las categorías y la idea de hibridez cultural en la obra de Néstor García Canclini –la mezcla de géneros más allá de las fronteras estéticas y territoriales, la expansión de géneros impuros, la ruptura y renovación de la representación y del discurso simbólicos por la interacción constante entre lo local, lo nacional y lo transnacional– que ha llegado a ocupar un lugar preponderante en la posmodernidad, pero que, según García Canclini, es inherente a la condición latinoamericana. La cultura latinoamericana, como la ve García Canclini, es moldeada por las contradicciones entre tradiciones culturales con formas de racionalidad distintas (lo indígeno, el hispanismo colonial católico, el liberalismo modernizante) que, por su desarrollo desigual, producen varias temporalidades históricas que coexisten en un mismo presente (Jameson interpreta el realismo mágico de esta manera) y cuyo resultado ha sido generar formaciones híbridas en todos los estratos sociales.
La religión y la cultura populares son asimismo formaciones híbridas, en las cuales unos discursos simbólicos de orígenes diversos –precolombino, europeo y africano– se mezclan en varias combinaciones en una fusión sincrética. Y, claro, eso explica la riqueza y variedad de músicas populares o «folclóricas», como las llaman algunos, por todo el continente, tanto en el Norte como en el Sur. Pero entonces, a pesar de ser un medio completamente nuevo, importado a América Latina desde la metrópoli, el cine desempeña un papel crucial en este proceso, precisamente porque cruza las fronteras entre clases y entre culturas, reconfigurando fundamentalmente tanto las sensibilidades culturales populares como las cultas en el siglo xx, lo cual ofrece una manera de volver a leer la historia del cine en América Latina, tanto antes como después de la fase del Nuevo Cine Latinoamericano.
V
Si se representan de forma gráfica estos esquemas, la historia del cine y las distintas versiones de las etapas de evolución cultural, se pueden destacar no tres, sino cuatro fases en la historia del cine latinoamericano:
- Primera fase: como en todas las otras partes, el periodo del cine mudo.
- Segunda fase: la emergencia de las industrias cinematográficas comerciales a partir de los años treinta en los tres países más grandes.
- Tercera fase: la emergencia del Nuevo Cine Latinoamericano a partir de fines de los años cincuenta.
- Cuarta fase: el principio de la crisis del Nuevo Cine Latinoamericano en los años ochenta. En la primera fase, la del cine mudo, la producción local es completamente marginal. También es artesanal, pero al principio eso es así en todas partes. Dicha fase se caracteriza por la asimilación de los productos de la metrópoli, y los primeros ejemplos de cine criollo, entre los cuales figuran el cangaçeiro brasileño y la película gauchesca argentina; durante aquel periodo, en México se sigue otro curso, dado que se está filmando la Revolución –la mayor parte de dicho material se ha perdido y así ha dejado un hueco importante en la historia del cine–. La Revolución mexicana sirvió de escuela cinematográfica –la Primera Guerra Mundial desempeñará la misma función en Europa–, y el historiador de cine mexicano Aurelio de los Reyes13 opina que la destreza de los cineastas mexicanos para estructurar una narrativa documental superaba aquella mostrada por los estadounidenses. (Por otra parte, en aquella etapa no existía nada equivalente a la vanguardia de los años veinte en Europa o la Unión Soviética…)
La segunda fase, la cual sigue a la introducción del sonido, se caracteriza por una dependencia creciente del modelo de Hollywood, la sumisión a sus valores, conceptos y prácticas –el triunfo del Primer Cine–. Sin embargo, no se dio tanto la imitación directa de los géneros de Hollywood, como la elaboración de nuevas variantes apropiadas para las realidades nacionales en cuestión, diseñadas para explotar el capital cultural local, especialmente la música, la comedia y el paisaje: como en el caso de la chanchada brasileña, o la ranchera mexicana, que crearon un espacio para dichas industrias jóvenes. Pero la ventaja solo era parcial y pronto este tipo de variantes se vio amenazado desde el centro por unos productores que ya operaban transnacionalmente. Las películas clásicas de tango, de Carlos Gardel, no se filmaron en Buenos Aires, sino en París y Nueva York. Aquí vemos el cine operando ya en los años treinta en una forma que solo más tarde figurará debajo de la categoría de globalización.
El cine local es totalmente cooptado en el sistema local, lo que significa que, por su dependencia de capitales extranjeros, tiene que hacer un pacto con el conservadurismo. Por lo tanto, en el caso del cine mexicano, Carlos Monsiváis se refiere a la conquista de la credibilidad con un público crédulo, que se adquiere idealizando la vida provinciana y el mundo rural, y con la demonización y la consagración del ambiente urbano, la exaltación del machismo, la transformación de defectos sociales en virtudes, etc. También considera que el cine desempeñó un papel importante en la unificación de la moralidad pública, bajo los ojos de la censura ejercida por el Estado, la Iglesia y los representantes oficiales de la familia. Pero a su vez, elaboró imágenes de la comunidad que, a pesar de ser falsas, resultan eficaces y duraderas, como son el cine del pobre, la cultura de los barrios, el machismo.
Salles Gomes describe algo similar. La chanchada brasileña tomó como modelo parcial los musicales estadounidenses, pero con raíces en el teatro cómico brasileño y el carnaval, sobre el cual el crítico brasileño escribe que, mientras que el universo construido por las películas norteamericanas era remoto y abstracto, los fragmentos que se burlaban de Brasil en dichas películas por lo menos describían un mundo vivido por los espectadores. El cine de Hollywood provocó una identificación superficial con el comportamiento y las modas de una cultura de ocupación; en cambio, el entusiasmo popular por los pícaros, bribones y holgazanes de la chanchada sugirió la polémica de la fuerza ocupada contra la fuerza de ocupación.14
Mientras ocurría eso en el cine, en otros campos de cultura más tradicionales –en particular la literatura y la pintura– florecía una modernidad latinoamericana auténtica. Incluía, en la tendencia conocida con el nombre de «indigenismo» presente en varios países en la vanguardia de los años veinte y treinta, el pasaje a la etapa de recuerdo de Fanon. Hay un eco de aquella vanguardia en figuras aisladas como Humberto Mauro en Brasil, o en la calidad artística individual del cineasta mexicano Gabriel Figueroa.
Si la mitad del siglo trae un cambio hacia una forma más vinculada al cine de auteurs, del tipo que Solanas y Getino llamaron el Segundo Cine, cuando los productores locales tratan de atraer a más espectadores de clase media, lo que ocurre a fines de los años cincuenta y en los años sesenta es un cambio que, por una parte, parece llegar al cine desde afuera, como respuesta a imperativos políticos, y por otra, se asemeja a una explosión de frustraciones contenidas hasta entonces. En otras palabras, es el inicio repentino de la etapa combativa de Fanon, una irrupción de la imaginación utópica que coincide con el imperativo político de la tercera fase que planteaba Mariátegui: la lucha por una verdadera cultura nacional, reforzada por la victoria de la Revolución cubana. Este cine, que lucha conscientemente por alcanzar la descolonización, empieza por adoptar el modelo del neorrealismo, lo cual produce una ruptura con los géneros establecidos, más que nada en términos de la ubicación social de los temas, del argumento, de los personajes y del contenido; pero pronto se radicaliza, como para recuperar el tiempo perdido, y atiende no solo a la representación de la realidad social, sino al propio lenguaje cinematográfico. El movimiento se caracteriza por una serie de líneas-tendencias-impulsos paralelos que se entrecruzan de varias maneras: películas de combate, de denuncia, de investigación sobre asuntos sociales, de recuperación histórica y un nuevo cine indígena. En todos los países de la región hay testimonio social en una gran variedad de obras documentales. Lo que se describe en estos términos no son categorías herméticas ni exactamente géneros, sino más bien intenciones, modos de aproximaciones tanto al tema, como al público.
Bajo condiciones favorables, el nuevo cine llega a un público muy numeroso, especialmente en Cuba, por motivos que he examinado en otro trabajo. Pero eso es cierto también, por ejemplo, en Chile antes del derrocamiento de Allende, o en películas específicas como Yawar Mallku [Jorge Sanjinés, 1969], en Bolivia, o en el circuito de los cineclubes en Brasil, el cual a principios de los años ochenta abarcaba quinientos locales públicos. Estos ejemplos apuntan a un factor crítico: se trataba de un cine que prosperaba en los márgenes del mercado, y más allá de sus confines, un cine para el cual el voluntarismo cultural era más importante que la viabilidad comercial; un cine que podía establecer un contacto directo con la comunidad. Eso
se aplica tanto a Cuba –empujada a las márgenes del mercado internacional por el bloqueo estadounidense, y por consiguiente, libre de desarrollar un cine sobre una base cultural antes que comercial–, como a países tales como Argentina, Bolivia y Brasil, que recurrieron a formas alternativas de distribución. La diversidad del público que así se alcanzó se refleja en las películas cuyos estilos toman direcciones muy variadas en diálogo con las historias locales particulares. En Argentina la combatividad de La hora de los hornos [Fernando Pino Solanas y Octavio Getino, 1968] se dirige a la resistencia urbana, un público urbano en la clandestinidad. En Sanjinés, responde al discurso subalterno del indígena andino. En Brasil el movimiento de cineclubes atrae una intelectualidad urbana joven, y el Cinema Novo se transforma en el Udigrundi (cine de subcultura). Lo que estos casos comparten es primero su actitud desafiante que surge de las condiciones políticas en que tenían que operar: bajo una dictadura militar de la derecha (las más extremas de estas, como en Chile, acabaron con todas las formas de cine, como si todas tuvieran igual propensión a fomentar la oposición). En segundo lugar, comparten una insistencia en narrativas alternativas y lógicas figurativas distintas que quiebran la unidad imaginaria de la sociedad basada en las normas hegemónicas de la burguesía criolla. En nombre de una verdadera aspiración cultural nacional, es un cine que desbarata el concepto de nación como comunidad imaginaria, al darle imagen y voz al elemento marginal y subalterno que hasta entonces solo había recibido una representación de las más irrisorias, y había sido excluido sistemáticamente de la esfera pública. Según comenta Brunner: «En situaciones de heterogeneidad cultural importante, se cuestiona la noción misma de colectividad nacional».15 De hecho, ese es también uno de los temas principales del Nuevo Cine Latinoamericano, de Glauber Rocha en adelante, e indica que el cine constituye inevitablemente un sitio de contestación ideológica sobre las definiciones de nación, Estado, pueblo y país. Como observó Gerald Macdonald en un ensayo sobre el cine del Tercer Mundo, mientras que la región principal evocada en el discurso fílmico es la nación Estado, la nación Estado es un marco de referencia limitado e inadecuado para este fin.16 Eso se aplica particularmente a América Latina, donde en todas las naciones, el cine parece exacerbar una tensión entre distintas etnicidades, tensión que toma varias formas, de acuerdo con las historias locales particulares. Dichas etnicidades son principalmente el criollo, quien estableció la nación como entidad política y creó e impuso su sistema imaginario de codificación; el indígena precolombino, miembro de grupos lingüísticos cuyos límites no coinciden con las fronteras nacionales; y los exesclavos quienes, en su mayoría, comparten el idioma del criollo, pero conservan (e incluso trasmiten) vestigios culturales de sus antepasados africanos. Por lo tanto, ¿en qué consiste una nación?
Fanon mantuvo que se puede colonizar el pasado de una nación así como su territorio, y eso es precisamente lo que el Nuevo Cine destacó (y sigue destacando).
VI
En los ochenta, cuando dicho movimiento experimentó una crisis cada vez más profunda –crisis tanto de confianza como de identidad– contribuyeron a ella varios factores que, aunque en forma desigual, se observaron por toda la región; entre estos figuraban: una crisis de producción, un público menos numeroso y un cambio radical en el clima político.
La crisis económica afectó las industrias principales de Argentina y Brasil, ya que el Estado adoptó medidas de austeridad y retiró hasta sus formas míseras de apoyo. En Argentina la producción cayó de manera espectacular de cuarenta y seis películas en 1982, a cuatro en 1989. En Brasil ese mismo año había caído a veinte películas, de cerca de cien unos pocos años antes. En México, fue diferente: la producción alcanzó la cifra sin precedentes de ciento veintiocho películas en 1989, pero la mayoría de ellas, dice Patricia Aufderheide, «eran películas sentimentales baratas y películas de acción para el mercado hispano de los Estados Unidos».17 En México, la crisis de la producción vendrá más tarde, cuando con el ingreso del país al Tratado de Libre Comercio, las películas estadounidenses inundaran el mercado interno y la producción «se irá a pique incapaz de competir con un influjo masivo de películas gringas que los distribuidores pueden conseguir a bajo precio», como nota Alex Cox en un artículo publicado hace pocos años.18
Aufderheide afirma que la culpa por la pérdida del público de cine la tienen en parte las nuevas tecnologías, en particular el video casero. De hecho, hubo un cambio doble en la relación entre público y películas. Primero, ocurrió la pérdida del público que solía acudir al cine debido a la popularidad creciente de la televisión que como medio de comunicación de masas superó al cine en términos numéricos tanto en América Latina, como en el resto del mundo. A pesar de una línea divisoria cada vez más marcada entre ricos y pobres, la televisión se difundió incluso en barrios muy pobres. Hay poblaciones alrededor de capitales, como en Lima, que no tienen servicios sanitarios, pero cuyos habitantes disfrutan de la televisión al hacer una derivación de la red eléctrica. En Brasil, TV Globo se convirtió en un agente ideológico importante al demostrar la capacidad de la televisión para recrear la comunidad imaginaria de la nación a su imagen. Luego hubo la transformación, por el video, de la televisión en un nuevo medio de distribución –y por consiguiente de consumo– de las películas. Pero ninguna de estas novedades disminuyó la demanda de películas por sí misma. Al contrario, en América Latina, otra vez como en el resto del mundo, la televisión y el video han ampliado el mercado por la recapitalización del cine mediante una tecnología nueva, así el cine demuestra su poder para mantenerse en la cumbre del prestigio cultural entre todos sus públicos principales –popular o joven aficionado, o el propio mundo de los medios de comunicación–, a pesar de una competencia más intensa con formas rivales de diversión.
Pero quizás el elemento más crítico e ineludible de la crisis, para un cine fundado en una concepción política de sí mismo, fue la transformación del espacio político en el cual operaba por la democratización de los años ochenta. Según los comentaristas más perspi caces, este fue un proceso supervisado desde Washington en el cual las contrarrevoluciones neofascistas de los años sesenta fueron remplazadas por la normalización de sus políticas de derecha, so capa de una democratización –como lo ejemplificó la carrera del exdictador de Bolivia, el general y después presidente Hugo Banzer–. En resumen, las dictaduras han aparecido y desaparecido, y a pesar de unos signos contrarios aquí y allá, han dejado a algunos gobiernos orientados hacia las doctrinas neoliberales del mercado libre, que solo exacerban el desarrollo desi-gual y el subdesarrollo. Una deuda externa agobiante ha pasado a ser un factor permanente; el daño ecológico ha alcanzado proporciones de crisis; los medios de comunicación y de diversión han sido transformados por la expansión espectacular de la informática, en una nueva fase de desarrollo desigual. Ya en 1991, La última siembra, una película argentina por Miguel Pereira, trazaba la aparición de esos zarcillos en la zona rural del interior donde, después de haber estudiado en Estados Unidos, el hijo de un hacendado envejecido regresa a la finca con el fin de modernizarla e introducir las técnicas más recientes. El proceso empieza cuando ata una antena a la aguja de la iglesia, para vincular sus medios de comunicación –teléfono, fax y computadora– a los de su ansiado socio en Estados Unidos. Al final, dichos cambios significan el paso de la vieja forma económica de imperialismo –de lo que Eric Hobsbawm llama «el siglo veinte abreviado», que concluyó con el colapso de la Unión Soviética en 1991–, a la globalización sin trabas de una economía capitalista transnacional después del fin de la Guerra Fría. Sin duda, ha llegado el periodo de la posmodernidad.
Como en las otras regiones, los primeros efectos de la posmodernidad siembran la confusión, y la necesidad urgente de reexaminar la situación pasó a ser el tema del seminario en el Festival de Cine de La Habana en 1987, el cual, mientras tanto, se había convertido en la reunión anual más importante del movimiento. Según el relato muy útil que nos dejó Aufderheide, un hilo principal del debate fue la pérdida de relación con el público.19 El impacto de la televisión y de la democracia en una política cultural nutrida por la resistencia revolucionaria a la dictadura causó una desorientación grave (excepto en Cuba donde la Revolución tenía el poder, lo cual ocasionaba otro tipo de problemas), dado que el público ya no estaba movido por el mismo espíritu de resistencia que antes, y sin este, estaba debilitado el mandato para la innovación estética radical que el movimiento se había asignado. De hecho, a pesar del estímulo de la victoria sandinista en Nicaragua, la tendencia general de los años ochenta era inexorable –y aun en Cuba, que no era inmune a los cambios culturales más amplios y el nuevo cine pasaba a ser más populista–.
Para algunos, el origen de la crisis era claramente político, o mejor dicho, la pérdida de lo político. Cuando, Alfredo Guevara, el fundador del ICAIC, empezó a hablar de la misma manera de siempre acerca del «nexo sagrado entre la militancia y la poética», el productor mexicano Jorge Sánchez inmediatamente puso objeciones: «Pero la vanguardia política ni siquiera existe hoy» –Nota bene: eso ocurrió dos años antes de que los sandinistas perdieran las elecciones en Nicaragua, y tres antes del colapso del comunismo en Europa del Este–. «No solo no es como en 1967, sino que no hay una visión coherente de la izquierda en América Latina, excepto en Cuba».20 No obstante, para algunos miembros originarios del movimiento, eso no invalidaba las metas iniciales. Y García Espinosa preguntó: «¿Por qué lo llamamos el Nuevo Cine Latinoamericano? Porque estábamos decepcionados por lo que el viejo cine hacía, creando una versión autóctona de los peores códigos de Hollywood, y abriendo las puertas a la peor forma de pseudocultura».21 La meta seguía igual, incluso, con más razones que antes. Sin embargo, no era el mantra de quien estaba atrapado en el pasado, aferrado a verdades anticuadas –García Espinosa, el defensor del cine imperfecto, estaba en el centro de los eventos, transformando el ICAIC, del cual era entonces el presidente– Si habían perdido su relación con el público, afirmaba, necesitaban un lenguaje nuevo. Pero otros veían la situación en términos más absolutos.
Reproduciendo el comentario sin rodeos del cineasta venezolano Carlos Rebolledo: «Por motivos estéticos, morales e históricos, no podemos seguir engañándonos con un cine alternativo, esporádico y desigualmente nacional. O bien entramos de una vez para siempre en el mundo del Espectáculo, o bien nos quedamos atrás estancados en una farsa trivial».22
El crítico de cine español Manuel Pérez Estremera adoptó una perspectiva más sobria según la cual cualesquiera sean las ventajas y los peligros, en el extranjero se identificaba al cine latinoamericano con el movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano, profundamente caracterizado por su dignidad y su realismo humanista. Existía el peligro de que la búsqueda de un público más amplio y de mercados extranjeros apartara ese cine «de sus raíces temáticas y narrativas». Además, el esfuerzo estaba condenado al fracaso, ya que los grandes mercados comerciales extranjeros estaban bien cerrados. Lo que las películas latinoamericanas podían hacer, sin embargo, era ofrecerles a los mercados especializados, o nichos, «variedad, imaginación, historia, logros literarios originales y populares, compromiso político y ético, juventud, autocrítica, rigor expresivo, análisis de su propia identidad y bajos costos».23 Se puede discrepar de la interpretación del mercado propuesta por Pérez Estremera –en particular, el hecho de que el crítico español evita la cuestión difícil de la expansión del público hispano en Estados Unidos–, pero no se puede cuestionar el hecho de que opera internacionalmente y tiene implicaciones muy graves para las clases de películas que se hacen. Esa es la realidad de la economía global. Es como si los únicos mercados que las empresas transnacionales no se han repartido fueran los mercados especializados, pero aun estos son muy competitivos: en los nichos ninguna de las cualidades que uno puede vender basta, si el precio no se mantiene bajo.
VII
Si Pérez Estremera tiene razón cuando dice que el cine latinoamericano no es nada excepto variedad, imagi nación, historia, etc., en resumen, sin su heterogeneidad estética, entonces también es cierto que los términos del debate de 1987 en La Habana no han sido asimilados. Ya describen el presente, los dilemas que caracterizan la situación contemporánea, la condición posmoderna. Y propongo que lo que sale a la luz cuando se pasa revista a la producción muy abi-garrada del último decenio, es que el cine latinoamericano en su fase posmodernista desarrolla tendencias ya presentes en el paradigma de un cine de diferencia radical que lo precedió. Es como la realización de un proyecto que empezó en el período de la modernidad, en el cual la América Latina imaginaria representada en la pantalla constantemente sufre fragmentaciones y escisiones. Es un cine que representaría imágenes y voces de lo que previamente era territorio prohibido, la heterogeneidad debajo de la superficie del subdesarrollo. Es un sistema de valores según el cual, en principio, nadie podía descartar de antemano ninguna tendencia que pudiera surgir en el intento de renovar continuamente el lenguaje cinematográfico. Pero en ese caso no habría ninguna ruptura entre los periodos de la modernidad y de la posmodernidad, sino una extensión de tendencias, cuestión de reducir las diferencias a la decoración del trasfondo. Pero no es lo que se observa en el cine latinoamericano. Lo que se ve más bien es la persistencia del imperativo de dar testimonio de las historias locales que nos lleva a los intersticios, los márgenes, y las periferias. Pienso en películas como La estrategia del caracol [1993], de Sergio Cabrera; Macu, la mujer del policía [1987], de Solveig Hoogesteijn o más recientemente, Amores perros [2000], el debut extraordinario de Alejandro González Iñárritu, que todas nos llevan a los intersticios urbanos. O en el extremo opuesto, pienso en películas sobre el exilio interno y no sorprenderá que los mejores ejemplos procedan de Chile, como Archipiélago (Pablo Perelman, 1992), y La frontera (Ricardo Larraín, 1991). En Argentina, son películas sobre la amnesia de la guerra sucia, como La boda secreta (Alejandro Agresti, 1989). Todas esas son películas ubicadas en zonas remotas y marginales, las regiones más periféricas dentro del territorio nacional, zonas de subdesarrollo dentro del subdesarrollo (lo que, claro, no es nada nuevo en el cine latinoamericano). Aun una película como la de Alfonso Arau, Como agua para chocolate, [1992] que ensaya la nacionalidad mexicana mediante la combinación exótica de realismo mágico, comida y revolución, es a la vez una película de la frontera, como otra película mexicana reciente, El jardín del Edén [1994], de María Novaro.
En estas películas el lugar se representa frecuentemente en términos de ausencias estructuradas: son películas que evocan los efectos de fuerzas externas de gran amplitud, cuya presencia se siente de varias maneras, tanto directas como indirectas, sin siempre tener que ser nombrada para que sea identificada. En resumen, casi siempre se ubican explícitamente en el mundo globalizado que hemos ido describiendo, en contraste obvio con el espacio figurativo de las películas de la metrópoli, en las cuales típicamente el resto del mundo no existe, o cuando existe, siempre es hasta cierto punto exótico.
Aquí, y para concluir, tomo como paradigma Un lugar en el mundo (Adolfo Aristaraín, 1992), una obra maestra del realismo social. El lugar en cuestión, un rincón rural de la provincia de San Luis, quinientas millas al oeste de Buenos Aires, entre las pampas mojadas y los Andes, se halla en una red compleja de planos privados y públicos. Primero, la historia está enmarcada por unas escenas retrospectivas de recuerdos de un joven que viaja para visitar la tumba de su padre; dichas escenas establecen una otredad y distancia ya que el personaje mira su pubertad como se mira un país extranjero. En segundo lugar, está la llegada de un extranjero, un geólogo español con un apellido alemán, asalariado de una multinacional, que viene para reconocer el terreno, no porque tiene interés en el petróleo, como piensan inicialmente, sino para un proyecto hidroeléctrico. En tercer lugar, se halla la historia comunicada por los protagonistas principales, de una lucha contra una dictadura. En cuarto lugar, está la dependencia económica: las formas en que funciona el mercado, de las cuales depende el destino de la cooperativa de ganaderos ovinos, ese mercado que vincula el pueblo con la región, y más allá. En quinto lugar, figura la vida moderna, representada por la visita a la capital regional, donde hay medicamentos que recoger para la clínica y un cine al cual acudir. En sexto lugar, se encuentra la autoridad, representada por la Iglesia, que desaprueba a la monja por el trabajo al que se dedica.
El espacio en Un lugar en el mundo es realista, el lugar es alegórico. Jameson calificó a las películas del Tercer Mundo como «alegóricas por necesidad» (la traducción es mía), porque aun cuando narran historias aparentemente privadas, despliegan metáforas sobre los vínculos inextricables entre lo personal y lo político, lo individual y lo nacional, lo privado y lo histórico.24
En una película como esta, sin embargo, la dimensión alegórica no reside tanto en la propia narrativa, la cual es perfectamente explícita, sino en su ubicación dentro del espacio figurativo –aquella amalgama de espacio y lugar que la pantalla constituye– que aquí no solo funciona como un microcosmos social y como un personaje en el drama, sino también como encrucijada de un conjunto de relatos. El título de la película tiene su resonancia porque el mundo en el cual tal lugar se ubica es de planos y dimensiones múltiples.
La preocupación por la multiplicidad es una parte crucial de lo que entendemos por sensibilidad posmoderna, pero adquiere aspectos diferentes según el lugar donde uno la ve. En la metrópoli significa el descentrar la pérdida de convicción en la historia tradicional, pero en el Tercer Mundo reinscribe la periferia como un sitio de contranarrativa, o si tomamos una frase de Jameson, un nuevo tipo de historicismo. Rincón ha criticado a Jameson aduciendo que este usaba un concepto demasiado amplio de «la experiencia del colonialismo y del imperialismo» que, según señala, no se reconoce en la metrópoli, pero que reprime las diferencias dentro de las culturas de la periferia. Sin embargo, la diferencia entre estos dos comentaristas es más bien complementaria, se deriva del examen del mismo conjunto de fenómenos desde lados opuestos. Entonces, esto sería la respuesta a mi pregunta inicial: ¿Es el posmodernismo del cine latinoamericano contemporáneo el mismo posmodernismo nuestro en el Norte? La respuesta es: es idéntico y es diferente. Pero es esta última dimensión, la diferencia, lo que resulta tan fascinante y les da a dichas películas su profunda humanidad.
Notas
1 Véase Paulo Emilio Salles Gomes, Cinema: trajetória no subdesenvolvimento, Río de Janeiro, Paz e Terra/Embrafilme, 1980.
2 Thomas Guback, The International Film Industry, Bloomington, Indiana University Press, 1969, pp. 7- 8.
3 Joseph P. Kennedy (ed.), The Story of the Film, Harvard University, Chicago, A. W. Shaw & Co., 1921, pp. 225-226.
4 Jorge Ventura, citado en inglés por Patricia Aufderheide, The Daily Planet: A Critic on the Capitalist Culture Beat, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2000, p. 241.
5 Fredric Jameson, Signatures of the Visible, New York, Routledge, 1990, pp. 156-157.
6 «Latin American Subaltern Studies Group, Founding Statement», en John Beverley, et al., eds., The Postmodernism Debate in Latin America, Durham, Duke University Press, 1995, pp. 138-139.
7 José Joaquin Brunner, «Notes on Modernity and Postmodernity in Latin American Culture», en J. Beverley, et al., eds., ob. cit., p. 40; y Fernando Calderón «Latin American Identity and Mixed Temporalities; or, How to Be Postmodern and Indian at the Same Time», ibídem, p. 59.
8 Carlos Rincón, «The Peripheral Center of Postmodernism: On Borges, García Márquez, and Alterity», citado en J. J. Bruner, ob. cit., p. 224.
9 Néstor García Canclini, Hybrid Cultures. Strategies for Entering and Leaving Modernity, trad. Christopher L. Chiappari and Silvia L. López, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1995, pp. 44, 48 y 50.
10 José Carlos Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana [1928], Barcelona, Crítica, 1976.
11 Fernando Solanas y Octavio Getino, «Hacia un tercer cine» [1969], en Michael Chanan, ed., Twentyfive Years of the New Latin Cinema, BFI/C4 (British Film Institute/ Channel 4), 1983, p. 21.
12 Teshome H. Gabriel, Third Cinema in the Third World: The Aesthetics of Liberation, Ann Arbor, Mich., UMI Research Press, 1982.
13 Aurelio de los Reyes, Los orígenes del cine en México (1896-1900), México, DF., UNAM, Cuadernos de Cine, 1973.
14 P. E. Salles Gomes, ob, cit.
15 J. J. Brunner, en J. Beverley et al., eds., ob. cit., p. 49.
16 Gerard Macdonald, «Third Cinema and the Third World», en Steward Aitken & Leo Zonn, eds., Place, Power, Situation, and Spectacle. A Geography of Film, Lanhman, Md., Rowman & Littlefield, 1994, p. 28.
17 P. Aufderheide, ob. cit., p. 241.
18 Alex Cox, «Lights, camera, election», en The Guardian, Saturday, February 26, 2000.
19 «New Latin American Cinema Reconsidered», en P. Aufderheide, ob. cit., pp. 238-256.
20 Ibídem, p. 244.
21 Citado en P. Aufderheide, ob. cit., p. 250.
22 Carlos Rebolledo, «Hacia la universalización de nuestra identidad. Tema de reflexión y de acción», en El nuevo cine latinoamericano en el mundo de hoy, México D. F., UNAM, 1988, p. 78, citado por P. Aufderhheide, ob. cit., p. 245.
23 Ibídem, citado por P. Aufderheide, ob. cit., pp. 246- 247.
24 Fredric Jameson, «Third World Literature in the Era of Multinational Capitalism», Social Text, 15 (Fall 1986).
Tomado de: http://www.cubacine.cult.cu
Leer más