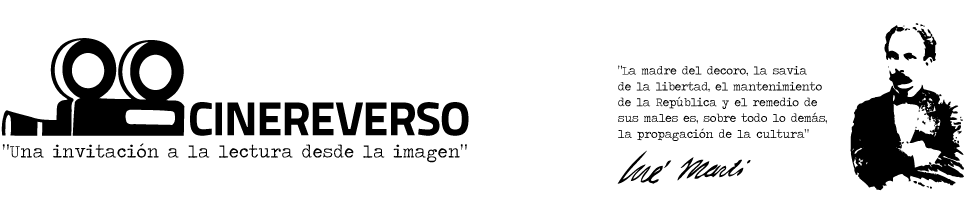El Corredor del Henares ya me “tiene visto”. Tanto transitar por sus predios cuando aún el sol no ha tomado las riendas de los amaneceres esquivos. O a la vuelta, en las tardes de luces agrestes que se rompen con el rezumbar de aviones que parten o vienen, dan para “conocernos”.
El Corredor del Henares ya me “tiene visto”. Tanto transitar por sus predios cuando aún el sol no ha tomado las riendas de los amaneceres esquivos. O a la vuelta, en las tardes de luces agrestes que se rompen con el rezumbar de aviones que parten o vienen, dan para “conocernos”.
De hecho me saluda cada vez que nos encontramos. Cuando viajo en el tren de cercanías por el empezar de sus “dominios”. Hace ademanes y gestos con sus largos brazos de nubes abyectas, justo cuando toma el primer vagón la punta de su cabecera. Desde el municipio dormitorio de Coslada hasta los límites de Alcalá de Henares me está atisbando con cercos de pura mirada.
Lo que no sabe el Corredor es lo que pasa al interior de los trenes. En los articulados vagones que transitan como lanzas, acortando kilómetros de líneas acompasadas por traviesas de hormigón y piedras trituradas. Son los que soportan pesadas cargas sin derecho a la queja. Sin la más mínima posibilidad de gimotear por los aplastantes pesos que le van calando los callados o simulados vértigos, nacidos en los profundos cimientos de la tierra.
La arquitectura de su avanzada miopía tan solo le permite ver zonas industriales, puentes, carreteras de posturas circulares. Chalets para los bolsillos esplendidos y los que transitan rajados ante los cimientos del tiempo nadando por la cuesta de una crisis que no cesa de galopar de manera siniestra.
Los vagones de un tren son un mundo a fotografiar, un espacio a descubrir. Cada persona es una historia, un acento, una mirada. Cada pasajero asume una pose, una rutina, un aposento. En cada hora de salida o de retorno se repiten rostros, maquillajes, posturas. Por cada franja horaria hay un espectador que se repite, un cúmulo de palabras o silencios que se aglomeran. Es la lógica de una rutina, de un hacer de cada día. Es la cartografía predecible que podría ser dibujada en una hoja de papel cuadriculada de un simple block de notas.
Pero lo habitual está expuesto con el destronar de lo imprevisto, por la grieta de lo inesperado. Todo calendario está aventurado por los avatares de lo inusitado. En cada espacio de vagones suele haber una cara nueva, una mochila dejada al azar. En cada uno de estos aposentos “habitados” se revelan cadencias y tonos, que pululan en las varices de sus suelos.
Este alargado cajón de forjados aceros, ventanales acristalados y asientos enfundados tiene otros mapas humanos, otras historias para contar. Hablo de personajes que transitan nerviosos por sus retablos de pasillos dilatados y estrechos. Aparecen de improviso pues su verdadera esencia es la sorpresa, la fuga por entre las puertas que le cercan y a la vez, le abrazan.
El primero de muchos lo “descubrí” una tarde de vuelta. Vestía ropa de podredumbre y drogas. Andaba encorvado por los placeres de sus alucinaciones. Por los olores lúgubres de su habitual estancia que en sus parlamentos fotografiaban la cuesta de un puente transitado por el smog. Un puente alado de vastas humedades y soledad. Su equipaje era tan solo su mano extendida que en su brazo llevaba pintado pinchazos de agujas y marcas profanas. Eran su sello de identidad. Tipografías que esconden historias abandonadas. Solo una vez lo vi en estos predios de estaciones que apremian a seguir pues la otra no aguarda.
En una mañana de madrugadas buscando la escandalosa estación de Atocha apareció un personaje diferente. Este no llevaba marcas o suciedades, tóxicas plegarias o palabras de desespero. Una camisa de textura limpia, un pantalón alineado. Zapatos tomados de un armario pulcro e irreverente y una bolsa de mercado Día. En su interior una veintena de pañuelos de papel aglomerados como sardinas en lata.
Un breve discurso a destapar, revelado como un corcho de una botella de champán para el homenaje. Una pequeña ruta a cubrir, como esa pelota de frontenis que se topa con paredes sintéticas y frías. Treinta céntimos “bastan” para satisfacer sus precarias demandas. De oír reiteradamente su lánguido discurso, podría repetir de memoria los tonos de sus bocadillos, las pausas de sus argumentos. Al final mira al vacio del vagón y vuelve al otro día.
Tal vez la vida no fue justa con el actor, director escénico y pedagogo teatral ruso Konstantín Stanislavski. Seguramente el tiempo le jugó una mala pasada a su brillante carrera que le truncó sus “demonios”. Sus imprescindibles tesis en torno a la construcción de personajes serían más genuinas si hubiese tenido la experiencia de calibrar los vericuetos de estos “actores” sociales gesticulando en escenarios móviles.
Joven de acento latino que exhibe desmedido, su pelo abrillantado por la gomina. Ropa y zapato deportivos. Una mochila para el resguardo de los relatos hechos y unas ganas inmensas de ganarse al “publico”. Algo de magia tiene este “actor” que sin saber cómo, ni cuándo, ni de qué manera, desenvaina linternas y mecheros por tan solo un euro. Como un infatigable vendedor ambulante hace gala de las calidades de sus productos. Sin perder la sonrisa, nos desea un buen día y un excelente viaje. Cada pasajero es un recurrente blanco que toca apresar. Cada asiento del tren es un terreno que urge dominar. Las sinuosas rutas interiores de este apurado proscenio, quedarán bañadas por huellas inversas, pues al día siguiente –y al otro-, se impone un arrancar y un nuevo intento.
Las tardes son también para aflorar discursos hechos. Manos de hombre curtidas por la ansiedad y el tanto guardarlas en los bolsillos de un pantalón ajado. La barba a medio afeitar poblada de pelos canos. Los ojos perdidos y los labios adormecidos de tanto repetir palabras. Eso sí, la prosa lista para ser socializada no sin antes mirar las caras cautivas para no repetir “la obra” que tan solo es un monólogo de inalterables intentos.
—Mi padre nos ha dejado endeudados en plena crisis—. Decía este hombre de estatura mediana y singular corpulencia. Entrecortaba la voz y seguía. —La familia ha heredado un negocio en quiebra y a duras penas llegamos para comer—. Lo demás era lo que ya me conocía de tanto oírlo. Pero sus palabras eran contradictorias.
Se ofrecía como un “manitas” de todos los oficios posibles. La informática era su especialidad pero con la crisis había perdido el empleo. Se endulzaba los labios para hablar de la heroína de su esposa que es –según él-, el alma de la familia. Sin hacer pausa migratoria, fotografiaba la historia de sus dos hijos que necesitaban zapatos y ropas para ir al colegio. Sus cejas se endurecían por cada tramo tomado y continuaba con sus aquilatados parlamentos.
Al final de todas sus palabras, hacía ademanes con su mano vergonzosa para tomar de todos algunos abrumados céntimos. Difícil “labor” la de este caballero curvo pues en buena parte de su tránsito tenía que platicar con tablet, teléfonos de larga conversación y la mirada esquiva de los que andan con los bolsillos desgarrados.
Muchos más he visto y veo pasar por estos escenarios de líneas apuradas de raíles vestido con acero salvaje. El último, un joven que llevaba en ristre una guitarra acústica y una funda larga que dejaba entre abierta para tomar la “recompensa” ante el virtuoso rasgueo de una pieza clásica interpretada en tono flamenco. Anda por estos parajes de premura en premura. Empeñado en tomar todos los trenes, todas las rutas de raíces inabarcables pues en cada una de ellas le “aguarda la gloria”. Por esta vez pude dar un euro.
Editor del blog: www.cinereverso.org