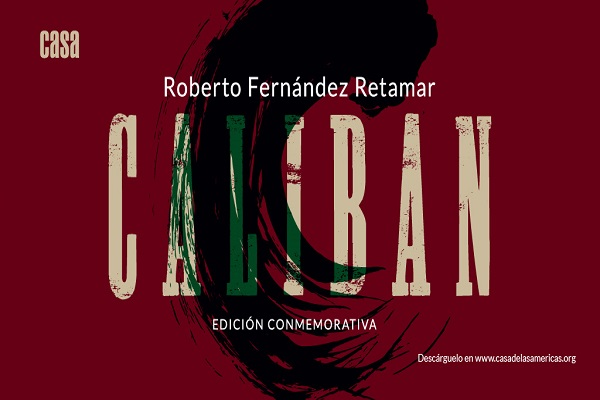Al cumplirse cincuenta años de la aparición de uno de los ensayos más influyentes de las últimas décadas, la Casa de las Américas publica esta Edición Conmemorativa con la que rinde homenaje a un texto y a un autor que nos son muy cercanos.
Fechado entre el 7 y el 20 de junio de 1971, «Caliban» apareció por primera vez en el número 68 de la revista Casa de las Américas, correspondiente a los meses de septiembre-octubre de ese año, hace ahora medio siglo. Algún día dicho ensayo merecerá una edición crítica (desafío arduo, si los hay, pues Retamar trabajó incansablemente en sucesivas y ampliadas revisiones del texto original) y que escapa a la pretensión de esta entrega.
Aunque aquí nos limitamos a recoger el mencionado texto, no es posible ignorar que él se completa con la lectura de otros. Alguna vez el propio Retamar aseguró que «Caliban» se le volvió una suerte de encrucijada a la que conducían trabajos anteriores, y de la que partirían otros que aparecen en varios de sus libros. Una parte de ellos, sin embargo, está directamente relacionada con ese célebre «concepto-metáfora» o «personaje conceptual», razón por la cual, desde 1995 y bajo el título de Todo Caliban, suelen aparecer, en un mismo volumen, el ensayo de 1971 y los que han llegado a formar su singular saga: «Caliban revisitado» (1986), «Caliban en esta hora de nuestra América» (1991), «Caliban quinientos años más tarde» (1992) y «Caliban ante la Antropofagia» (1999). Por otra parte, «Adiós a Caliban» se incorporó como «Posdata de enero de 1993» al ensayo original a partir de su edición japonesa, de manera que así aparece desde entonces y de ese modo lo recogemos aquí.
Cada uno de dichos ensayos iba dando fe de las transformaciones a las que estaba asistiendo el mundo, entre ellas, el crecimiento de la derecha mundial. Si en 1971 parecía que el conflicto esencial en la arena internacional era el existente entre el Este y el Oeste, los ensayos sucesivos eran escritos mientras se producía una agudización de las tensiones entre el Norte y el Sur, la gran polaridad de estos tiempos, como bien percibía su autor. Precisamente esa disyunción atañía de lleno al ensayo inaugural. Lejos, por tanto, de agotarse con el momento en que fue concebido, aquel hito de eso que en las últimas décadas ha dado en llamarse «Calibanología», continuaba siendo pertinente.
Editor exquisito y autor obsesivo con la corrección permanente de sus propios textos, Fernández Retamar no dejó nunca de retocarlos. La versión de «Caliban» que aquí ofrecemos es la última que él llegó a revisar. Hemos querido ilustrar esta edición con las cubiertas de algunas de las muchas ediciones que conocen el ensayo y su descendencia. Por fortuna, Retamar conservó el manuscrito de su ensayo de 1971, con correcciones de su puño y letra. Algunas páginas de ese material, custodiado por su hija y albacea, la escritora Laidi Fernández de Juan –a quien agradecemos las ideas y facilidades que nos ofreció para llevar a término esta edición–, ilustran también este volumen.
Al redactar en 2018 una Nota de presentación para la edición mexicana de Todo Caliban –la última que su autor llegara a ver– Roberto Fernández Retamar expresó, con palabras que justifican esta Edición Conmemorativa más allá de los aniversarios: «Nada hace pensar que la imagen de Caliban tienda a ser innecesaria, porque se hubiese desvanecido la temible imagen de Próspero. Por el contrario, hoy, a más de medio milenio de 1492, cuando se inició el actual reparto de la Tierra, la imagen de Caliban tiene más vigencia que nunca».
Una tempestad de ideas
Graziella Pogolotti (Prólogo de la Edición Conmemorativa)
1
«Te vi como en la única ocasión en que mamá me permitió entrar en ese cuarto durante el tiempo que duró el parto de Caliban. Escribías en estado de gracia. Poseso, iluminado, apenas deteniéndote para comer algo frugal. Recuerdo esos días como si hubieran durado una eternidad. Mis diez años te echaban de menos, y por eso me permitieron asomarme un día. Había papeles por toda la habitación, en los libreros, en las sillas, en el suelo, regados, dispersos. Tú estabas sentado frente a la máquina de escribir, de espaldas a la puerta, y apenas me miraste. De una mesita, recogí los platos con restos de la comida anterior, y deposité el bocadito que mamá me había dado para ti. Las teclas sonaban en la Olivetti con un ritmo desenfrenado, que no fue interrumpido en ningún momento de mi breve visita». Así evoca Laidi Fernández de Juan, su hija, el nacimiento de Caliban en febriles jornadas creativas, desenlace dramático de años de meditación autocrítica, de revisión del saber acumulado de los días de la formación juvenil, iluminados por el batallar en el centro de los acontecimientos que definieron el perfil de una época, construcción edificada en noches sin sueño, en el hacer cotidiano del trabajo y en el diálogo con los amigos que concurrían a las tertulias dominicales, agrupados en el estrecho espacio de la sala donde, junto a los habituales, escritores, cineastas, diseñadores, gente de la cultura, aparecían visitantes latinoamericanos y, entre ellos, Roque Dalton, siempre apasionado, proyectado desde entonces hacia su destino final, ya inminente.
Con el balanceo incesante en su sillón favorito, Roberto Fernández Retamar conducía el diálogo. Era un intenso intercambio, atravesado por el ritmo de un acontecer en rapidísima sucesión y por el brote volcánico de acercamientos múltiples al marxismo, matizados por la relectura de los procesos de descolonización y sus repercusiones en el ancho campo de la cultura. Entre tantas voces, la de Retamar revelaba apuntes relampagueantes, primicias de la fragua ardiente de una escritura en gestación.
2
Cuando se emprenda la impostergable investigación de la historia de las ideas en Cuba, el repaso del siglo XX mostrará las evidencias de dos décadas críticas y decisivas. Una de ellas se sitúa en el entorno de los años veinte. La otra, equiparable tan solo a la etapa fundadora auspiciada por Félix Varela y a la extraordinaria altura alcanzada con la obra de José Martí, cristalizó en el decenio que siguió al triunfo de la Revolución Cubana.
La Segunda Guerra Mundial –Francia vencida y la Gran Bretaña bloqueada– actuó como un corrosivo sobre los ligámenes que aseguraban el dominio de las tradicionales potencias imperiales en extensos territorios de varios continentes. En grado diverso, por vía de negociación o mediante la lucha insurreccional se gestaba un movimiento descolonizador. En Asia, África y la América Latina, emergían intelectuales orgánicos apremiados por la necesidad de diseñar estrategias. En gran medida, el meridiano de las ideas se instalaba desde la perspectiva de un mundo hasta entonces silenciado. Estaban en juego la política, la economía, las relaciones internacionales, el replanteo de alianzas para configurar, en un ámbito característico por su diversidad, las bases de una plataforma común. Era indispensable, también, repensar la cultura, porque el dominio colonial intervino en la modelación de las mentalidades de sus víctimas. En este sentido, la obra de Frantz Fanon conserva una vigencia deslumbrante. Para que el radical empeño renovador fructificara, había que descartar la tentación, típica de todo aldeano vanidoso, de echar por la borda el saber acumulado al amparo de la expoliación secular de millones de desheredados. El desafío real era aún mayor. Consistía en apoderarse creativamente de ese caudal, descubrir sus claves secretas y dotarlo de un sentido emancipador.
3
Hay tiempos de aguas mansas y otros de marcha apresurada de la historia, estremecida en los planos de la economía, de la sociedad, golpeada por el ejercicio de la violencia de armas letales y por la crisis dramática de los valores más arraigados. En esas circunstancias, la persona, como barco ebrio arrojado a mares embravecidos, intenta encontrar brújula. En ese panorama hemos vivido los años que nutrieron el nacimiento de Caliban, hace ya medio siglo. Género híbrido por naturaleza, hecho de saber libresco y de experiencia de vida, transido de palpitantes referencias autobiográficas, el ensayo emerge con su incomparable capacidad de fracturar las falsas seguridades asentadas en los acomodaticios caminos trillados. Reino de la subjetividad, mantiene conexiones cómplices con la poesía.
Sabido es que el género, de aparición tardía, nació de manos de Montaigne, cuando la Francia ensangrentada aspiraba a cicatrizar las heridas causadas por la intolerancia y las guerras de religión. El autor no vivió resguardado entre los muros de su biblioteca. Era también hombre de andar a caballo, de tomar el pulso a la vida y de observar el mundo con perspectiva propia, en un acercamiento zigzagueante hacia el descubrimiento de un costado de la verdad. Con atisbo precursor, casi visionario, fue el primero en levantar dudas acerca de la legitimidad de la misión civilizatoria atribuida a los conquistadores del Nuevo Mundo. Sin saberlo, estaba iniciando un debate que, bajo el manto de otros nombres y de otras doctrinas, conserva en la actualidad una vigencia acrecentada.
En nota anexa a la versión original de Caliban, Roberto Fernández Retamar acota el substrato autobiográfico latente en un texto, testimonio de la alta temperatura pasional palpable en aquellos duros años de combate. El triunfo de la Revolución Cubana representó mucho más que el derrocamiento de una sangrienta dictadura alentada por el imperialismo en un continente donde, poco antes, la cautelosa reforma agraria bosquejada en Guatemala desencadenó una arrasadora invasión. Con ese antecedente, Cuba encarnaba una esperanza para los pueblos de nuestra América.
Sin embargo, el alcance de su programa radicalmente descolonizador fue mucho mayor. Rebasaba las fronteras de nuestra América con repercusiones en lo que había dado en llamarse «Tercer Mundo» y en amplios sectores progresistas comprometidos con un ideario socialista liberado de las ataduras dogmáticas que enturbiaron el desarrollo creativo de las fuentes originarias del marxismo. La Habana se convirtió en centro generador de un pensamiento ajustado a las inquietudes acuciantes de la contemporaneidad, en punto de convergencia para luchadores políticos de África y de la América Latina, así como para intelectuales y figuras relevantes del pensamiento, el arte y la cultura procedentes tanto de países subdesarrollados como europeos. A través de las publicaciones difundidas desde la Isla, la influencia del pensamiento emancipador se multiplicó. En ese contexto, el papel de la revista Casa de las Américas fue decisivo. Se convirtió en punto de mira para la ofensiva contrarrevolucionaria que se estaba implementando con el uso de paliativos reformistas como la Alianza para el progreso, de centros de entrenamiento para represores al servicio de dictaduras que no tardarían en llegar y la elaboración de un sofisticado programa en el terreno de la ideología destinado a socavar el creciente protagonismo de Cuba en el campo intelectual latinoamericano.
Provista de sólidos recursos financieros, bajo la dirección del reconocido intelectual uruguayo Emir Rodríguez Monegal, la revista Mundo Nuevo instaló su redacción en París, desde donde podía establecer un vínculo cercano con la creciente diáspora cultural latinoamericana. La ubicación en Europa ofrecía cobertura idónea a la adopción de una línea política de supuesta neutralidad. Se definía, de manera implícita, como contrapartida de la revista auspiciada por la Casa de las Américas. Su duración fue efímera, condenada a hacerse pública la documentación probatoria de origen de sus fuentes reales de financiamiento. La polémica en torno a Mundo Nuevo arrastró algunas rupturas. Otras se atribuyeron a errores cometidos en la aplicación de la política cultural cubana.
Sin embargo, el distanciamiento de los intelectuales obedecía a razones que sobrepasaban esas circunstancias. 1968 es una fecha que señala un punto de viraje. El mayo francés, irrupción de la rebeldía tercermundista en el corazón de Europa, fracasó. Se instauró un espíritu conservador, acomodado al buen vivir de un relativo bienestar material. Un año antes, había caído el Che en Bolivia. El movimiento guerrillero se atomizó. Mantuvo su presencia activa tan solo en algunos países de la América Central, donde conocería un reverdecer de esperanza a finales de los setenta con el triunfo sandinista. La violencia represiva de las dictaduras se instaló en gran parte de la América Latina con el saldo atroz de una generación inmolada y el estreno de las fórmulas extremas del neoliberalismo que aherrojó las economías nacionales a una acrecentada dependencia del capital financiero transnacional. El neocolonialismo se reafirmaba con el empleo de las doctrinas generadas por la escuela de Chicago. Muchos amigos de antaño cayeron en combate desigual. Otros se adscribieron, al amparo de una supuesta modernidad, al modelo civilizatorio que emanaba de los centros de poder.
4
Una huella autobiográfica secreta, más íntima y entrañable, recorre el texto, «Somos hombres de transición», había dicho Retamar en uno de sus versos. Veníamos de muy lejos y el grácil aleteo de Ariel subsistía en nosotros, aun cuando, desde temprano, el corazón hubiera estado a la izquierda del pecho. El primer poemario publicado por Roberto Fernández Retamar, Elegía como un himno, homenaje a Rubén Martínez Villena, constituyó un acto de fe. Pero el autor confiesa su fascinación juvenil ante la lectura iniciática del Facundo, de Sarmiento. En un intenso camino de aprendizaje, tendríamos que despojarnos de los últimos rescoldos de Ariel para asumir, con plena responsabilidad, nuestra condición calibanesca.
Retamar había tenido acceso a la más refinada preparación académica. En sus ratos de ocio traducía poesías del griego al castellano. Profesor invitado en Yale, tuvo la oportunidad de estudiar a fondo la poesía hispanoamericana. En los cursos de Martinet en la Sorbona, conoció de las últimas tendencias de la lingüística, ciencia que tendría un influjo decisivo en el desarrollo del estructuralismo, presencia poderosa en todos los ámbitos de la cultura a partir de la década de los cincuenta. De arraigada cercanía a las ideas martianas que lo acompañarían en sucesivas relecturas a lo largo de toda la vida, era portador de una visión antimperialista y de una concepción descolonizadora, fundada en razones políticas y económicas.
En el vórtice de la oleada descolonizadora tricontinental, Cuba se convirtió en hervidero de ideas. La contribución de Fidel y el Che en este sentido, reconocida en términos formales por muchos, no ha sido valorada en su justa medida. Resultaba impostergable delinear una plataforma de pensamiento, elaborar definiciones y plantear interrogantes, ofrecer una lectura de la tradición socialista a partir del análisis riguroso de todos los componentes de la dominación colonial. Las consecuencias de la sujeción política y de la dependencia económica se tradujeron en el dramático legado del subdesarrollo. En más de una oportunidad, Roberto Fernández Retamar reconoció como contradicción fundamental de la época la contraposición entre países subdesarrollantes y territorios subdesarrollados. Estos últimos ofrecían una imagen engañosa. Mostraban sectores urbanos restringidos que cautivaban al visitante por su deslumbrante modernidad. La vitrina seductora ocultaba el desamparo y la miseria infinita que sustentaba una realidad ilusoria, tal y como lo observó Sartre en un primer tránsito casual por La Habana.
5
Desde lo alto de un edificio habanero, Sergio, el protagonista de Memorias del subdesarrollo, contempla la ciudad a través de un catalejo. La fuerza impactante de la imagen subraya la síntesis metafórica de la perversa repercusión, en el campo de la cultura, del enajenante dominio colonial. Tras la cautelosa envoltura de un burgués acomodado en el vivir de la clase media, el personaje es portador de los desgarramientos y vacilaciones de un intelectual forjado a la sombra del modelo civilizatorio instaurado por el poder hegemónico, espantado ante el rostro de un Caliban que emerge desde abajo en procura de espacio propio, lacerado por las máculas y los apetitos trasmitidos a lo largo del tiempo por una cultura de la pobreza. La narración del filme se atiene al singular soliloquio de Sergio, aunque la visión crítica de Tomás Gutiérrez Alea se revela en la selección de los hechos y en el diseño de los conflictos, para mostrar la verdad de una existencia matizada por la grisura, el desconcierto y la impotencia, por la condición alienada de un intelectual despojado de las herramientas requeridas para desentrañar la esencia profunda del contexto específico en que habrá de desempeñar su papel. Como ocurre con buena parte de la obra de Gutiérrez Alea, Memorias del subdesarrollo constituyó un llamado perentorio a la necesaria toma de conciencia cuando en Cuba, en el llamado «Tercer Mundo» y en círculos progresistas de Europa se extendía el debate acerca del modo de definir el compromiso social del intelectual.
Sergio no constituía un arquetipo. Bien asimilada, la enseñanza de Brecht inducía al espectador a un distanciamiento crítico. Hijos del coloniaje, como lo ha señalado Roberto Fernández Retamar en más de una oportunidad, somos portadores de una doble cultura. Durante el paso por las aulas y, aun después, por interés personal, nos impregnamos de la tradición occidental. El autor de Caliban investigó el diálogo entre modernismo y generación del 98. En 1927, la primera vanguardia cubana se unió a los poetas españoles en la reivindicación de la obra de Góngora. Pero también nos ha tocado hurgar en archivos y bibliotecas, llevar adelante expediciones arqueológicas, seguir la pista de un quehacer a veces disperso en publicaciones de escasa circulación con el propósito de pulsar el ser de naciones en proceso de formación y desarrollo.
Con lucidez extrema, Retamar recalca el núcleo generador de la dramática confrontación que hoy amenaza el porvenir de la humanidad en el abordaje contrastante de civilización y barbarie en Sarmiento y Martí. A pesar de los indiscutibles valores del texto, Facundo se adhería a la consolidación definitiva del modelo colonial. Arraigada en el conocimiento profundo de las razones que castraron nuestras culturas originarias, en la percepción del peligro potencial del imperialismo naciente, afincada en el dominio de las realidades concretas de las tierras al sur del Río Bravo, Nuestra América articula una visión luminosa, asentada en una proyección emancipatoria cargada de futuridad.
La nueva novela histórica latinoamericana propone un cambio en el diálogo entre «el acá y el allá» e inicia el replanteo de la confrontación radical de dos modelos civilizatorios. En El reino de este mundo, los afrodescendientes sometidos a la esclavitud atesoran en la memoria la sabiduría forjada en la tierra de las grandes loas. Conviven en armonía con el mundo natural y dominan sus más recónditos secretos. Disponen de ellos para utilizarlos como armas de origen indescifrable en su primera insurrección emancipadora. Despojado de la capacidad de desentrañar el sentido de la historia, en su largo recorrido a través de un acontecer que lo sobrepasa, en un peregrinaje de progresiva alineación, Ti Noel encarna a los condenados de la tierra. Desde el acá de nuestras dolorosas tierras, a contrapelo de la historia oficial del Siglo de las Luces y de la Revolución Francesa, la de nuestra América se definía como un ininterrumpido cimarronaje. Faltaba mucho por andar, sin embargo, para desentrañar, en el plano de la conciencia, el alcance profundo de la opresión colonial.
6
El primer día de septiembre de 1939, Hitler invadía Polonia. Comenzaba así un conflicto bélico que desbordaría las fronteras de la Europa incendiada. Hacia el este, la guerra se extendía al Pacífico. Involucraba los inmensos territorios de China, Corea y la Indochina francesa. Al sur del Mediterráneo, los combates se libraban también en el norte de África. Las antiguas potencias coloniales se debatían en una crisis irreversible. El planeta se achicaba y se hacía más interdependiente. La batalla anticolonial entraba en una nueva fase. La lucha en favor de la emancipación de los oprimidos rompía los límites locales para conformar las bases de una plataforma común de dimensión tricontinental; sin desatender los factores económicos revelaba también el papel determinante concedido a la castración de las culturas, la manipulación de la subjetividad y la anulación, por silenciamiento, de las conciencias.
Caribeño de origen, Frantz Fanon ejerció la psiquiatría en su Martinica natal. Atendió en su consulta a los pacientes más desamparados y tropezó con los muros infranqueables que se interponían en el logro de la indispensable comunicación. Con pobres recursos de un vocabulario prestado por Próspero con fines utilitarios, despojados de las raíces de su cultura propia, eran la encarnación viviente de las consecuencias últimas de un proceso de alienación destinado a mutilar el reconocimiento del yo, factor de afirmación identitaria, puntal decisivo de toda conciencia humana. La acción depredadora se había extendido a la humanidad silenciada de todo el planeta. La lucha en favor de la verdadera emancipación exigía el entendimiento de la naturaleza profunda del sistema de opresión. Para echar a andar, había que tomar la palabra. Fanon abandonó el recinto restringido de su consulta psiquiátrica para sumarse al combate en favor de la independencia de Argelia. Con el respaldo de Jean-Paul Sartre, publicó Los condenados de la tierra, un texto que removió de manera sustantiva el pensamiento de la época en secreta sintonía con las ideas que emanaban de la Revolución Cubana, en la activa solidaridad internacional con «los condenados de la tierra», desde la temprana colaboración médica con Argelia y en el énfasis en el papel decisivo de la conciencia, subrayado siempre por Fidel y el Che.
7
Escribo estas líneas mientras el ciclón recorre el país de un extremo a otro, después de haberse abatido sobre las frágiles islas del arco antillano. Estamos en julio de 2021, año que quedará registrado en los anales de la historia por la pandemia que se extendió, incontenible, a través de todos los continentes.
En este panorama, la voz de «los condenados de la tierra» mantiene una vigencia estremecedora y, desde la distancia del medio siglo transcurrido, Caliban avanza hacia la construcción de una cultura orientada a sentar las bases de una perspectiva contrahegemónica, esencialmente descolonizadora, con respuesta a las nuevas formas de dominación y, a la vez, portadora del núcleo generador de la auténtica emancipación humana.
8
Para Aristóteles, la tragedia inducía al reconocimiento de la verdad profunda que rige el destino de los hombres. Edipo, perspicaz descifrador de enigmas, no supo ver y, al descubrir las consecuencias de su ceguera, tuvo que arrancase los ojos. Llegado al ocaso de su vida, transido de melancolía, Shakespeare escribió La tempestad. En su obra toda, había bordeado el abismo reformulando preguntas inquietantes acerca de los conflictos del poder y la ambición. Ahora, enmascarado tras el juego de una comedia fantástica, se desdobla entre Próspero y Ariel, desgarrado entre las posibilidades infinitas de la obra de creación y las ataduras que sujetan la condición del artista. Todopoderoso, Próspero desata tempestades y rescata luego a las víctimas, en ejercicio de aparente magnanimidad, dueño de vidas y destinos, tejido con invisible hilo de acero. Condenado a cumplir los mandatos de Próspero, Ariel aspira tan solo a recibir, como retribución a los servicios prestados, el rescate de su libertad. Alígero si siempre no reconoce a su parigual en la monstruosa figura de Caliban. Próspero, en verdad, se ha ido despojando de su máscara. Su inmensa capacidad de invención abandona la búsqueda del reconocimiento de los vericuetos de la realidad para entregarse a la manipulación de un retablo de maravillas, en seductor dueño de marionetas privadas de conciencia. La obra de arte, polisémica por naturaleza, se gesta en la entraña de los conflictos de una época. Trasciende las circunstancias de su tiempo porque comparte la autoría con los lectores que habrán de abordarla desde perspectivas diversas, a través de generaciones sucesivas. Preserva así su fermento emancipador, su fuerza desencadenante de la necesaria anagnórisis. Al amparo del movimiento descolonizador, la figura mostrenca de Caliban sale de la gruta donde se había refugiado. De víctima desplazada accede al papel de protagonista.
9
En 1971, la Europa socialista había entrado en un estancamiento irreversible. Antes de caer en Bolivia, el Che había advertido los síntomas de la corrosión que lastraba, en la teoría y en la práctica, el pleno desarrollado del sueño bolchevique. El movimiento de los países no alineados mantenía a duras penas una precaria unidad. El capital financiero se transnacionalizaba y la contrainsurgencia, en operación concertada en la América Latina toda, mediante la aplicación de la violencia, tronchaba la vida de una generación entera. La rebeldía del mayo francés se diluyó, acomodada a una promisoria economía del bienestar. Próspero parecía haber conjurado las tempestades latentes en el poderoso movimiento descolonizador. El modelo civilizatorio de antaño adoptaba las vestiduras de una modernización tecnocrática de inspiración neoliberal. Multiplicada en acelerada progresión geométrica, la riqueza acumulada derramaría el sobrante de sus utilidades sobre los condenados de la tierra. Sin embargo, bajo el volcán aparentemente adormecido, la lava ardiente proseguía su trabajo. Caliban, afianzado en el conocimiento de su realidad concreta, subvertía la palabra y el saber que alguna vez le fueron impuestos. Había llegado la hora de la anagnórisis, del reconocimiento de su verdad.
Ha transcurrido medio siglo desde entonces. En su expresión neoliberal, el capitalismo arranca al planeta sus reservas minerales sin parar mientes en la destrucción acelerada de los recursos de la naturaleza. Para asegurar su dominio, impone modelos de enseñanza orientados a entrenar hábiles operarios, carentes de formación humanista. Sometida a las leyes del mercado, la cultura ofrece un evasivo retablo de maravillas, un espectáculo seductor y renuncia por ello a estimular la acuciante búsqueda de la verdad, al ejercicio de su función provocadora de anagnórisis, reconocimiento de lo que somos, interrogante siempre renovada acerca del sentido de la existencia.
Y, sin embargo, contra viento y marea, Caliban ha salido de su gruta. Desde lo más profundo de nuestra América, las culturas originarias rescatan una sabiduría ancestral. Su proyecto descolonizador se ajusta a las demandas apremiantes de la contemporaneidad. Es el de los condenados de la tierra y también el de la humanidad toda. Propone un buen vivir en armonía con la naturaleza, de respeto y preservación de la madre tierra, fuente de vida y garantía de porvenir.
Involucrado en las grandes y pequeñas batallas de su época, Roberto Fernández Retamar vislumbró con lucidez que conserva vigencia estremecedora que Ariel conquistaría la libertad deseada cuando hiciera suyo el rostro y la palabra de Caliban.
Tomado de: La Ventana
Caliban: Edición Conmemorativa por sus 50 años en PDF
Social tagging: Caliban > Caridad Tamayo Fernández > Casa de las Américas > Graziella Pogolotti > La Ventana > Libros > Roberto Fernández Retamar